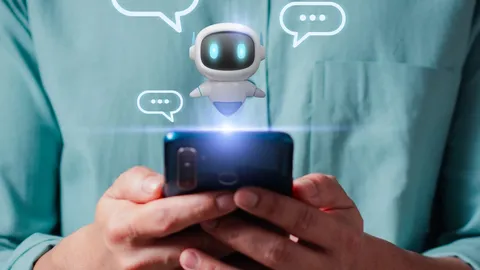Me vestí de blanco para el funeral de Renzo. Me puse un chal, un pantalón de lino y unos zapatos sencillos. Cuando algo así sucede, no tienes cabeza para pensar en la ropa que te pones. El armario es un espacio lleno de cosas que han perdido valor, que ya no importan. Sin embargo, sabía que no quería estar de negro. Ese color me recordaba a mi madre. Treinta años atrás, luego de que mi hermano Pedro falleciera, ella decidió vestirse de negro hasta el último día de su vida. No se lo dijo a nadie, no explicó que era porque guardaba en su pecho un dolor infinito. Nunca verbalizó su duelo. Pero todos los días, al abrir el armario, elegía ponerse vestidos oscuros. La pérdida fue una demolición silenciosa. Cuando supo que Pedro había sido aplastado por los fierros de un camión, mi madre se desmayó. Yo estaba allí, la sostuve, no me aparté de su lado hasta que, tres años después, ella también murió. De esos días grises y espantosos recuerdo su rostro adolorido, su silencio encrespado, su escalofriante palidez. Para mí, estar de negro en el velorio de mi hijo significaba reencarnar todo ese dolor. Fue lo primero que pensé cuando tuve que alistarme: voy a actuar distinto a como actuó mi madre. Me vestiré de blanco.
Velamos dos días el cuerpo de Renzo. Al tercero, lo enterramos. Todo el tiempo estuve sentada a un lado del ataúd. Quería estar cerca de mi hijo. Quería que todos se fueran y me dejaran a solas con él. Quería llorar como una niña y que nadie me tranquilizara. Había demasiada gente y faltaba gente. Me sentía aturdida. A menudo temblaba por la conmoción de saber que ese muchacho tendido en el féretro era Renzo, mi hijo. Observaba las dos fotos que habíamos puesto delante del cajón, una de ellas de tan solo unas semanas atrás, y me parecía inverosímil estar sentada allí, en medio de decenas de personas que me daban las condolencias, personas que me abrazaban llorando y trataban de consolarme, personas que no sabían qué decir. Enfrentar la muerte también es aprender a soportar frases impertinentes. Durante esos días, mucha gente buscaba animarme con expresiones como: «Ahora tienes un angelito en el cielo»; «Déjalo descansar, no lo llores tanto»; «Sé fuerte, tienes otros hijos»; «La vida continúa». Sí, la vida continúa, pero no es la misma vida, es una vida distinta y espantosamente triste, porque la que antes conocía se fue a la tumba con mi hijo. Quería decirles que la muerte había inaugurado ante mis ojos una nueva realidad: una en la que ya no podré besar a Renzo, una en la que no podré escuchar su voz, una en la que jamás lo veré casarse o tener hijos. Un mundo sin él es un mundo peor.
En una circunstancia así, cualquier frase alentadora puede ser una invitación al enfado. Con mi hijo metido en un ataúd, no necesitaba que me dijeran que todo iba a estar bien, que debía ser fuerte, que Renzo era ahora un ángel que me vigilaba desde el cielo. Ante algo tan terrible, quizá lo más empático es el silencio. El pésame —esa convención creada para afrontar el dolor ajeno— es la prueba de que no sabemos cómo encarar la muerte. Decimos «mi más sentido pésame» porque no sabemos qué más decir. Las frases hechas y algunos lugares comunes son producto de nuestra incapacidad de soportar el silencio. En un mundo en el que todos tienen algo que decir —en el trabajo, en la casa, en las redes sociales—, cerrar la boca es una extravagancia, un acto insólito y a veces sospechoso. Se tiende a pensar que ante la muerte de alguien uno debe expresar algo reconfortante. Que el silencio es una forma de descortesía o una muestra de insensibilidad o torpeza. Pero en mi caso ocurrió lo contrario. Una amiga, a quien no veía desde hacía tiempo, apareció en el velorio y me abrazó largamente sin decir una sola palabra. Luego me miró a los ojos y me apretó los hombros. Sentí un repentino consuelo: fue el mejor pésame que recibí. Las palabras dejan de ser útiles, de ofrecer un verdadero significado, cuando la intensidad de los sentimientos las supera.
En Lo que no tiene nombre, el libro que Piedad Bonnett escribió tras la muerte de su hijo, ella cuenta cómo le asombró ver que muchos escritores e intelectuales «se abochornan ante la muerte, no saben abrazar, se paralizan al verme». Sujetos acostumbrados a trabajar con las palabras y las emociones no sabían cómo actuar frente al dolor. En cambio, el maestro de obra que iba a su casa para hacer reparaciones se acercó, conmovido por la noticia, y le mostró los antebrazos con la piel de gallina: «Mire cómo me he puesto», le dijo afectado. A veces un gesto sencillo y honesto, que no intenta consolar sino más bien mostrarse afligido o empático, reconforta más que un discurso entero. Ante algo así nadie espera que lo consueles porque no hay consuelo posible.
Desde el primer día me impuse no reprimirme ninguna emoción. Cuando mi hijo se marchó, descubrí una forma de llorar que no sabía que existía dentro de mí. Un llanto que me expulsaba hacia fuera, como si un monstruo buscara salir por mis ojos y mi boca. Llorar la muerte de Renzo me hizo dar cuenta de que hay miles de maneras de hacerlo: la palpitación en el pecho, la opresión en la garganta, el bloqueo de las vías respiratorias, el latido incesante de los ojos. Comprendí entonces que el duelo había que vivirlo así: con la vehemencia de quien necesita expulsarlo todo. «Uno no se cura de una pena sino sufriéndola intensamente», escribió Marcel Proust. Cuando nos permitimos gritar como desquiciados, cuando nos hundimos en el odio y la desesperación, cuando aprendemos a evocar al hijo que se ha ido, solo entonces podremos combatir a la muerte. Para sobrevivir, primero hay que pasar por el infierno.
***
En menos de diez años, mi padre perdió a su esposa y a dos de sus hijos. En ninguna de esas muertes lloró demasiado. Nunca lo vi desbordarse de dolor ni quejarse de sus tragedias. Mi padre fue un hombre severo que, a los diecisiete años, se quedó huérfano y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores. A una edad en que otros chicos recién salen del colegio, él se convirtió en el responsable de una familia entera. Crio y educó a sus hermanos, y luego hizo lo mismo con sus propios hijos. Él pensaba que un hombre no debía lamentarse de nada: los sentimientos eran cosas de mujeres. En su dureza, sin embargo, yo siempre sentí una gran fragilidad. Un temor inmenso a derrumbarse. Mi padre, como muchas otras personas, creía que el sufrimiento era un signo de debilidad, la coartada perfecta de un «perezoso» que no puede levantarse de la cama. Pero lo cierto es que él nunca supo afrontar su propia desolación. Cerraba los ojos para no ver el lado oscuro de la vida, para no mirarse a sí mismo.
La reacción de mi padre ante la muerte fue tomada como un indicio de su fortaleza. Solemos pensar que alguien es fuerte cuando reprime las lágrimas, cuando demuestra que es invulnerable a los raptos de llanto. Un ejemplo emblemático de esto ocurrió en 1963, tras la muerte de John F. Kennedy. En el funeral —que fue transmitido en vivo—, su esposa Jacqueline exhibió en todo momento un gesto imperturbable. No hubo lágrimas ni lamentos ni ninguna muestra de dolor. Su marido había sido asesinado de una forma espantosa —en un evento público y con ella a su costado—, pero Jacqueline aparecía firme y tranquila en el entierro, desplegando una entereza que sorprendió a todo el mundo. Muchos celebraron esta actitud impávida y serena diciendo que era propio de una mujer valerosa, de una esposa fuerte que no se hundía en la angustia. ¿Pero es realmente valiente alguien que no llora por una pérdida? ¿Exponer el dolor está mal? ¿La tristeza es de verdad algo negativo?
Hoy aceptamos que una persona llore en un funeral, pero nos parece poco sano que siga haciéndolo en las semanas o meses siguientes. Llorar mucho incomoda: nadie quiere ver escenas tristes. Si advertimos un rostro quejumbroso, nos apresuramos a aconsejar que debe superar el dolor, que no puede dejarse vencer, que tiene que seguir adelante. La psicología llama “duelo patológico” al dolor excesivo y prolongado. En la DSM V —la edición actual del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales—, se sugiere que si una persona lleva seis meses sufriendo por una pérdida, se le debe medicar con antidepresivos. La tristeza se ha convertido así en una enfermedad: un padecimiento anormal que debe eliminarse con pastillas. En otras palabras: si lloras demasiado por la muerte de tu hijo, estás enferma y necesitas ayuda.
En una sociedad que todo el tiempo te dice que debes ser feliz, la experiencia del duelo es vista como un estorbo, un proceso que se debe suprimir o acelerar. En el libro La moda negra, del psicoanalista Darian Leader, se cita una investigación de la Universidad de Harvard en donde se revela que más de la mitad de las viudas entrevistadas se sintió obligada a ocultar sus lágrimas. Lo mismo me pasó a mí: al poco tiempo de morir mi hijo, mucha gente me pedía que deje de llorarlo. A veces cambiaban de tema cuando hablaba de él o percibía reacciones incómodas con tan solo mencionar su nombre. «A lo mejor habría que encerrar a los que están en duelo en establecimientos especiales, como a los leprosos», escribió C. S. Lewis. Es una frase dura, pero refleja la intolerancia y la falta de empatía que suele sentir una persona que atraviesa por una pérdida. La gente te pide que no llores y algunos se alejan de ti: se aburren de escucharte hablar siempre de lo mismo. Se divierten viendo escenas de muerte en el cine, pero cuando se enfrentan a ella en la realidad voltean la cara, se escapan. Poco a poco, dejas de comunicar lo que sientes. Finges que te duele menos o que continúas con tu vida. Tienes la delicadeza de no molestar a nadie con tu dolor. Pero cuando estás solo, rompes a llorar. Te conviertes de pronto en dos personas: el que sonríe en público y el que sufre en privado.
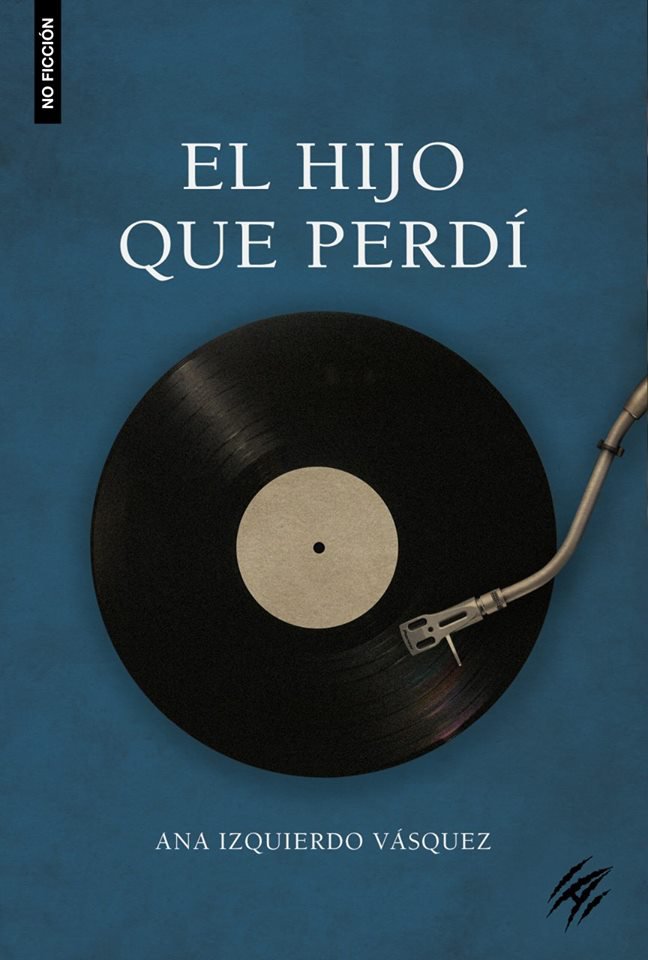
Para el antropólogo Geoffrey Gorer, actualmente «la muerte y el luto se tratan casi con la misma mojigatería que, hace cien años, se trataban los impulsos sexuales». Hoy el duelo es lo más parecido a un tabú: se evita hablar de él o se habla en voz baja, con eufemismos. Pero no siempre fue así. Antes del siglo XX, las manifestaciones de dolor no significaban eventos incómodos. Durante muchos siglos, se contrataba a dolientes profesionales para que lloraran en los funerales: era un modo de permitir a los afligidos entrar en contacto con su desdicha —contagiarlos de llanto— y poder manifestarlo públicamente. Antes se buscaban las lágrimas: ahora las reprimimos. Por otro lado, en el siglo XVI era común que la sociedad impusiera a la familia un periodo de reclusión tras la pérdida de uno de sus miembros: el objetivo era impedir que los sobrevivientes olvidaran al muerto demasiado pronto. Los parientes y amigos debían hacer visitas diarias para acompañarlos y, de paso, cuidarlos contra los excesos de la pena. A veces, cuando alguien no se sentía realmente afectado, su entorno lo obligaba a manifestar un desconsuelo inexistente. En ese entonces, convivir con la tristeza era tan normal que solía incluírsela como causa de muerte en las actas de defunción. Esta cercanía con el sufrimiento permitía procesar la tragedia de una manera más natural. En las viejas civilizaciones, la mayoría de los viudos volvía a casarse tras la pérdida de su mujer. Ahora, en cambio, como indica Philippe Ariès en Morir en Occidente, se ha comprobado que la mortalidad de los viudos y viudas al año siguiente de la muerte es mucho más alta. Al no poder compartir el duelo, nuestro propio tormento termina matándonos.
Darian Leader relata esta historia: «Cuando el escritor Nikolái Gógol tenía dieciséis años, su padre enfermó y murió dos años después a la edad de cuarenta y tres. Al cabo de un tiempo, él escribió a su madre: ‘Verdad que al principio estaba terriblemente impactado por la noticia; sin embargo, no dejé que nadie supiera que estaba triste. Pero cuando estaba solo, me abandonaba a todo el poder de la loca desesperación. Incluso quería atentar contra mi propia vida’. Esto es exactamente lo que hizo Gógol más de veinte años después, cuando cometió suicidio por inanición a los cuarenta y tres. Poco antes de morir, dijo que su padre había muerto a la misma edad y ‘de la misma enfermedad’». Un duelo no resuelto es una bomba de tiempo: en algún momento explotará por dentro haciéndonos un daño irreparable. No importa cuántos años hayan pasado. El dolor reprimido jamás desaparece: sigue ahí, agazapado dentro de nosotros, carcomiendo lentamente nuestro universo emocional.
Todos hemos perdido o vamos a perder a alguien en algún momento. Así sea tu madre, tu padre, tu esposa o tu hijo. Cuando eso ocurre, tomar un atajo para evitar sentirte mal no es una opción. Si no podemos tolerar la tristeza no podremos experimentar nunca la felicidad. En un mundo que privilegia el placer y la fiesta, la melancolía es tan extraña que asusta. El actor Jim Carrey, cuya novia se suicidó en setiembre del 2015, dijo en una entrevista: «Todos tenemos miedo al río de lágrimas. Pero lo cierto es que atravesarlo es el camino hacia la libertad. Si entras, no saldrás indemne al otro lado de la orilla. Saldrá tu cuerpo, pero tú serás otra persona». La verdadera aflicción transforma todo lo que eres y modifica tu visión de las cosas. Cualquier adversidad, por más dramática que sea, activa nuestra adormecida lucidez. No sabías nada y de pronto lo entiendes todo. Estás al otro lado de la orilla.
Hace veintidós siglos, Ovidio escribió: «Bienvenido sea este dolor, porque de él aprenderemos». Si algo sé tras la muerte de mi hijo es que en la vida uno aprende más del dolor que de la felicidad: la alegría no suele exigir ninguna reflexión ni autoconciencia; en cambio, el dolor casi siempre nos impulsa al cuestionamiento y a la introspección. Cuando uno es feliz no necesita cuestionar su felicidad, pero cuando uno es desdichado constantemente se interroga sobre el origen de su desdicha. La tristeza nos hunde en el pensamiento, mientras que la alegría nos aleja de él para experimentar el regocijo sin interrupción. La felicidad es irreflexiva, el sufrimiento meditabundo.
Así, reprimir el duelo es un modo de dejar de pensar. Es olvidar que la vida no puede entenderse sin la muerte. Es sucumbir al falso bienestar de un mundo al que no le interesa tu dolor. Tan terrible como perder a un hijo es pedirle a su madre que no lo llore.
***
Al mes de la muerte de mi hijo, una amiga me aconsejó que me deshiciera de todas sus cosas. A los dos meses, algunas personas me decían que ya no lo llore. A los seis meses, un familiar me sugirió que era momento de dejarlo ir. Al año, ya nadie me hablaba de mi hijo. Aunque todas estas personas buscaban ayudarme, ninguna podía saber que evitar la memoria de Renzo me hundía en una desesperación mayor. La verdadera muerte acontece cuando enterramos el recuerdo. Dejar de mencionar su nombre frente a los demás era un modo de desaparecerlo de mi vida, de claudicar ante la pérdida. Por eso decidí desde un inicio aferrarme a su memoria como quien se aferra a un salvavidas. Un duelo es ante todo una batalla contra el olvido.
Desde entonces no he dejado de escuchar que el tiempo cura todas las heridas. Es cierto: lo cura todo, menos la herida de la muerte. Cuando se trata de la pérdida de un hijo, el dolor no tiene fecha de caducidad. Nos acompaña por el resto de nuestras vidas. Repentinamente y para siempre, somos la ausencia de los hijos que perdemos. Asumir esta identidad, esta nueva forma de ser madre, es un modo de empezar a aceptar la tragedia, de enfrentarnos de pie y con los ojos abiertos al monstruo de la muerte. A veces, quienes nos rodean piensan que recuperarse del duelo supone olvidar el llanto. Que dejar de hablar del hijo muerto es un indicio de que nos sentimos mejor. Que sobreponerse a la pérdida significa sonreír frente al resto. En mi caso, la forma más sana y honesta de atravesar la muerte ha sido evocar a Renzo todo el tiempo. Nombrarlo, pensarlo, añorarlo. Son las palabras y las lágrimas las que lo traen a la vida.
Todo duelo consiste en aprender a recordar. Esto no implica perpetuarse en el pasado, sino más bien poder reconciliar la memoria con la ausencia. Aprender a ver una fotografía sin que nos haga daño, mirar el nombre de nuestro hijo sobre una lápida sin derrumbarnos, hablar de él sin que nadie se sienta incómodo. Entender que los recuerdos serán alegres, sombríos y tristes, y que debo asumir esa intensidad de las emociones. Que no puedo huir de mí misma y mucho menos de mi propio hijo. Que la única manera de sobrellevar su pérdida es cruzando el oscuro túnel del dolor.
Pero este aprendizaje del recuerdo significa saber evocarlo en voz alta. En un principio, me costaba nombrar a Renzo con naturalidad frente a amigos y familiares. Ellos también evitaban hacerlo por miedo a entristecerme. Un día, sin embargo, durante el primer Año Nuevo sin mi hijo, una sobrina pidió hablar en medio del brindis. Dijo: «Sé que todos aquí estamos pensando en Renzo, pero no lo decimos. Yo quiero recordarlo esta noche y brindar por él». Estas palabras rompieron el hielo. Me rompieron a mí. Una madre siempre va a querer que los demás hablen de su hijo, que lo recuerden en las reuniones familiares, que cuenten todo tipo de anécdotas sobre su vida. Convertir el vacío en una presencia inagotable, renovada, completamente natural. Porque el hecho de que mi hijo esté muerto no quiere decir que no exista.
Cuando hablo con Renzo, suelo decirle que nunca aprenderé a perderlo. Hace cuatro años enterré su cuerpo, pero jamás podré enterrar su memoria. Voy a mantenerlo con vida como la persona que fue, como el joven de pelo largo que escuchaba todas las noches las canciones de Pearl Jam, las mismas canciones que ahora yo escucho para llorar. Le digo que existe dentro de mí como existe mi conciencia, con la misma energía de mis emociones, con la misma nitidez de mis pensamientos. Es mi alegría y mi tristeza. Es esta boca que solo sabe pronunciar su nombre.