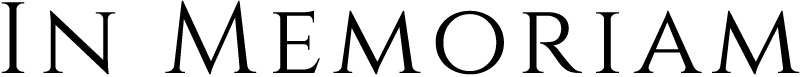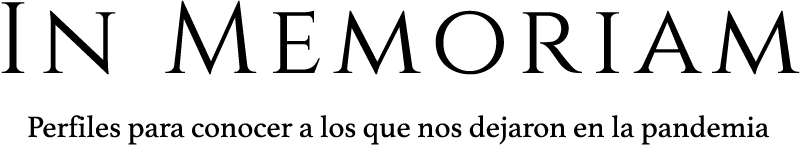Oli tenía treinta y seis años pero para nosotros siempre fue la bebé. El día que nació, los médicos le dijeron a mi madre que solo tendría dos días de vida. Le pidieron autorización para desconectar el ventilador, pero ella se negó. “Es mi hija y así la quiero”, dijo. Desde ese momento, mi pequeña hermana con síndrome de Down se aferró a la vida, con uñas y dientes, durante más de tres décadas.
A lo largo de todo ese tiempo, la Oli llegó a coleccionar 340 Barbies entre originales y copias. A veces teníamos que regalarlas porque ya no entraban. Nunca vi a una niña tan feliz con sus muñecas. Las fue acumulando en su repisa, primero en decenas y luego en cientos. Jugaba con cada una de ellas, cada una tenía nombre propio, vestido, comida y vivienda. Se les asignaba, en algunos casos, hasta boda y funeral. Mi hermana era especialista en eso. La corte de invitados a sus bodas empezaba en la puerta de la casa y terminaba en el segundo patio. Nunca vi dos iguales, a pesar de que a veces le hacíamos la trampa de comprar dos del mismo modelo. La Oli se encargaba de darle forma y volverlas distintas.
Muchos le decían “la Barbie”, pero otros también “Pepa”, “Olguita” y hasta “Oligarquía”. A sus cortos 9 años, mi hermana se convirtió en mi ayudante en la cocina. Siempre bromista, risueña, amorosa, como ningún otro ser. Cuando creció y no hubo con quien dejarla, me acompañaba a la universidad. A veces nos íbamos caminando desde nuestra casa en La Colmena hasta la facultad de medicina donde le celebraban sus cumpleaños.
Luego, por la convivencia con la medicina, Olga se incorporó al staff no oficial de un hospital en Lima. Por diecinueve años acompañó a mi madre todos los días al trabajo. Esto le granjeó el nivel de ser considerada un miembro más del tópico de cirugía. Los médicos contaban con sus manos para doblar gasas y acomodar los apósitos. Muchas personas que pasaron por allí de pronto no saben que sus manitos prepararon esas gasas.
No faltó ningún día al trabajo. Ni uno solo. Cada paso que dio en la vida fue un símbolo de su lucha en este mundo. Desde el estigma que tuvo que combatir por su condición, hasta el desafío de trabajar sin descanso por casi dos décadas. Ahora que ya no está, me gusta imaginar que, a paso lento, la Oli nos acompaña en cada momento con su recuerdo siempre amoroso y su sonrisa perpetua.