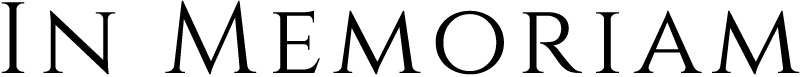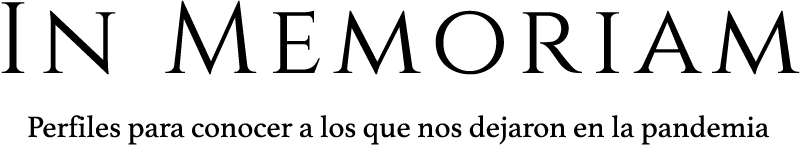A Manuela Muñoz, enfermera con más de cuatro décadas de experiencia, le encantaban los aromas intensos y la atención por los detalles. En su casa, en la ciudad amazónica de Iquitos, cada rincón estaba reluciente, con olor a desinfectante. Inclusive las personas que trabajaban para ella haciendo las labores domésticas, solían bromear al respecto. “Decían que mi mamá era capaz de meter a las personas en lejía con tal de limpiarlas”, recuerda Nathaly Chumbe Muñoz, la segunda de sus tres hijos.
Una de sus grandes debilidades eran los perfumes. Tenía una dotación personal digna de una coleccionista, llegó a ostentar hasta veinte frasquitos que usaba para distintas ocasiones. Nunca se aburría de recibir perfumes de regalo, es más, sus hijos sabían que si le daban uno en cualquier ocasión especial, su madre siempre se emocionaría. El preferido venía en una coqueta botella en forma del torso de una mujer. “Siempre la gente hacía ese comentario, que mi mamá olía muy rico”, dice Nathaly Chumbe.
Pero a Manuela Muñoz no solo le gustaba oler bien, sino también verse impecable. Tenía decenas de pares de zapatos, ropa de colores oscuros y no le podía faltar un labial color vino en la boca. La hija explica que su madre se engreía de esa forma porque de pequeña, cuando vivía en un pueblo alejado de la región de San Martín, pasó por muchas penurias y necesidades.
Las personas, sin embargo, no sólo reparaban en la enfermera por su aroma y su apariencia, sino también por su cariño y su generosidad. A los jóvenes que llegaban a la Clínica Naval de Iquitos para realizar sus serums, les explicaba pacientemente y los trataba con paciencia. “Reina”, “chiquito”, “bebé”, acostumbraba llamarles. Los vecinos de su barrio también la tenían en buena estima: cada vez que era necesario, Manuela ayudaba en la aplicación de una inyección, a conseguir el contacto de algún médico o incluso aconsejaba a las mujeres sobre planificación familiar.
Su cariño, además, lo volcaba en los animales ―tenía tres perros y cuatro gatos― y las plantas. En la parte trasera de su casa, todas las tardes, cuidaba con esmero un jardín de hojas enormes. “Cuando se ponía a ordenar el jardín, como era pequeñita, a veces las plantas la tapaban. Le decíamos que parecía un duende”, ríe Nathaly Chumbe. En su reino vegetal no podían faltar las flores. Prefería, por supuesto, las de olores más intensos, como los jazmines.
Cuando la enfermera falleció, el jardín quedó abandonado, no había nadie en la familia con ánimo de conservarlo. Algunas plantas y flores se marchitaron. Pero una vez se sintió listo, su esposo se hizo cargo y ahora el lugar está de nuevo rebosante. En cada una de esos colores y aromas, incluso en los colibríes y mariposas que llegan a tomar agua, permanece la presencia de Manuela.