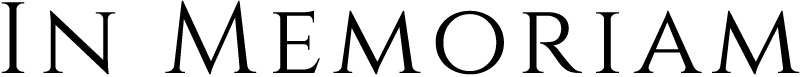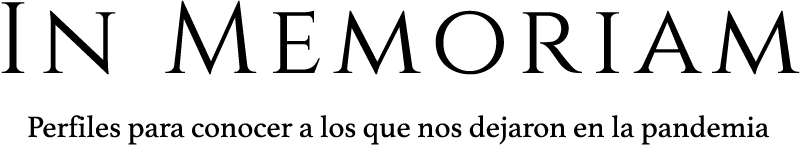Cada vez que mi padre me visitaba traía bajo el brazo papeles. Lo hizo desde que yo era adolescente y vivíamos separados, hasta cuando me convertí en adulto y ya estaba casado. Llegaba a nuestra casa y luego de un breve rato de charla sobre política abría su cartapacio —hermosa palabra ya olvidada— y me entregaba aquellas páginas. Eran recortes de periódicos: noticias de actualidad, pero sobre todo artículos culturales. La mayoría eran sobre Literatura, opiniones de escritores, entrevistas, reseñas sobre algún libro nuevo, polémicas literarias que solo a pocos importaban. Me iba explicando uno a uno cada recorte, dándome su punto de vista. Y su deleite mayor era descifrar cuál me había despertado más interés, en cuál había acertado provocándome que me lanzara con alguna frase contundente o alguna diatriba soberbia propia de la juventud. Le gustaba exacerbar esos ánimos, y a mí me gustaba demostrarle que su pesquisa había tenido éxito. Nunca falló en esos rituales, que empezaron conmigo desde muy joven, cuando gracias a uno de esos recortes pude enterarme de un premio literario en el que luego obtuve una mención que enorgullecería a mi padre. Aquel fue el inicio de lo que él llamaba “mi carrera”. Y sé que se sentía satisfecho de haber contribuido a esa decisión. Con los años, mientras me mostraba cada hoja de periódico recortada con delicadeza, la charla fue siempre la misma: “Mira, este recorte puede servirte para tu carrera”. Yo asentía, aunque las opiniones contundentes y las charlas fueron disminuyendo. La pila de recortes fue aumentando con el tiempo hasta hacerse intrasladable en las mudanzas, y a pesar de que le decía que esos artículos podía encontrarlos en la web, mi padre continuó persistente año a año en su indoblegable y analógica tarea. Y siempre estaban allí sus ojos, atentos ante cualquier reacción, ante un gesto que le confirmara que otra vez había contribuido con la felicidad de su hijo.
El mundo de mi padre fue el mundo del papel. En su pasado no hay una, sino varias imprentas. En ellas trabajó durante más de cuarenta años, construyendo con muchos otros entusiastas como él las bases de la industria gráfica en el Perú. Yo crecí cerca a todas ellas, admirando lo imponente de aquellas rumas que llegaban hasta el techo en las oficinas del centro de Lima. Y la pasión que él sentía por el papel contagió a muchas personas en su camino. Tal vez sea esa la razón por la que a un año de su partida todavía continúan llegando mensajes de personas que lo querían, admiraban y respetaban. Todo ello gracias a las gestas indesmayables que libró por el gremio de los gráficos, a quienes nunca quiso decepcionar. Su pasado sindicalista, esa aguerrida fiebre por la lucha social de la izquierda, ese deseo de justicia fue siempre el timón que lo dirigió hacia un horizonte que no siempre alcanzó, y que muchas veces le significó enormes decepciones, sacrificios que poco a poco he ido descubriendo.
Ha sucedido algo curioso en estas semanas de mayo. Ya a un año de la partida de mi padre, la ciencia nos ha enseñado mucho sobre el modo en que opera el virus que se lo llevó. Sé, por ejemplo, con alto grado de certeza, la fecha en que mi padre se contagió. Sé también dónde, lo que estaba haciendo. Fue en la cola de un banco, realizando una operación que bien podría haber hecho utilizando una aplicación en su teléfono. Pero para alguien reñido con la tecnología no podía ser de otra manera. En especial para él, que consignaba cualquier mínimo dato en un papel y lo guardaba en el bolsillo, al lado de la pequeña y ajada agenda poblada de números fijos, muchos de ellos ya obsoletos.
Sé ahora qué estaba ocurriendo cada día desde su contagio, semana a semana, hasta llegar hasta la fecha en que murió. Sé cuándo empezó a sentirse fatigado, cuándo su afección coronaria entró a jugarle en contra. Sé también cuándo la fiebre y la falta de oxígeno empezaron a hacerlo delirar, poco antes de entrar a UCI. Siento hoy que, gracias a esa paradoja médica, lo he acompañado en ese proceso. Y pienso que quizá sea una nueva forma de decirle adiós. Solo me pregunto ahora: ¿qué noticias habría él seleccionado el día en que el virus entró en su cuerpo? ¿Qué recortes de esos días me habría traído?
Ahora no existen más todos esos papeles. No he tenido un lugar donde guardarlos. Pero mi esposa ha construido un altar para mi padre, con fotos de toda la familia. Quiero pensar que ese altar se yergue sobre todas esas páginas que compartimos juntos. Y, aunque sepa que ya nadie traerá más recortes, me consuela recordar la ilusión que le hacía a mi padre seleccionarlos, prepararlos, colocarlos en una carpeta y dármelos en la mano. Porque es en los márgenes recortados de todos los papeles del mundo donde volveremos a estar juntos.