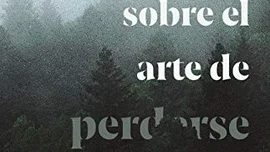Vivir en ciudades sobrepobladas es comparable a tener una cuenta de redes sociales. Ante la disyuntiva entre ser vistos por incontables extraños o cuidar la privacidad, algunos delimitan su círculo social, satisfechos, sin ganas de modificarlo. Sin embargo, la mayoría nos sentimos ambivalentes: a la vez ávidos y temerosos de mayor intimidad. Deseamos contacto mas no intromisión. Buscamos atención pero dentro de los márgenes de lo controlable, lo seguro. Usamos las palabras para sumergirnos en el otro si bien fingimos hacerlo solo para matar el tiempo. Y habitamos bloques de departamentos con cientos de desconocidos mientras anhelamos llegar al corazón (o a las entrañas) de alguien sin tener la mínima idea de cómo acercarnos.
Parecen experiencias individuales, a lo mucho generacionales, pero a lo largo de la historia diversos artistas entendieron el problema de fondo: “Hay un sabor particular en la soledad que proviene de vivir rodeados de millones de personas.” Esa es la premisa del libro que la británica Olivia Laing se propuso escribir cuando tras romper con (técnicamente, ser dejada por) el hombre que iba a acogerla, se encontró sola en la enorme, masiva y foránea ciudad de Nueva York; y para superarlo, en vez de instalar una app de citas, hizo algo más interesante: investigar cómo algunos enigmáticos artistas habían lidiado con su propia soledad en la misma ciudad. Así, la autora descubrió que tanto Nueva York como la soledad eran ciudades compartidas, donde al igual que ellos, ella también se podía perder y encontrar a través del arte. “Sé cómo me veía,” escribe, “como una mujer en una pintura de Hopper.”
La línea que atraviesa el libro, por lo tanto, es una línea que, así como une a los artistas reunidos en sus páginas, une también a todas aquellas personas solitarias que no se sienten pertenecer a las metrópolis del mundo. No por estar incapacitadas para el gregarismo, necesariamente, sino por habitar espacios donde no son bienvenidas o son consideradas extrañas, enfermas o invisibles. Contextos en los que, como propone Laing, el arte sí puede provocar la intimidad necesaria para “curar heridas… hacer evidente que no todas las heridas necesitan curación ni todas las cicatrices son feas.” En otras palabras, la soledad, en vez de aislarnos más, nos podría unir.
No obstante, para conseguirlo, el primer paso sería reconocernos faltos de afecto. Y lamentablemente, hacerlo aún acarrea el peligro de ser sentenciados por un mundo convencido de que si una persona se siente sola es porque, en términos de castigo divino, “se lo merece”. A esta idea conservadora —y aburrida— de que la soledad desaparece si uno simplemente cambia para encajar, el libro propone una salida diferente. No la búsqueda desesperada de aceptación o contacto superficial con otros humanos, sino el contacto sincero y profundo con objetos íntimos creados por seres sensibles que se sintieron también solos, tanto si interactuaban con un mar de gente o no.
Son los casos de los artistas que nos presenta Laing. Principalmente, Edward Hopper que pintaba arquitecturas claustrofóbicas y personas solitarias, David Wojnarowicz que intervenía espacios marginados, Andy Warhol que socializaba con otros colocando máquinas de por medio, Greta Garbo que recorría la ciudad a pie todos los días con el cuerpo y el rostro cubiertos para rehuir a la fama, y Henry Darger que dibujaba secreta y compulsivamente universos enteros poblados por niños en conflicto y salvación. Lo que estos artistas hacían, descubrimos, era tratar de sobrevivir a la “incómoda combinación de separación y exposición”, esa coexistencia tensa de desconfianza en el otro y hambre de afecto que frecuentemente resulta de un pasado difícil. Como el ermitaño J.D. Salinger cuando escribía “tocar a ciertas personas me ha dejado cicatrices en las manos”, Olivia Laing nos recuerda que en tanto producto de una interacción social, la soledad es, a todas luces, política.
La lectura tradicional desdeñosa de la soledad, según la cual la gente proba integra una red de soporte mientras que la paria –por mera irresponsabilidad e ineptitud— vive en el ostracismo aislada, sería bastante obtusa. Porque según el libro, “la soledad no es de ninguna manera una experiencia totalmente inútil, sino más bien una que corta directamente al corazón de lo que valoramos y lo que necesitamos.” Del mismo modo en que la historia y las obras del músico Klaus Nomi y el artista y activista David Wojnarowicz descritas por la autora, por ejemplo, —ambos fallecidos por la epidemia del VIH— aún hoy reclaman que sus vidas hubieran podido salvarse si sus cuerpos no hubieran sido tratados como “desviados” (es decir, si el gobierno no los hubiera dejado solos), la escritora reclama también que la soledad en sí misma sea reconocida como un tema de todos, y no como uno culposo ni tabú.
Dado que estudios del 2020 reportan que el aislamiento social incrementa el riesgo de demencia, y que la soledad aumenta los niveles de depresión, ansiedad, suicidio y hasta pérdida de las funcionalidades físicas, es preocupante que estos índices probablemente empeorarán si seguimos guardando silencio al respecto. Luego, urge debatir sobre las causas sociales y políticas de la soledad –incluida la propia— que afectan la salud pública global. Según Olivia Laing, si nos atreviésemos a tener esta conversación vulnerable y a compartir por qué, aun en una ciudad de millones, hay situaciones que nos hacen sentir solos, no solo podríamos salvar vidas, sino que ocurriría lo aparentemente inalcanzable. Al igual que ella, descubriríamos a personas maravillosas y misteriosas en una ciudad paralela y multitudinaria, imperceptible para la gente más discriminadora, pero acogedora entre los diferentes y rebosante de intimidad.
Disponible en:
- Librería Communitas
- Librería Heraldos Negros