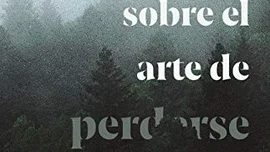En 2018, tras su aclamado debut, “Razones para seguir viviendo” —un libro sobre su lucha contra la depresión, las adicciones y las ideas suicidas—, el autor británico Matt Haig publicó “Apuntes sobre un planeta estresado”, una colección de reflexiones rápidas sobre cómo el vínculo entre tecnología y estados mentales influye en nuestra cultura bañada por la ansiedad, la depresión, el insomnio, el síndrome de burnout, la baja autoestima, los fanatismos, las adicciones y el estrés.
Dado que sería muy ambicioso cubrir los numerosos aspectos del libro, me concentraré en una observación puntual. Haig sugiere que en el capitalismo actual las redes sociales han llevado a la humanidad a actuar como un gran sistema nervioso unificado. Esto quiere decir que nos contagiamos emociones virtualmente, y que los sentimientos colectivos son agudizados por periodistas sensacionalistas, algoritmos uniformizantes y políticos populistas. Todo con el fin de traducir nuestros sentimientos en ganancia.
El libro data de antes de la pandemia, pero eso lo hace más interesante porque nos lleva a pensar que si ya el contagio virtual emocional sucedía en tiempos más calmos, a raíz de la covid-19 este debe haberse intensificado. Mientras alejábamos nuestros cuerpos de familiares y amigos, hiperconectábamos con las emociones de desconocidos en redes sociales. Pasábamos de los memes a las denuncias y al duelo en lapsos menores de quince segundos, sin poder distinguir cuándo unos se perdían en los otros y viceversa —o en palabras de Haig, cuándo “las emociones del grupo han pasado a ser las nuestras”.
La tecnología, por lo tanto, en épocas extremas, podría contagiarnos emociones y sensaciones también inauténticas en extremo. Pienso en algunos ejemplos de histeria colectiva que figuran en el libro, como la epidemia de baile de 1518 —cuando en Estrasburgo una mujer empezó a bailar en la calle por varios días y cuatrocientas personas se le unieron al verla, bailando sin motivo aparente y ¡sin música!, algunas hasta la muerte—, y en la asociación que hace Haig entre estos comportamientos incomprensibles y el efecto viral en la web. Tiene sentido.
A veces ciertas tendencias virales en redes sociales parecen simulacros de ataques de histeria y pánico masivos, unos que pueden derivar casi instantáneamente en creencias infundadas, cadenas de fake news, o en formas de activismo en línea que no pasan de hashtags o posts de imágenes en negro pero dan la sensación de civismo. Y lo mismo ocurre con los memes que en un primer momento aparecen inocentemente para expresar nuestros sentimientos individuales, pero cuya multiplicación termina determinando el ánimo global y uniforme de comunidades enteras —como los gatos con ojitos llorosos que de broma en broma nos pueden estar incitando a autocompadecernos y a mantenernos desahuciados, quietos.
Haig escribe además de paradojas cotidianas, como las ideas socialmente aceptadas de que no nos alcanza el tiempo aun si los dispositivos inteligentes ahora hacen las tareas por nosotros, que nos aburrimos fácilmente a pesar de vivir sobreestimulados, y —quizá la peor paradoja de todas—que perdemos la esperanza si bien en materia de derechos humanos el presente es indiscutiblemente mejor que el pasado. En un planeta estresado, olvidamos que la sensación catastrofista de que cada nuevo año es peor, “en cierta medida es sólo eso: una sensación.”
Volviendo a estos últimos dos años, ¿qué sucedía con nosotros? Cuando evoco nuestro comportamiento en los peores picos de la pandemia, por ejemplo, recuerdo que solo el verano pasado, millones de usuarios protestaban contra WhatsApp migrando a Telegram en cuestión de días para pronto olvidar el compromiso por completo, que hubo una ola de transmisiones en vivo en Instagram aun si el contenido emitido correspondía a lo intrascendente o privado, y que inclusive yo (una supuesta tímida) bailaba coreografías en mis stories como lo hacían también cientos de miles de coreomaníacos en el mundo.
Me da una mezcla de risa y desconcierto. Me hace pensar que en efecto Haig tiene razón: éramos un gran sistema nervioso unificado (y uno un poquito lunático). Los miedos se prolongaban y replicaban de smartphone en smartphone como sucedía antes de la pandemia y como sucede hasta el día de hoy. El problema, ahora que ya pasamos lo peor, sería que sin la posibilidad de tener esta reflexión planteada en el libro, habrá quienes no podrán tomar las distancias necesarias para que ese gran sistema nervioso unificado no siga alterando sus emociones inadvertida y constantemente, hasta quedar hiperconectados e hipersensibles por default.
En un mundo donde los algoritmos nos señalan lo que “personas como nosotros comprarían”, cuidado con que al menos las emociones no se nos pierdan en un mar de multitudes de avatares irreconocibles. Porque si aún puedo hacer una lectura del mundo es en parte gracias a que mi miedo, mi pánico, mi tristeza y mi intimidad siguen siendo solo míos, como ciertamente quiero que sea hasta el día en que me muera. Si para lograrlo he de bajar mi uso de redes sociales, así lo haré.