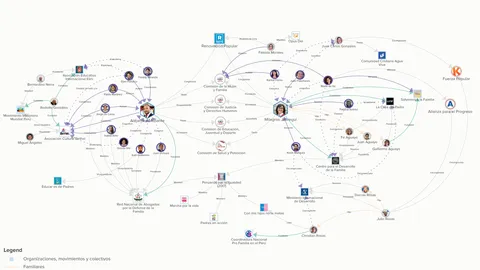La doctora en epidemiología por la Universidad de Basilea, Stella Hartinger, tiene claro lo que pasa en la salud debido al cambio climático en Latinoamérica. Ha pasado de hablar de las modificaciones que urgen en los sistemas epidemiológicos de la región para hacer frente al cambio climático, a lamentar la falta de articulación de los gobiernos en la implementación de sistemas preventivos. “No sé por qué se ha politizado el tema del cambio climático”, dice. Se entusiasma, reniega, lamenta esta falta de preocupación. Hartinger es directora de The Lancet Countdown South America, una iniciativa global que tiene a 114 científicos y especialistas trabajando en la afectación del clima sobre la salud. Cuando responde a las preguntas no se limita al dato científico, apela a una lectura de especialista que plantea un mapeo íntegro de los nuevos problemas que enfrenta la salud debido a climas extremos en el planeta. Sus especializaciones se han abocado a la contaminación del aire en los hogares, el agua, el saneamiento y la higiene; además, habla con la preocupación que un momento como este requiere.
Este año, The Lancet Countdown viene difundiendo su último reporte respecto a la situación en Latinoamérica, a diferencia del primero de 2022, esta vez se han incluido a cinco países de Centroamérica y a México. “Las poblaciones vulnerables van a ser las más afectadas”, agrega. Hartinger no responde preguntas unívocas, profundiza, argumenta y deja que el interlocutor también haga su parte.
Si bien ahora se empieza a identificar la relación entre cambio climático y la salud, no haber visibilizado esto antes o no haberse preocupado por esto, ¿qué consecuencias ha dejado?
Lo que dices es totalmente cierto. En la COP28 (28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que fue la del año pasado, es la primera vez que se habla de cambio climático y salud y es la primera vez que los países dicen que sí es verdad que existe una relación entre cambio climático y salud. Han pasado 28 años desde que empezamos a trabajar este tema para que se reconozca que el cambio climático no es solamente un tema ambiental, si lo quieres llamar, que las personas que van a ser afectadas somos nosotros.
En Latinoamérica empezamos con una gran desventaja, empezamos con sistemas de salud que no son resilientes, lo vimos en el Covid, quedó clarísimo; estamos empezando con un tema de gobernanza bastante flaco, no tenemos una gobernanza ambiental que funcione, no tenemos legislación o políticos que estén articulados con ese tema. Ponemos algo en los NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) pero de pronto sacamos una ley que nos permite deforestar bosques secundarios; son cosas que no van de la mano. Nos acaban de señalar en las Naciones Unidas que ni siquiera reportamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero correctamente. Algo no está sucediendo bien o hay una desconexión completa en el gobierno.

¿Qué tipo de modificaciones son necesarias en los sistemas epidemiológicos de los gobiernos para monitorear, digamos, la afectación del clima en la salud de las personas?
Nosotros deberíamos tener el sistema de salud clima resiliente, así es como lo define la OMS (Organización Mundial de la Salud), se llama Climate Resilient Health Systems y ellos tienen diez cosas que, piensan, se debería implementar, entre ellas, los sistemas de alerta temprana para los diferentes componentes: excesos de temperatura o si la contaminación del aire está demasiado elevada, o si es que las condiciones están para que haya un brote de enfermedades infecciosas como dengue. Esos sistemas de alerta temprana ayudarían al sistema de salud a actuar antes de que comiencen a ocurrir los problemas; poder dar alertas: “va a haber una ola de calor por favor, hidrátate bastante, manténganse en la sombra, no estés al aire libre”. El otro tema es tener como un observatorio de clima y salud donde se pueda ver cómo funciona ya en el tiempo o poder modelar cuáles son las interacciones de clima, salud, vulnerabilidad, para después poder comenzar a poner intervenciones o planear qué es lo que le falta a cada distrito, provincia, región para poder apoyar también en ese planeamiento territorial, urbano que es necesario para contrarrestar. Por eso son tan importantes estas evaluaciones de vulnerabilidad de adaptación, porque nos dan la opción de identificar intervenciones que funcionan.
Otros temas para tener un sistema de salud clima resiliente es, por ejemplo, tener un buen financiamiento, si te vas a las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) o NAP (Planes Nacionales de Adaptación) no hay unas líneas de financiamiento claras, no hay un grupo de trabajo claro, estoy hablando en general en la región. En el Perú tenemos un grupo de trabajo, pero no tiene financiamiento claro, no tienen una línea que diga te voy a dar (presupuesto) por cada medida de adaptación y no hay indicadores de progreso.
Otro tema importante es la capacitación, tu sistema de salud tiene que estar capacitado para entender que el cambio climático afecta la salud y cómo. Por ejemplo, la PAHO (Organización Panamericana de la Salud) tiene una guía de bolsillo, creo que la llaman pocket guidelines, es una guía para el personal de salud para entender, si hay altas temperaturas, un shock de calor, cómo identificar a esa persona. Ellos ya lo han mapeado pero no está implementado. La capacitación no es solamente a nivel central, sino tiene que caer a todas las Diresas, las redes, todas las personas que están en primera línea y son diferentes cosas para cada región. En Puno no vamos a esperar que haya un shock de calor pero van a haber shocks de frío que los vemos todos los años. No son cosas que nos deberían estar agarrando por sorpresa, porque ya lo vivimos. Esas son algunas de las cosas que hacen que un sistema de salud sea un clima resiliente y deberíamos de comenzar a pensar cómo implementarlas.
(Stella hace una pausa. Su preocupación se deja notar en el énfasis de sus palabras, sus tonos. ¿El Perú tiene un personal capacitado? ¿Sistemas de alerta temprana? En absoluto. Mientras que países como Colombia, Argentina y Chile han desarrollado sistemas de alerta preventiva en casos de olas de calor, el Perú no cuenta con ello. Salud con lupa informó el año pasado, el de más calor en el planeta, un informe de Senamhi que toma los años entre 1964 y 2017 donde evidencia que el número de muertes se incrementa hasta 5 días después del inicio de las olas de calor. Pero es de las pocas investigaciones. Una muestra ínfima.
La entrevista continúa).
A propósito de ello, han anunciado el fenómeno de La Niña en el Perú, se vienen sequías, oleadas de frío, situaciones extremas que están generando ya las migraciones por temas climáticos.
La migración climática será uno de los temas más complicados que vamos a enfrentar como sociedad. En 2017, 36 millones de africanos migraron, según un informe de Naciones Unidas. Nosotros tuvimos una migración debido a problemas políticos que hubo en Venezuela y recibimos casi a 1 millón de personas adicionales y el Perú se volvió un desastre, no necesariamente por estas personas, sino por nosotros. No estamos preparados como países para recibir esa cantidad de gente adicional que requiere trabajo, sistema de salud, vivienda, servicios básicos. Creo que ningún país está preparado para recibir esta cantidad de personas adicionales que puedan venir. La inmigración climática es uno de los temas más complicados, 80% de la población de Latinoamérica va a vivir en ciudades, pero, interesantemente, las ciudades son las que menos agua van a tener, las que menos acceso a alimentos van a tener, tal vez vamos a comenzar a ver un incremento de pérdida de seguridad alimentaria. Si no logramos que nuestras poblaciones rurales sean eficientes y funcionen y tengan también recursos necesarios, vamos a tener una migración masiva. Yo creo que no estamos preparados como país.
Lima es la segunda ciudad con mayor cantidad de asma en el mundo; además, su emisión de gases contribuye en un 0,38% a la emisión global de gases de efecto invernadero. ¿Hay una relación directa entre estos dos hechos? ¿Qué cambios hacen falta?
Eso es interesante. En la región de Latinoamérica el 75% está utilizando gas licuado de petróleo, balones de GLP para cocinar. Ya comenzó a salir más evidencia de que uno de los gases que es NO2 genera asma y es cierto. Hay un estudio, que no es mío, pero es una revisión sistemática, donde dice que Lima es la segunda ciudad con más asma del planeta. Lima tiene varias cosas, primero, muchos cocinamos con GLP y, segundo, es un tema climático, tenemos un montón de humedad. No es una ciudad sencilla. Tenemos enfermedades pulmonares, contaminación ambiental bastante elevada, una de las más elevadas en Latinoamérica —es la segunda después de Bolivia o Chile, si no me equivoco, para material particulado—, eso también genera asma. Sumémosle el tema de las cocinas GLP, las emisiones de CO2 que quedan dentro de la casa que también generan asma, la temperatura y este clima de invierno, entonces hay muchas aristas que están pasando dentro de Lima, pero definitivamente la contaminación ambiental es importante.
¿Por qué nosotros hablamos de la contaminación ambiental también y lo medimos con esta partícula? Porque comparte fuentes comunes con los gases de efecto invernadero. En teoría, si ponemos estrategias de mitigación para reducir los gases de efecto invernadero en los sectores energía, transporte, estaríamos reduciendo también estos otros contaminantes como material particulado que están afectando a la salud de las personas. Por eso es que lo medimos de esa forma.
A medida que pongamos restricciones en estos sectores, en esas emisiones de estos sectores, vamos a mejorar la salud porque reducimos esta cochinada ambiental también. Y lo otro es el tema del gas licuado de petróleo, el GLP, sigue siendo un combustible fósil, seguimos siendo dependientes de combustibles fósiles, especialmente para cocinar. La pregunta es ¿qué pasa cuando esto se acabe y no hayamos hecho nada para cambiar la matriz energética para poder cocinar con electricidad limpia, viniendo de todas estas otras fuentes que hablábamos? Eso es a lo que nos referimos con nuestra dependencia de combustibles fósiles en la región.
En la región de Latinoamérica el 75% está utilizando gas licuado de petróleo, balones de GLP para cocinar.
Decías hace un rato que en la última COP por primera vez se habló del tema de la relación de cambio climático y salud. ¿Cuánto de congruencia le ves a este gobierno respecto a que, por un lado, se suma al acuerdo de la COP y por el otro saca una ley antiforestal como la que aprobó recientemente el Congreso?
No hay una congruencia de lo que se hace en un lugar versus lo que se hace en los demás. Para mí está totalmente desarticulado. No hay una comunicación intersectorial, los recursos se van para el Ministerio de Ambiente y no llegan para el Ministerio de Salud. Sé que hubo todo un problema alrededor de una ley para diversificar la matriz energética que pasó con las justas alguna de las comisiones, llegó al pleno en el Congreso, pero no va a ser discutido, por ejemplo. Hay muchos intereses también políticos como te mencionaba, también intereses industriales, de la misma empresa, hay cosas que no quieren que se cambien. Muchas incongruencias que hacen que cosas que son relativamente buenas, porque no hay que decir que son perfectas, es casi imposible decir que una ley o lo que fuese pueda ser perfecta, vayan por un camino adecuado. Se traban porque hay intereses adicionales. No sé por qué se ha politizado el tema del cambio climático, no tengo ni idea por qué se ha generado de un lado y no del otro. No es que va a afectar a la mitad de la población que sí considera que existe o sí considera que funciona o sí considera que es un problema, va a afectar a todos. Yo no sé cómo decir que esto no es un tema de lados o de bandos o políticos. En Perú no es tanto así, pero tienes un gigante como Brasil en la región donde sí es así. Lo que se haga para trabajar hacia el bien común, no puede estar sujeto a un partido político o una ideología política.
(La investigación respecto al asma fue llevada a cabo por The Lancet Planetary Health y pone a Lima entre ciudades como Shanghái, Bogotá y Beijing como las que registran la más alta carga de incidencia de asma pediátrica debido a la exposición al NO2 por cada cien mil niños. Si a ello se suma que Lima se clasifica constantemente como uno de los centros urbanos más contaminados de América del Sur, las conclusiones van siendo más obvias).
¿Qué evidencias de afectación a la salud han hallado en su último reporte de 2023?
Todo lo que nosotros evaluamos en lo que es Heat and Health o calor y salud, sigue incrementándose. Para toda Latinoamérica el incremento de temperatura promedio de verano es de 0,38 grados centígrados. Para Perú es igual. Pero para Paraguay es 1,9, para Argentina es 1,2, para Uruguay es 0,9. Realmente depende del país donde te encuentres; hay lugares donde puede ser que este incremento de temperatura sea más alto o más bajo. Tenemos que hablar de promedios regionales y tenemos que hablar de promedios de país. Desafortunadamente no llegamos a lo subnacional por falta de data global.
En el tema de impactos y exposición, lo que vemos es que estas temperaturas van aumentando haciendo que las poblaciones más vulnerables, como, por ejemplo, adultos mayores o niños, se vean más expuestos a días de bastante calor.
Lo que hemos encontrado para la región es que hay un incremento de 140% de mortalidad ligada al calor, pero nuevamente dependiendo del país eso también varía. En Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala su incremento de mortalidad es por encima de 200%. ¿Por qué? Con temas de calor el problema es que no tenemos medidas de adaptación implementadas en nuestros países. Nosotros no empezamos en el mismo momento, en el mismo lugar que poblaciones del norte global. Ellos ya vienen con unas ciudades que funcionan.
En Latinoamérica, desafortunadamente, nuestras ciudades no funcionan, tenemos una migración hacia la urbe bastante grande y para el 2030, como te decía, ya vamos a tener casi 80% de la población viviendo en ciudades. Si tú solamente ves Lima, ves que es un desierto, no hay áreas verdes, no hay forma de contrarrestar esos incrementos de temperatura por calor, entonces más población se ve expuesta a esto haciendo que el incremento de mortalidad suba.
Otro de los impactos es el incremento de idoneidad climática para enfermedades vectoriales, la que seguimos nosotros, porque es endémica, es el Aedes aegypti, el dengue. Hay un incremento de idoneidad, la reproducción de este vector se está incrementando. Lo que seguimos en ese indicador de idoneidad climática de vectores es ver que este incremento de 54% a nivel de Latinoamérica y para Perú de 95% de incremento de idoneidad, hace que tengamos más brotes y epidemias de dengue que es lo que hemos visto.
(Al respecto, el Instituto de Butantan (Sao Paulo) viene desarrollando una vacuna contra el dengue desde 1990. Según los resultados de la fase primaria 3, ofrece una buena protección en un rango de edad que va de los 2 a los 60 años. Las pruebas se encuentran en su etapa final, por lo que en el segundo semestre de 2024 deberá presentar el registro de la vacuna ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria)
¿Cuáles serían las medidas de adaptación a todo este tipo de fenómenos extremos que se han vuelto una constante?
Eso es un problema básico de salud pública. Nosotros le echamos mucho la culpa al Ministerio de Salud, que definitivamente tiene que prevenir estos brotes y estar atento, pero si no tenemos un buen saneamiento, si no tenemos agua potable, si no evitamos que se salga el río, si es que la vivienda no está bien construida, ¿cómo podemos trabajar para mejorar la salud pública de la población? Es un tema que ya se nos escapa de las manos solamente para salubristas y debería de comenzar a ser un tema multisectorial, que es lo que decimos, que las medidas de adaptación que deberíamos estar teniendo para esas enfermedades que son enfermedades que ya tenemos de toda la vida y todavía no logramos solucionarlo. Inclusive lo que estamos viendo es que en latitudes o en alturas que antes no veíamos este vector ahora lo encontramos, lo único que está haciendo es expandir su espacio donde vive, incrementando la posibilidad de brotes y epidemias en zonas donde ni siquiera lo teníamos antes. Eso es lo que nos hace el cambio climático, nos lleva a condiciones que antes no teníamos, nos lleva a condiciones extremas en un país que no está adaptado y que no ha solucionado las problemáticas básicas de salud pública como es el Perú y Latinoamérica, no es un tema exclusivo nuestro.

Has señalado que los gobiernos de Latinoamérica contemplaban acciones para el cambio climático, pero no asociadas al tema de salud, ¿esta situación ha cambiado de 2022 a este momento?
Nosotros seguimos varios indicadores en el ámbito de adaptación, seguimos evaluaciones nacionales de vulnerabilidad y adaptación y Perú continúa como que en proceso. No ha habido un cambio. De ahí seguimos los Planes Nacionales de Adaptación para salud que Perú también tiene en proceso. Por ejemplo, para elevaciones de riesgo a nivel de ciudades, solamente cinco en el Perú han hecho esas evaluaciones de un cambio climático. Lo que nosotros vemos es que el país todavía está en proceso en el sector salud y para sus ciudades también. En esa parte de las ciudades, por ejemplo, a mí no me queda muy claro si es porque no se sabe qué se tiene que hacer o es un tema de indiferencia. No sé si es que no existe la comunicación de lo nacional a lo regional, a lo provincial y a lo distrital. Pareciera que hay una desarticulación o una falta de información una vez que ya se va al nivel subnacional en el Perú. El gobierno nacional puede hacer los NDC, puede hacer los NAP, puede escribir todo, pero si es que no llega al que ejecuta, no va a ocurrir nada o va a ocurrir muy poco. Eso es lo que nosotros tratamos de decir con esta evaluación de riesgo de cambio climático, de ciudades, obviamente con sus con las deficiencias, que pueda tener este indicador porque es voluntario y demás, pero por lo menos te da una visión de lo que pasa en la región y lo que pasa es que menos del 2% de las municipalidades que podrían estar haciendo algo, lo están haciendo. Eso ya te pone también un poquito en perspectiva qué es lo que está ocurriendo en la en Latinoamérica.
Las evidencias están. E incluso los estudios científicos se han incrementado de un tiempo a esta parte. ¿Por qué todavía nos cuesta entender esta relación de clima y salud?
Es una pregunta difícil. Estamos haciendo ahora un estudio de percepciones que espero que salga pronto, y lo que vemos es que las poblaciones más jóvenes lo entienden mucho más rápido. Las personas mayores sí, pero no lo siento. Este tema de sensación es muy importante con algunas cosas por lo menos las que se han convertido en temas emocionales —cosa que es muy interesante porque la ciencia no es emocional— pero el resto de la población lo toma a veces como un tema de que “no lo estoy percibiendo o no lo siento”.
Hay una discordancia entre grupos etarios. Desafortunadamente hay un grupo que no es que no crea, es que no lo considera, es el grupo que gobierna y el que no está haciendo los cambios necesarios. Y el otro grupo etario que cree, piensa, actúa, no sabe qué hacer, es un problema demasiado grande.
Debo reconocer que hay diferencias entre grupos etarios, pero nos falta mucho nivel para poder llegar a poblaciones alejadas de nosotros. No creo que nadie en zonas rurales ni siquiera entienda el concepto de cambio climático. Estaba hablando con uno de los colegas —nosotros damos algunas becas para personas de comunidades indígenas para poder trabajar algunos temas de salud ambiental— y le preguntaba sobre el cambio climático: “esas palabras ni siquiera existen en mi lengua”, me dijo. ¿Entonces, cómo explicar algo que no existe? Nuevamente, hay un tema de lenguaje que no logramos solucionar en muchos espacios, especialmente en las poblaciones más vulnerables, en las poblaciones que más van a ser afectadas, las poblaciones con mayor pobreza. Hay ciertos estratos, grupos sociales que no entienden, niveles socioeconómicos que los entienden y que no necesariamente ven todos los impactos. Mientras que otros grupos que sí están sintiendo los impactos y como no entienden por qué está ocurriendo lo llevan a un tema de gobernanza que es verdad, pero ¿cómo hacemos para introducir estos temas y que sean parte de la discusión?