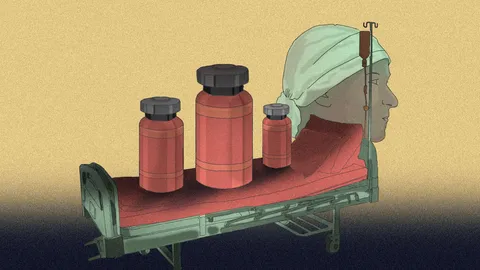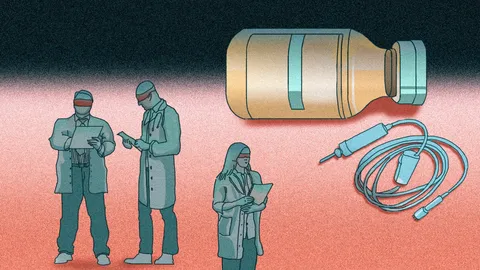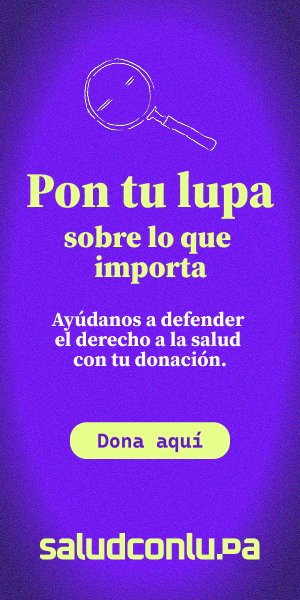En Datem del Marañón, Loreto, la tos ferina se ha vuelto una amenaza mortal. En casi diez meses, han muerto 14 niños y niñas, la mitad bebés menores de un año. Es uno de los brotes más graves registrados en la Amazonía peruana en lo que va del siglo, y aún no se detiene. Uno de los focos más críticos es el distrito de Andoas, a orillas del río Pastaza, donde el pueblo Achuar ha perdido a cinco de sus hijos y enfrenta más de 250 contagios.
Frente a esta emergencia, la respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) llegó tarde y con recursos limitados, en una zona donde los pueblos Achuar, Chapra, Shawi y Kandozi llevan años esperando una atención real.
“¿Sí hay presupuesto para que la presidenta aumente su sueldo a 35 000 a 40 000 [soles], pero no hay presupuesto para salvar la vida de un niño, de una niña, de recién nacidos? Eso es indignante. Somos peruanos todos", dice Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Autónomo de la Nación Chapra, del distrito de Morona, en Datem del Marañón, frente a lo sucedido.
Y su indignación no es para menos. Salud con lupa revisó dos informes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud. Estos documentos revelan que el brote actual de tos ferina en Datem del Marañón fue detectado desde septiembre del 2024, en el distrito de Morona. Aún no se registraban fallecidos, y ese era el momento clave para contener la propagación de esta enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis.
Esta bacteria se transmite de persona a persona a través de gotitas expulsadas al toser o estornudar. La infección inflama las vías respiratorias y provoca los característicos ataques de tos, que pueden ser muy intensos y dificultar la respiración. En los niños, los casos más graves pueden derivar en complicaciones como neumonía, convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte.
La respuesta debió regirse por la propia Norma Técnica del Minsa para el control de la tos ferina —prevenible con una vacuna incluida en el esquema nacional de vacunación infantil—. Este protocolo establece que con solo dos casos confirmados, el Minsa debe activar un Equipo de Respuesta Rápida para buscar a más personas infectadas, atenderlas y evitar la expansión del brote. Pero esa reacción no ocurrió ni entonces ni ahora, cuando la epidemia ya ha dejado 1,475 casos y 18 muertes de niños y niñas en todo el país.
Un ejemplo claro de la falta de respuesta es lo ocurrido en Andoas, el segundo distrito más golpeado de Datem del Marañón, después de Pastaza, donde el pueblo originario Kandozi ha perdido a nueve niños y niñas por la tos ferina. Aunque fue el último de los seis distritos en reportar contagios —los primeros aparecieron recién en marzo de 2025—, desde entonces los casos se han disparado: para julio ya sumaban 255, junto con cinco muertes. Andoas está ahora a solo ocho casos de igualar a Pastaza, que acumula 263.
A inicios de julio, Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), denunció la gravedad de la situación: solo en la comunidad de Siwin, en territorio Achuar, ya habían fallecido tres niños y se registraban 22 contagios. Pero desde entonces, poco o nada ha cambiado. El brote continúa descontrolado y, de acuerdo con la normativa sanitaria, solo puede considerarse concluido si pasan 42 días sin nuevos casos. En las condiciones actuales, ese escenario parece aún lejano.
El 8 de junio de 2025, el propio ministro de Salud, César Vásquez, visitó Andoas, donde se comprometió a dar especial atención al brote de tos ferina. En su visita, anunció que 17 brigadas especializadas estaban listas para iniciar el trabajo de campo en las comunidades afectadas de Datem del Marañón. Pero esto no fue así.

Salud con lupa accedió a la Matriz de Programación de las brigadas previstas para ingresar en junio a los distritos de Andoas, Pastaza, Cahuapanas, Manseriche, Barranca y Morona, en la provincia de Datem del Marañón. El documento revela una grave omisión: las brigadas fueron enviadas sin contar con los dos medicamentos esenciales para tratar la tos ferina —azitromicina en suspensión y en tabletas—. Además, cuatro de las 18 brigadas finalmente programadas no contaban con personal clave como médicos, enfermeros ni epidemiólogos.
Algo que ya había sido advertido en uno de los informes del CDC. En ese documento se detalla que, tras una evaluación a la Gerencia Regional de Salud de Loreto (Geresa-Loreto), se identificó un déficit de 10,818 frascos de azitromicina pediátrica —el jarabe esencial para tratar la tos ferina en niños—. Además, hasta el 13 de junio de 2025, solo 11 de las 16 brigadas que tiene la Geresa estaban operativas. La evaluación se realizó casi una semana después de la visita del ministro César Vásquez a la zona. El informe también advierte que no había recursos humanos ni logísticos suficientes para una intervención efectiva en la provincia de Datem del Marañón.
Para corroborar esta información y entender cómo se está enfrentando el brote, Salud con lupa entrevistó al médico Carlos Alvarez, coordinador de la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas de la Geresa-Loreto, quien ha liderado la gestión de respuesta frente a esta emergencia.
Sobre la falta de medicamentos, Alvarez reconoció que recién en una reunión realizada el 5 de junio de 2025 —a casi diez meses del inicio del brote—, su equipo advirtió que no contaban con suficiente azitromicina en suspensión para tratar a los niños. “Teníamos muy poca cantidad de azitromicina en jarabe, y la Red tuvo que tomar acciones para comprarla. Creo que demoró una o dos semanas la compra para los pacientes”, señaló. En ese lapso, se usaron medicamentos alternativos como la eritromicina, que implica tratamientos más largos.
Respecto a las brigadas, Alvarez sostuvo que sí salieron las 16 mencionadas por el CDC, pero que dicho informe consideró solo 11 como operativas porque hizo un “corte” el 13 de junio, cuando aún no salían las cinco restantes. Sin embargo, según la Matriz de Programación, 17 de las 18 brigadas estaban programadas para ingresar entre el 1 y el 10 de junio, mientras que solo una figuraba con fecha posterior, el 27 de junio. Todas debían permanecer entre 5 y 20 días en territorio.
Consultado sobre las razones que explican la magnitud de este brote, Alvarez señaló que se trata de un problema estructural. Mencionó la falta de personal especializado, las dificultades para acceder a comunidades aisladas en la Amazonía y el insuficiente financiamiento. “Todo acaba con presupuesto y financiamiento, es algo que conocemos desde hace mucho tiempo. Se agrava más con los brotes”, dijo.
Una respuesta que, si bien reconoce las limitaciones del sistema, también confirma que la emergencia superó con creces la capacidad del Estado.
El abandono tiene nombre: Datem del Marañón
“Hay varias comunidades que están ubicadas en los lugares más recónditos y, a veces, para llegar a un establecimiento de salud —que queda lejísimos— se tiene que caminar cuatro, cinco horas”, explica Renimer Huiñapi, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi, en el distrito de Cahuapanas, Datem del Marañón. En su territorio, como en gran parte de la provincia, no existen carreteras: el único medio de transporte es por vía fluvial. Tampoco hay luz ni agua potable, y mucho menos acceso a internet.
En estas condiciones, la lucha contra la tos ferina enfrenta un obstáculo estructural: el Estado no tiene presencia real en muchas comunidades de Datem del Marañón, ni capacidad para prevenir ni responder a brotes de esta enfermedad. Una muestra de ello son los indicadores de vacunación infantil de los últimos cinco años, que muestran un descenso sostenido en el número de menores de un año vacunados en todos los distritos de la provincia desde 2019.

Aunque algunos porcentajes pueden parecer engañosamente positivos —como en Andoas, Barranca y Morona, donde en ciertos años se superó el 100 % previsto— esto se debe a una disminución en la población meta, no a una mejora real en la cobertura. En otros distritos, como Pastaza, Manseriche y Cahuapanas, ni siquiera se alcanzaron esos porcentajes. Y la situación reciente es más preocupante: hasta mayo de 2025, según cifras obtenidas por Salud con lupa vía Ley de Transparencia, la cobertura de vacunación en todos los distritos del Datem oscilaba apenas entre el 14 % y el 40 %.
El caso de Andoas, uno de los focos más graves del brote, es revelador. Hasta mayo de 2025, solo 21 niños habían recibido las tres dosis necesarias contra la tos ferina, lo que representa apenas el 16.5 % de la población objetivo. En un informe anterior, Salud con lupa ya había evidenciado que esta baja cobertura tiene múltiples causas: 22 de los 67 establecimientos de salud en la provincia tenían inoperativas sus cadenas de frío, esenciales para conservar las vacunas; además, las campañas de vacunación carecían de personal suficiente, recursos logísticos e incluso aceptación comunitaria para lograr una inmunización efectiva.
Sin embargo, esto no es nuevo. En 2023, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que ya advertía muchas de las deficiencias que hoy han quedado en evidencia con el brote de tos ferina. En el contexto de la pandemia por COVID-19, el organismo alertó que no existía un presupuesto específico para la vacunación en comunidades nativas; que muchos equipos de refrigeración estaban en mal estado; que no se habían contratado suficientes enlaces indígenas ni traductores para acompañar a las brigadas; y que, además, hubo casos de rechazo a la vacunación por parte de algunas comunidades. Pese a esas señales, no se tomaron medidas concretas. De esa experiencia, no se aprendió.
Nelly Aedo, exjefa de la Dirección de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo y coautora del informe, lo explica con claridad: “En ese informe señalamos reiteradamente que solo tres de cada diez comunidades nativas en la Amazonía contaban con un establecimiento de salud”. Pero el problema no se limita a la falta de infraestructura, añade. “Lo que encontramos fue una constante: los pocos establecimientos existentes carecían de servicios básicos como agua, electricidad e internet. No solo faltan centros de salud, sino que muchos de los que hay están en pésimas condiciones”.
Aedo señala que, en muchos casos, también encontraron ausencia de personal de salud y falta de medicinas básicas. Con esas condiciones —advierte— es imposible que el Estado tenga una presencia efectiva en territorios amazónicos como Datem del Marañón, y pueda enfrentar enfermedades como la tos ferina. Para lograrlo, se necesita contar con información adecuada y actualizada de los territorios, enlaces indígenas permanentes, mejoras urgentes en las condiciones sanitarias y, sobre todo, un enfoque intercultural que garantice atención médica y campañas de vacunación acordes con la lengua, la cultura y las particularidades de cada pueblo indígena.
A la fecha, ese tipo de normativa no existe. Consultado sobre este vacío, Carlos Alvarez, coordinador de la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas de la Geresa Loreto, reconoció que, aunque sí se coordina previamente con las comunidades antes de enviar brigadas médicas, no hay un protocolo oficial que guíe de forma efectiva la atención sanitaria en la Amazonía. “La Red de Salud [de Datem del Marañón] tiene ciertos criterios, pero esto no está con resolución gerencial, o reconocido oficialmente”, señaló.
Ni siquiera la Norma Técnica para el control de la tos ferina contempla una estrategia diferenciada para comunidades nativas. Solo existe un antecedente parcial: el Plan de Intervenciones Sanitarias para la Prevención y Mitigación de la COVID-19 en Población Indígena de 2022, que recomendaba contratar enlaces indígenas —personas que conocen el territorio y la cultura local— y trabajar con agentes comunitarios nombrados o voluntarios para facilitar la vacunación en zonas de difícil acceso.
“Cuando el Ministerio de Salud es incapaz de hacer campañas de vacunación educativa y comunicacionalmente adecuadas en estos contextos, lo que demuestra son sus limitaciones”, plantea el exministro de Salud, Víctor Zamora. “Para hacer estas campañas, necesitamos saber qué piensan estas personas. Se requiere una investigación socioantropológica. Preguntar: ¿Qué piensa usted sobre las vacunas? ¿Por qué lo piensa? A partir de esas respuestas, haces los informes, organizas tu campaña educativa y la ejecutas”.
Mientras el brote continúa y el abandono se vuelve más evidente, las comunidades de Datem del Marañón alzan su voz. Desde Cahuapanas —el distrito número 13 en pobreza entre los 52 de Loreto, según el Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital— Renimer Huiñapi deja un mensaje claro:
“Cahuapanas tiene más de 150 años de creación política, pero seguimos con casi 90 % de pobreza extrema. No ha llegado atención del Estado. Llamamos al Estado a que mire también hacia nuestro distrito, no solo al circuito petrolero. En Cahuapanas también somos peruanos, también somos loretanos, y tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano”.

Sin médicos y sin solución
Según un análisis reciente de datos del propio Ministerio de Salud, en Datem del Marañón hay menos de 6 médicos, enfermeros y obstetras por cada 10 mil habitantes. Es una cifra muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 44,5 por cada 10 mil. Y lo peor es que esta brecha ha ido creciendo desde 2013.
Una de las razones es que no hay incentivos para que el personal de salud se quede en zonas aisladas como esta. Los sueldos son los mismos que en las ciudades y las condiciones de trabajo son muy duras: sin electricidad, sin internet, sin vivienda digna.
“El Ministerio paga lo mismo a un médico que está en Iquitos y a otro que está en Andoas, y eso no debería ser así”, dice el doctor Carlos Alvarez. Explica que, para compensar un poco, han tenido que organizar viajes para que los profesionales vean a sus familias o reciban víveres.
También han buscado apoyo de alcaldes para mejorar los puestos de salud. Pero en muchas comunidades no hay lo más básico. “¿Por qué se queda un profesional? Porque al menos tiene internet para comunicarse con su familia. Si no hay eso, se va al mes o a los dos meses”, lamenta Alvarez.
Además de todas las carencias en la Amazonía, el exministro Víctor Zamora recuerda que el problema es más grande. En el Perú, la inversión en salud sigue por debajo de lo recomendado y el sistema está desordenado, fragmentado y marcado por la corrupción. Se priorizan los hospitales de las ciudades, mientras los centros de primer nivel —los más necesarios en zonas rurales— quedan abandonados.
Y mientras tanto, la cifra más dolorosa habla por sí sola: 14 niños murieron por una enfermedad prevenible en Datem del Marañón. Vidas que no debieron apagarse. Historias que hoy nos recuerdan todo lo que el Estado no hizo.
“No necesitamos perder a nuestros seres queridos para que nos escuchen”, dice Olivia Bisa. “Si hay dinero para subir sueldos, también debe haberlo para salvar vidas”.