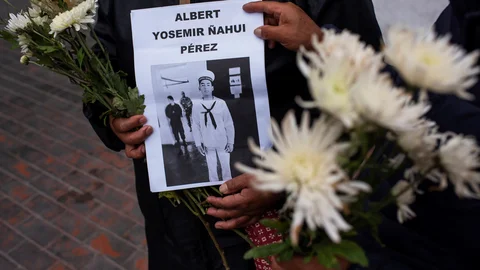Las manos con las que Junior Bandenay afeitaba cabezas y barbas a domicilio tiemblan. Esas mismas manos con las que se ha tatuado casi todo el cuerpo y con las que repara celulares en el jirón Paruro, el paraíso informal del comercio electrónico en Lima. Hace un par de semanas su jefe lo mandó a su casa porque se le había caído un equipo mientras buscaba un repuesto. Días después Junior fue incapaz de sostener la cortadora de cabello mientras le hacía un diseño a un familiar, y le cortó el cuello. Una herida leve pero reveladora: su pulso no es el mismo.
Su memoria tampoco. Junior no recuerda muy bien lo que sucedió aquella noche del sábado 14 de noviembre. Solo escenas que aparecen y desaparecen de su mente como si alguien oprimiera un botón, y lo que le han contado. Que llegó caminando de la marcha hasta su casa, un cuarto dividido por cortinas, en el Rímac. Que tosió un poco, y que le mostró con orgullo a su madre su trofeo de guerra: el cartucho de una bomba lacrimógena que todavía despedía gases tóxicos. Luego dio unos pasos, quiso prender el ventilador y cayó al piso de nuca. Su cuerpo empezó a saltar como un pez recién salido del mar. Vanessa, su madre, pensó que se estaba electrocutando. Pero no. Se dio cuenta cuando lo cogió fuerte. “Mi hijo se me muere”, gritó despertando a todo el edificio. Llamaron a la Policía y a los bomberos. Cuando llegaron lo encontraron botando espuma por la boca.
En el Hospital Loayza, en el área de trauma shock, Junior convulsionó por segunda vez. Por fortuna, pudieron estabilizarlo. El diagnóstico no podía ser otro: intoxicación por gases tóxicos. La piel, rojiza, se le descascaró, las manos se le hincharon, y sus ojos se pusieron amarillentos. Urticaria generalizada. Fueron ocho días los que permaneció hospitalizado. “No sé ni cómo sigo vivo. No me acuerdo de nada”, dice Junior, en el cuarto que comparte con su madre y su padrastro.
La última vez que Junior convulsionó fue cuando tenía cinco años, y sufrió un cuadro de depresión por la muerte de su hermanita, una pequeña que no alcanzó a respirar. Crisis de ausencia dijo el neurólogo en aquel entonces. Su madre cree que haber permanecido tantas horas en la marcha, absorbiendo los gases tóxicos, ha reactivado esa crisis que permaneció dormida durante todo este tiempo.

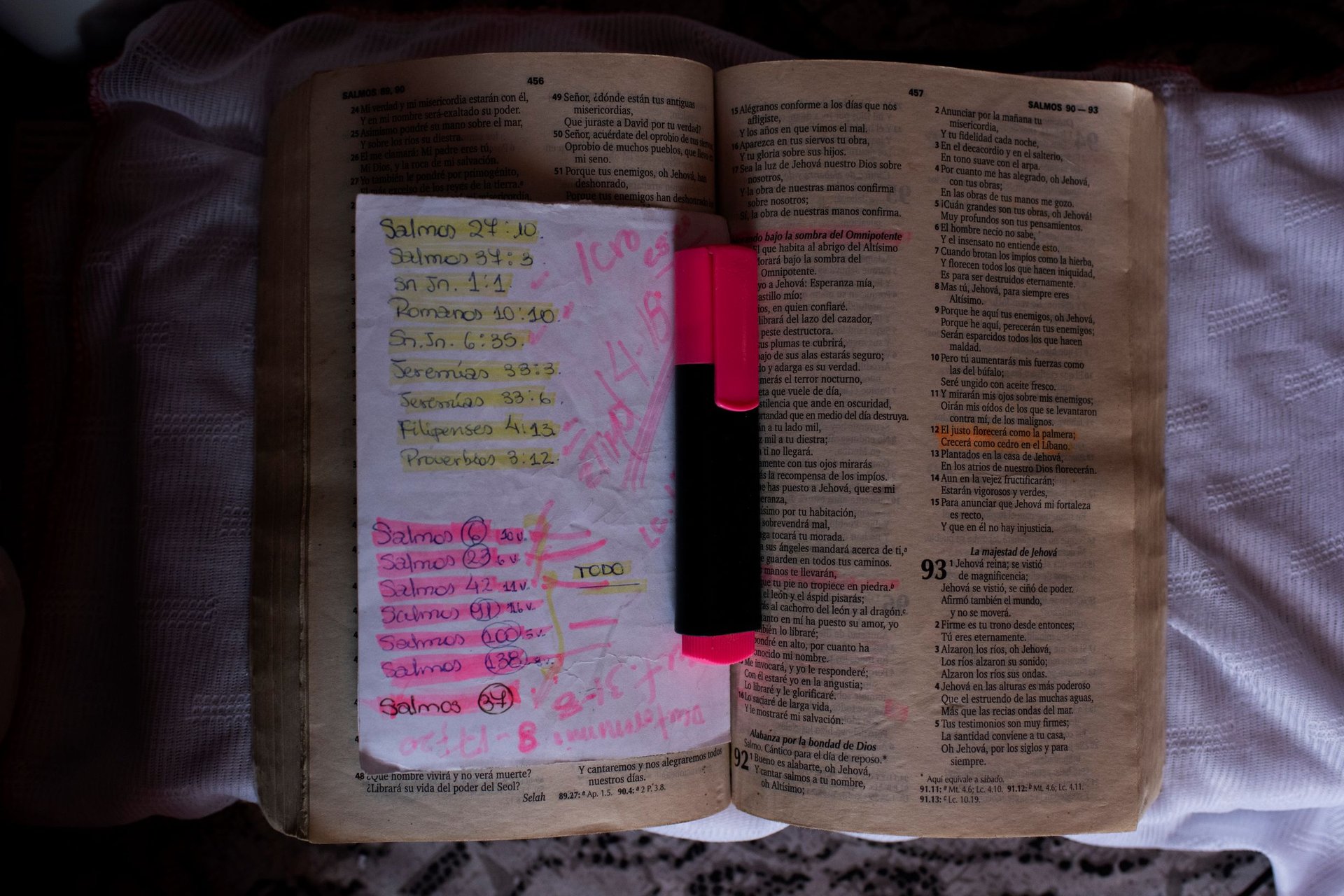
En el antebrazo izquierdo, Junior lleva tatuados los rostros de Marge, Bart y Maggie de Los Simpsons, esa serie de dibujos animados que ironiza sobre la típica familia estadounidense. Maggie, la adorable bebé que nunca se despega de su chupón, simboliza la hermanita que no pudo tener. Junior no fue impactado como los otros manifestantes por perdigones, balas, canicas o bombas lacrimógenas, pero tiene secuelas. Su madre convive con el susto de que pueda convulsionar en la calle y ella no esté cerca para reanimarlo. No hay día que sus manos, con las ha aprendido a hacer arte sobre cabezas y bigotes, dejen de temblarle.
Coordinación y edición general: Fabiola Torres / Texto: Renzo Gómez / Fotografías: Omar Lucas / Edición de videos: Jason Martínez