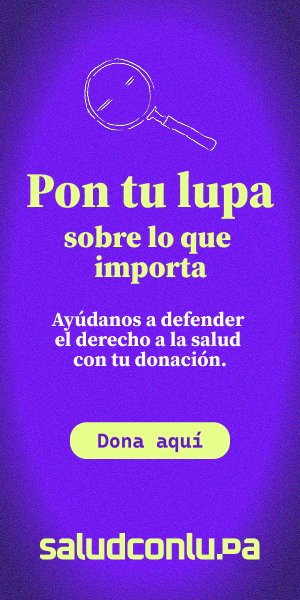En la casa de Albina Altamirano, el agua llega solo dos veces por semana y durante una hora. Vive en el distrito de Santiago, junto al fundo Santa Lucía, propiedad del Complejo Agroindustrial Beta, una de las empresas más grandes de Ica, epicentro del boom agroexportador peruano. Allí trabaja en labores de limpieza, mientras con su salario intenta cubrir la universidad de su hijo mayor y el alquiler de una pequeña vivienda que comparte con su familia. Para completar los gastos, prepara y vende quesos en sus horas libres. Pero el dinero nunca alcanza. Tampoco el agua.
—Antes había más y era dulce. Ahora viene salada. Dicen que es porque hay más gente, pero también porque el agua se va para los fundos. Ellos usan más, y para nosotros ya no queda.
Albina almacena el agua en baldes, gota a gota, hasta reunir lo suficiente para cocinar y bañarse.
A unos kilómetros de esa zona, en el distrito de Salas, se extiende Villa Rotary, un asentamiento levantado hace más de doce años por familias que migraron desde Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca y Loreto en busca de trabajo en los fundos agroexportadores. Allí vive Vlasova Medina, exdirigenta de la cuarta etapa del sector, donde todavía no llegan los servicios básicos.
—Vivimos sin título de propiedad, sin agua, sin luz, sin colegio ni posta. Solo unas pocas casas tienen acceso a agua potable; el resto depende de camiones cisterna. Traen el agua arrastrando las mangueras por el suelo y uno ni sabe en qué condiciones está.
El agua del camión se usa para lavar o limpiar, pero no para cocinar.
—A veces nos da dolor de estómago, por eso prefiero comprar bidones sellados para hacer mi comida—, dice Vlasova. Un tanque de 1.100 litros cuesta 25 soles y dura unos quince días; en las familias grandes, apenas una semana. —Al mes se van como cien soles solo en agua—, calcula.

Lo que enfrenta Vlasova refleja la situación de más de 35 mil personas que habitan en los márgenes del valle, en zonas que incluyen a Tierra Prometida, Barrio Chino y Santa Lucía. No tienen agua potable y deben comprarla a casi el triple del precio que pagan quienes la reciben por tubería, según el estudio ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en el Perú?, elaborado por Water Witness International y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), con participación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y financiamiento del Reino Unido, uno de los principales destinos de la agroexportación peruana.
El informe tomó a Ica como caso emblemático para mostrar cómo el auge agroexportador en una de las zonas más áridas del país ha transformado el uso del agua y acentuado las desigualdades en su acceso.
Detrás de esa escasez no hay solo desatención estatal, sino también un modelo económico que priorizó el agua para los cultivos de exportación. Esa sed es el otro rostro del llamado milagro agroexportador de Ica: una región que, en menos de quince años, pasó de ser un desierto a cubrirse de campos de uvas, espárragos, arándanos y paltas que hoy llenan los supermercados de Europa, Estados Unidos y Asia, a costa de acuíferos cada vez más sobreexplotados.
El auge agrícola transformó también la ciudad. Entre 2010 y 2017, el distrito de Ica, capital regional, pasó de 185 000 a 282 000 habitantes: casi 100 000 más en apenas siete años, un crecimiento cercano al 50 %, según el INEI. Atraídas por la promesa de trabajo en los fundos, miles de familias migraron desde la sierra y la selva, levantando casas de esteras y calaminas en los bordes del valle. Pero la expansión urbana fue desordenada y las redes de agua y desagüe no crecieron al mismo ritmo.

En los registros oficiales, la historia parece otra. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 89.3 % de la población de la región Ica tiene acceso a agua potable, una cifra incluso superior al promedio nacional. Sin embargo, basta abrir el caño para que las estadísticas se desmoronen: en muchos barrios, el agua llega apenas unas horas al día. En 2023, solo el 13.3 % de los hogares contaba con servicio continuo las 24 horas, una caída respecto del 19.2 % registrado en 2019.
En la ciudad de Ica, el servicio urbano de agua potable está a cargo de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (Emapica S.A.), que también atiende a los distritos de Parcona, Los Aquijes y a parte de la provincia de Palpa. Su abastecimiento proviene casi por completo de las sobreexplotadas reservas de agua subterránea del valle de Ica y las pampas de Villacurí y Lanchas.
Emapica opera 34 pozos tubulares activos y una galería filtrante que capta las filtraciones del río Ica. Desde estas fuentes, el agua se impulsa hacia 25 reservorios elevados y subterráneos que alimentan una red de tuberías envejecida, con fugas y baja presión, especialmente en las zonas periféricas.
Fuera de la capital regional, el resto de la población depende de otras empresas prestadoras de servicios de saneamiento: Semapach S.A., que abastece a las provincias de Chincha y Pisco, y Emapavigs S.A., que atiende a Nazca y Vista Alegre. Todas ellas dependen del mismo tipo de fuentes: pozos subterráneos y galerías filtrantes.
En conjunto, los sistemas urbanos de la región extraen millones de metros cúbicos de agua del subsuelo cada año, mientras los acuíferos pierden capacidad de recargarse con el agua de lluvia y los pozos muestran señales de agotamiento por la extracción continua.
Agua cada vez más salada
El bombeo constante de agua subterránea para los cultivos de frutas y vegetales de exportación ha roto el equilibrio natural de los acuíferos de Ica. Durante años, decenas de empresas han extraído más agua de la que el subsuelo puede recuperar, y ese problema ya afecta la vida de miles de familias.
Los acuíferos —reservas invisibles que alimentan los pozos y abastecen a la ciudad— han sufrido un descenso sostenido del nivel freático. En muchos sectores, los pozos municipales y los de los pequeños agricultores ya no captan agua porque el nivel se encuentra varios metros por debajo de sus bombas. Perforar uno nuevo cuesta miles de soles, una inversión imposible para la mayoría.
Cuanto más profundo hay que cavar, peor es la calidad del agua. La extracción continua de agua del subsuelo arrastra sales y minerales de capas antiguas, mientras que, en la zona costera, el mar se infiltra bajo tierra. Así, el agua que antes era dulce y limpia ahora es salobre: deja un rastro blanquecino en las cañerías y, en muchos barrios, ha dejado de ser segura para beber.

Los reportes históricos de la Autoridad Nacional del Agua confirman la tendencia: la concentración de sales en el acuífero de Ica aumenta cada año, a un ritmo promedio de 0,1 dS/m. Puede parecer una variación mínima, pero con el tiempo tiene un efecto devastador. Un pozo que hace veinte años ofrecía agua apta para el riego hoy puede dar agua casi inutilizable.
La medición en dS/m (deciSiemens por metro) indica cuánta electricidad conduce el agua: cuanto más salada es, mejor conduce la corriente, pero peor resulta para el consumo humano o agrícola.
Según el Plan de Gestión de los Acuíferos Ica–Villacurí–Lanchas, la salinidad del agua subterránea ha ido aumentando desde las zonas altas del valle hacia la costa. En la cabecera, el agua aún es dulce; pero conforme avanza el valle, el flujo subterráneo se vuelve más lento y el mar empieza a filtrarse bajo tierra, dejando pozos cada vez más salobres.
En la parte alta —San José de Los Molinos, San Juan Bautista, Subtanjalla, Parcona, Los Aquijes y La Tinguiña— los pozos registran entre 0.5 y 1.0 dS/m, niveles de baja a moderada salinidad. En la zona media —Ica, Tate, Pachacútec, Pueblo Nuevo y parte de Santiago— los valores suben a 1.5–2.0 dS/m. Y en el extremo sur, sobre todo en Ocucaje y la parte baja de Santiago, alcanzan entre 2 y 5 dS/m, demasiado altos para un acuífero que abastece hogares y cultivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el agua potable no supere los 1.000 mg/L de sales disueltas, equivalente a 1.5–2.0 dS/m. Bajo ese parámetro, los pozos de Ocucaje y del sur de Santiago exceden ampliamente el límite: el agua es salobre.
Beber agua con alto contenido de sales —en especial sodio— durante años puede asociarse a hipertensión y a una mayor carga para los riñones. Así lo señalan la OPS/OMS y estudios en zonas costeras con agua salobre, que han encontrado vínculos entre la salinidad del agua de bebida, presión arterial elevada y deterioro de la función renal.
Coliformes en el agua y ausencia de control sanitario
La sal no es el único problema del agua en Ica. En 2024, un informe de la Contraloría reveló que el agua que se consume en Ica tampoco está libre de contaminación bacteriana. La Dirección Regional de Salud (DIRESA) reconoció que la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua que operan en la provincia de Ica lo hacen sin autorización sanitaria. Hay unos 90 sistemas, administrados por 52 proveedores —entre empresas de distribución, juntas vecinales, asociaciones y municipios—, pero ninguno cuenta con el permiso ni el registro exigido por la ley.
De esos 90 sistemas, la DIRESA solo monitoreó 70 entre enero y octubre de 2024, y los resultados fueron alarmantes. En muchos casos, el agua contiene bacterias fecales o carece del cloro necesario para eliminar los microorganismos. Según el propio informe, uno de cada cinco sistemas presenta riesgo por coliformes fecales, y casi la mitad no cumple con el nivel mínimo de desinfección. En varios puntos del valle, el agua que debería ser segura puede causar enfermedades si se bebe sin hervirla.
Los distritos más afectados son La Tinguiña, Los Aquijes, Salas, Santiago, Subtanjalla, San Juan Bautista y Pachacútec, donde los análisis muestran niveles “altos” y “muy altos” de contaminación bacteriana y química. Solo en Ocucaje y Yauca del Rosario los resultados se mantienen dentro de los límites permitidos.
La Contraloría advierte que estas deficiencias ponen en riesgo la salud de miles de familias. La falta de monitoreo constante, la ausencia de permisos sanitarios y la precariedad de los sistemas de distribución dejan a la población expuesta a consumir agua contaminada.
Vivir y trabajar con sed
En los últimos años, las protestas en Ica tienen un punto común: la desigualdad en el acceso al agua y las condiciones laborales precarias. Miles de trabajadores bloquearon carreteras para exigir derechos básicos, en una región donde —según IDEA Internacional— la falta de servicios esenciales es una de las mayores fuentes de conflicto social.
¿Qué significa “precariedad” cuando el problema es el agua? Que incluso con empleo, faltan condiciones básicas para preservar la salud en faena: puntos de hidratación suficientes, baños limpios y cercanos, y agua segura durante toda la jornada.
Diversas investigaciones sobre el sector agroexportador en Ica —entre ellas las de Swedwatch y la RedGE— señalan avances en algunas grandes empresas presionadas por los estándares internacionales, pero también brechas persistentes en otras: contratos temporales, largas jornadas y carencia de servicios esenciales dentro de los campos.

Esa carencia laboral se traslada al hogar. En los barrios periféricos, la gestión del agua recae principalmente en las mujeres: esperar el camión cisterna, almacenar, racionar y hervir el agua, además de cuidar a los enfermos cuando el agua no es segura. Es un trabajo invisible y no remunerado que sostiene la vida cotidiana del valle.
Mientras las agroexportadoras bombean miles de metros cúbicos de agua al día para sostener sus cultivos, muchas familias de bajos ingresos pagan más por cada litro y reciben agua de peor calidad. La creciente demanda internacional de frutas y hortalizas aumenta la presión sobre los acuíferos y agranda la brecha entre el agua que se usa para exportar y la que llega a los hogares.
Las soluciones que no alcanzan
Desde hace más de una década, las autoridades observan cómo los acuíferos de Ica se degradan y cómo eso afecta a la población. El Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y la empresa municipal Emapica han anunciado obras, firmado convenios y perforado nuevos pozos con la promesa de mejorar el acceso al agua potable. Pero las soluciones, dispersas y parciales, apenas logran mantener a flote un sistema que se hunde.
El Gobierno Regional de Ica impulsa desde 2023 la construcción de la represa Los Loros, en Palpa, como parte del proyecto Río Grande, con una inversión superior a los 400 millones de soles. Se presenta como una obra multipropósito, aunque su objetivo principal es asegurar el riego agrícola más que el abastecimiento urbano. En paralelo, se han elaborado estudios para una nueva planta de tratamiento de agua potable en San José de Los Molinos, en coordinación con Emapica y la Municipalidad de Ica, pero aún sin financiamiento confirmado.
Mientras tanto, la empresa municipal administra el servicio con una infraestructura envejecida. En los últimos cinco años ha renovado redes de agua y alcantarillado en distritos como Parcona y el Cercado de Ica, con apoyo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). Cada obra, financiada con cerca de dos millones de soles, busca reemplazar tuberías colapsadas y reducir fugas. Sin embargo, el impacto ha sido limitado: los cortes frecuentes y la baja presión siguen siendo parte de la rutina diaria en buena parte de la ciudad.

Según sus propios reportes, Emapica ha perforado nuevos pozos para reemplazar los que se secan o se salinizan. En distritos como Parcona y Palpa se construyen reservorios elevados y se reubican puntos de captación para mantener la presión del sistema. Pero cavar más profundo no resuelve el problema: el agua extraída contiene cada vez más sales y requiere tratamientos costosos que la empresa no puede asumir con sus ingresos actuales.
En los barrios de la periferia de Ica las obras llegan tarde o no llegan. Recién en 2025 se firmó un convenio tripartito entre el Gobierno Regional, la Municipalidad de Ica y Emapica para diseñar un proyecto integral de agua y alcantarillado en Tierra Prometida, un sector donde 45 asentamientos humanos dependen de camiones cisterna para sobrevivir. Este año, la municipalidad aprobó también otro acuerdo para mejorar la planta de tratamiento de aguas residuales de Cachiche y ampliar el servicio en La Angostura y el sector Oeste, zonas urbanas que crecieron sin planificación y hoy descargan sus desagües directamente al subsuelo.
Durante las emergencias climáticas, Emapica ha desplegado planes de contingencia: limpieza de colectores, reforzamiento de defensas en la planta de tratamiento y mantenimiento de pozos para evitar el colapso del servicio. Pero los eventos extremos —lluvias torrenciales o sequías prolongadas— suelen superar cualquier medida temporal.
A pesar de estos esfuerzos, la brecha sigue creciendo. La infraestructura es insuficiente, las fuentes están sobreexplotadas y la coordinación entre instituciones se diluye en la burocracia y el cambio de autoridades. La política pública sigue orientada a aumentar la oferta —más pozos, más obras—, mientras la demanda continúa desbordando los límites de una región desértica.
En palabras de un ingeniero que participó en los estudios del acuífero: “Seguimos bombeando más de lo que el subsuelo puede dar. Es como exprimir una esponja seca.”
Revertir el daño exigirá más que nuevas obras. Implica priorizar el acceso al agua para la población, equilibrar el uso agrícola del recurso, sancionar las extracciones ilegales y destinar parte de los ingresos del sector agroexportador a garantizar que las familias de Ica cuenten con agua segura y suficiente en sus hogares.
Para este reportaje, Salud con lupa solicitó entrevistas a Emapica, a la Municipalidad Provincial de Ica y a la Dirección Regional de Salud (Diresa-Ica). La gestión con Emapica se inició el 16 de septiembre y, un mes después, el 16 de octubre, la empresa confirmó que no brindaría declaraciones. Ese mismo día se enviaron solicitudes a la Diresa-Ica y a la Municipalidad Provincial de Ica, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta.