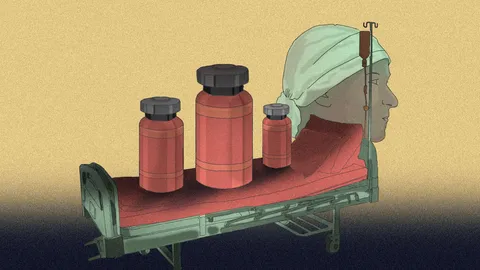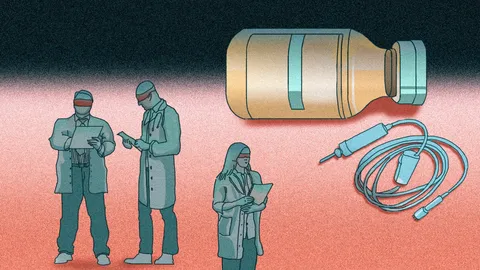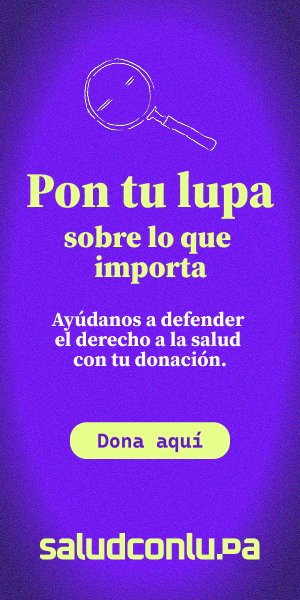María Zubilete camina con cuidado entre las plantas de tomate, esquivando el barro húmedo que cubre el campo. Está en una chacra de Pachacámac, en plena faena de recuperación de alimentos junto a otras mujeres de ollas comunes. Lleva puestas unas sandalias de caucho y un sombrero para cubrirse del sol. Con una mano sostiene la jaba y con la otra arranca los tomates que todavía están buenos, los limpia un poco y los acomoda con rapidez.
María es dirigenta de la olla común “Cocinando con Amor y Esperanza” y forma parte de la Red de Ollas de Pachacámac (Redopa), en el sur de Lima. Desde hace tres años participa en las brigadas que rescatan alimentos directamente del campo para dar de comer a familias que no tienen otra forma de acceder a productos frescos.

“Nosotras no venimos a pedir, venimos a trabajar. Ayudamos a cosechar lo que quedó y, a cambio, nos llevamos esos productos que ya no se van a vender, pero que todavía sirven para alimentar a muchas familias”, explica mientras sigue avanzando fila por fila en la chacra. El intercambio entre las ollas comunes y quienes cultivan la tierra resulta útil para ambas partes. “Quienes trabajan el campo necesitan dejarlo limpio para volver a sembrar, y nosotras necesitamos comida para nuestras ollas. Así que nos damos la mano”.
Desde que empezó a participar en estas jornadas, María ha aprendido a cosechar camote, apio, tomate y zanahoria. Con esos productos preparan los almuerzos para decenas de personas cada semana. “Es agotador, claro. Pero vale la pena. Todo lo que sacamos de aquí va directo a las cocinas de los barrios. Se aprovecha todo”.
Trabajar con las manos para que no falte en los platos
Las brigadas de recuperación de alimentos de Redopa han crecido desde los días más duros de la pandemia de COVID-19. Una de sus principales impulsoras es Deisy López, vicepresidenta de la red y jefa de la brigada encargada del rescate en campos de cultivo.
Ella recuerda cómo empezó todo: “Un día vimos a un agricultor que cosechaba camotes. Nos ofrecimos a ayudarle para que nos dé lo que ya no iba a vender. Trabajamos siete horas y nos llevamos 40 sacos”.

Hoy, Deisy mantiene contacto con más de una docena de agricultores de parcelas en Pachacámac y Lurín. Sabe cuándo es la temporada de camote o de tomate, y organiza a las ollas para entrar, cosechar lo que quedó y llevarlo directamente a las cocinas.
La experiencia, que surgió de forma espontánea, se ha fortalecido con el tiempo gracias al esfuerzo de las dirigentes y al acompañamiento de organizaciones que apostaron por este modelo. La Fundación Avina brindó asistencia técnica y apoyo logístico para establecer protocolos de recuperación y manejo seguro de alimentos. El proyecto Mujeres Resilientes, impulsado por la OIT y el Fondo Canadá, reforzó la organización interna de la red. El Centro Internacional de la Papa (CIP), además, realizó estudios sobre el impacto nutricional del modelo e impulsó espacios de diálogo con autoridades y productores.
Uno de los momentos que permitió dar mayor visibilidad a esta experiencia fue el foro organizado por ECOSAD —el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo—, donde se presentaron los resultados del trabajo en campo ante autoridades locales, redes de alimentación y organizaciones sociales. Estas instancias facilitaron el intercambio de aprendizajes y ampliaron las alianzas institucionales.
El beneficio también alcanza a los agricultores. Como explica Willy Pradel, investigador del CIP, muchos productores suelen contratar jornaleros para limpiar sus campos al final de la cosecha. Pero cuando las ollas comunes asumen esta tarea, ese gasto desaparece. “Con la recuperación de alimentos, este trabajo lo realizan las ollas comunes. Entonces, el beneficio para el dueño del terreno es el ahorro de dinero”, precisa.
Pradel también señala que esta práctica debería estar reconocida en la normativa vigente. Aunque la Ley N.º 31477, que promueve acciones para la recuperación de alimentos, fue aprobada en 2022 y su reglamento publicado recién en abril de 2025, todavía no se contempla que muchas de las acciones de recuperación empiezan en el mismo campo. “El alimento no utilizado comienza desde las pérdidas en las chacras, y si se rescatan, tienen muchos beneficios”, afirma. A su juicio, estas actividades deberían formar parte integral de la política de seguridad alimentaria.
Rescate también en los mercados
La Red de Ollas de Pachacámac no solo entra a las chacras. También tiene una brigada que recupera alimentos en los mercados mayoristas, liderada por Julia Ninahuamán, presidenta de la organización.
Julia empezó este trabajo en 2020, cuando muchas ollas comunes se crearon para enfrentar la emergencia de hambre por la pandemia. Al principio fue difícil. En más de una ocasión recibió insultos. Incluso la expulsaron de un mercado cuando estaba embarazada, por intentar rescatar ollucos.


Pero no se rindió. Hoy, Julia Ninahuamán lidera a decenas de mujeres que recorren el Mercado de Frutas N.º 2 (La Victoria), el Mercado de Plátanos (San Luis) y el Mercado Minorista de Tierra Prometida (Santa Anita). Con chalecos y jabas identificadas, recogen plátanos, papayas, manzanas, naranjas, mandarinas, paltas, piñas, chirimoyas y más. Todo lo que aún está en buen estado pero que ya no se venderá.
“Gracias a nuestro trabajo, muchos comerciantes nos conocen y nos llaman. Separan cajas para nosotras. Confían porque saben que esto va para gente que realmente lo necesita”, dice Julia.
El rescate de alimentos desde las chacras y los mercados no significa recoger basura ni productos en mal estado. Se trata de recuperar alimentos que todavía son aptos para el consumo, pero que ya no se venden por su apariencia, nivel de madurez o por excedente. En el campo, se recolectan directamente antes de que se pierdan; en los mercados, se separan frutas, verduras y otros productos que han sido descartados, pero que aún pueden aprovecharse. Así se evita que se desperdicien y llegan a quienes más los necesitan, haciendo que la comida rinda más y beneficie a más familias.
Del descarte al plato
Desde que comenzaron las jornadas de recuperación de alimentos, el impacto ha sido evidente. Entre mayo de 2020 y septiembre de 2022, Redopa logró rescatar más de 800 toneladas de alimentos en mercados mayoristas de Lima. A eso se suman más de 4,200 kilos recolectados directamente en los campos de cultivo, según un reporte de la Universidad Agraria La Molina. Ese esfuerzo no solo permitió alimentar a muchas familias, sino que también generó un ahorro de más de 7,400 soles para los agricultores, que no tuvieron que pagar por jornales para limpiar el terreno.
En lo que va del 2025, el trabajo de las brigadas continúa con fuerza. Entre febrero y abril, la brigada encargada del rescate en chacras recuperó 4,119 kilos de alimentos frescos en 20,470 metros cuadrados de campos cultivados en el valle de Lurín. Al hacerlo, ayudaron a los agricultores a evitar un gasto adicional de 1,666 soles, ya que no tuvieron que contratar personal para retirar lo que había quedado tras la cosecha principal. Como es costumbre, las brigadistas no reciben dinero por su trabajo: su retribución son los mismos alimentos recuperados, que van directo a las ollas comunes. El valor estimado de lo recolectado en ese periodo fue de 10,634 soles.

Entre abril y julio, otra brigada —la que trabaja en mercados— realizó nueve jornadas de recuperación en centros de abasto de Lima. En total, recogieron 11,758 kilos de frutas y hortalizas en buen estado, con un valor estimado de 36,669 soles (aproximadamente 10,000 dólares). Esta cifra no incluye los alimentos que se deterioraron durante el traslado y no pudieron destinarse al consumo humano, lo que es parte inevitable del proceso.
Aunque los números son alentadores, es importante mirarlos con atención. El volumen y el valor económico de lo recuperado demuestran el gran potencial de esta labor, tanto en chacras como en mercados. Pero no todo lo que se recoge puede ir directamente a las ollas. Parte de los productos —especialmente los más abundantes o con menor tiempo de vida útil— necesita ser procesada para evitar que se eche a perder.
Entre los alimentos recuperados hubo grandes cantidades de palta (nacional e importada), frutas variadas y diferentes tipos de hortalizas y tubérculos. Muchos de estos productos no suelen estar al alcance de las ollas comunes, ya sea por su precio elevado o porque no se conocen bien sus formas de preparación.

Por eso, una de las propuestas de Redopa es crear un Banco de Alimentos Comunitario, un espacio que permita almacenar, clasificar, conservar y procesar lo recolectado. A diferencia de los bancos tradicionales —que suelen estar gestionados por empresas o instituciones externas—, este modelo sería autogestionado por las propias redes de ollas comunes. La idea es que ellas mismas puedan organizar la distribución según sus necesidades, evitar el desperdicio y aprovechar mejor los alimentos disponibles.
Los datos que respaldan estos logros provienen de estudios realizados por ECOSAD como parte del proyecto "Seguridad alimentaria en comunidades vulnerables de Lima, Perú, a través del fortalecimiento de las ollas comunes y estrategias de aprovechamiento de los alimentos", ejecutado por Welthungerhilfe (WHH) y CENCA.
La magnitud de este trabajo se entiende mejor cuando se compara con lo que se pierde en el país. Cada año, en el Perú se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos, casi la mitad de todo lo que se produce, según estimaciones de la FAO. Sin embargo, solo se recuperan alrededor de 8,200 toneladas al año —menos del 0.5 % de lo que se pierde en el comercio—. Eso significa que el potencial de recuperación es enorme, pero requiere mejor infraestructura, reglas claras y mecanismos eficientes para que esos alimentos lleguen a quienes más lo necesitan.
Además del impacto económico y logístico, también hay un cambio en la alimentación. Una medición de consumo realizada entre junio y agosto de 2024 por el Centro Internacional de la Papa, en alianza con CGIAR y ECOSAD, mostró un avance importante. Antes de implementar el modelo de recuperación, solo el 9 % de las ollas comunes podía ofrecer frutas y verduras frescas a diario. Tres meses después, esa cifra aumentó al 36 %. Es decir, más de un tercio de las ollas ahora incluyen alimentos frescos en sus menús, lo que marca una diferencia real en la calidad nutricional de lo que se sirve cada día.
Hacer sostenible el rescate
Pese a los logros, una de las mayores limitaciones que enfrentan estas brigadas es la falta de transporte. “Las ollas no tienen logística para llegar a los campos o trasladar los alimentos”, advierte el investigador Willy Pradel. Propone que los municipios financien esta movilidad a través de fondos establecidos en ordenanzas, o que las organizaciones puedan generar ingresos vendiendo productos elaborados a partir de los alimentos recuperados.
En ese camino, uno de los objetivos que impulsa Redopa es concretar este modelo de banco comunitario con autonomía organizativa. No se trata solo de contar con infraestructura, sino de asegurar que su gestión esté en manos de las propias organizaciones sociales, sin intermediarios. “La administración de este banco sería enteramente de las organizaciones como Redopa, sin intervención de autoridades o entidades externas”, plantea el investigador. La propuesta apunta a garantizar sostenibilidad en el tiempo, fortalecer la soberanía alimentaria local y reducir la dependencia de apoyos eventuales.

Aunque ya tenemos una ley y reglamento de recuperación y donación de alimentos, su implementación aún está incompleta. La norma establece que los ministerios de Agricultura, Inclusión Social y Salud deben emitir disposiciones específicas para que la norma pueda funcionar plenamente, pero hasta la fecha ninguno de ellos ha cumplido con ese mandato.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) debe emitir la guía técnica que defina en detalle los procedimientos para la recuperación de alimentos en el campo y en toda la cadena agroalimentaria. Sin esta guía, las acciones como las que realiza Redopa siguen sin respaldo normativo, a pesar de su impacto concreto.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por su parte, tiene pendiente aprobar los lineamientos para el registro y reconocimiento formal de las organizaciones sociales que recuperan alimentos. Sin ese registro, muchas redes de ollas comunes no pueden acceder a beneficios ni a alianzas institucionales, y continúan operando de manera informal.
El Ministerio de Salud también tiene un rol esencial: debe establecer los criterios sanitarios que garanticen la inocuidad de los alimentos recuperados y procesados. Esa regulación aún no se concreta, lo que genera incertidumbre entre las organizaciones y puede ser una barrera para el escalamiento del modelo.
Mientras los ministerios siguen sin cumplir con las disposiciones necesarias para implementar plenamente la ley de recuperación de alimentos, las mujeres de Redopa continúan haciendo el trabajo a pulso. Se levantan de madrugada, se movilizan con sus propios recursos y se organizan para que los alimentos que otros descartan lleguen a quienes más lo necesitan. Pero la falta de respaldo técnico y logístico limita la sostenibilidad de una tarea que debería estar promoviendo el Estado.

Pese a estas dificultades, la experiencia de Redopa ha logrado reconocimiento. Ha sido premiada por la FAO y el Ministerio de Agricultura como una buena práctica en seguridad alimentaria. También inspiró la creación del programa municipal “Pachamikuy”, que impulsa ferias de productos saludables y sistemas alimentarios sostenibles en el distrito de Pachacámac.
Iniciativas como esta no son casos aislados. En América Latina, diversas experiencias demuestran que es posible articular la acción comunitaria con políticas públicas para reducir las pérdidas de alimentos. La alianza #SinDesperdicio, impulsada por la FAO y el BID, el Banco de Alimentos en México, el plan nacional contra el desperdicio en Brasil o la ley de donación alimentaria en Argentina son algunos ejemplos. Sin embargo, en la mayoría de países de la región aún faltan datos confiables, infraestructura adecuada y financiamiento sostenido para escalar estas soluciones.
A nivel global, el problema del desperdicio alimentario sigue siendo estructural. Según el Food Waste Index de la ONU, en 2022 se generaron cerca de 1,050 millones de toneladas de desperdicios alimentarios —132 kilos por persona al año—. En América Latina y el Caribe se pierde el 11.6 % del suministro alimentario disponible, especialmente antes de llegar al consumidor. En Perú, el 44 % de estas pérdidas corresponde a frutas y hortalizas: alimentos con alto valor nutritivo que terminan descartados, a pesar de que podrían cubrir las necesidades de millones.
En ese contexto, el modelo de Redopa representa una alternativa concreta. No resuelve el problema de fondo, pero muestra que es posible recuperar parte de lo que hoy se pierde, reducir costos, mejorar la alimentación y fortalecer redes comunitarias. Como resume Deisy López: “Me gusta lo que hago. Saber que esta comida no termina en la basura, sino en los platos de niños y adultos mayores. Esa es mi recompensa”.
Este reportaje fue realizado con el apoyo del Programa de Ciencias Food Frontiers and Security del CGIAR.