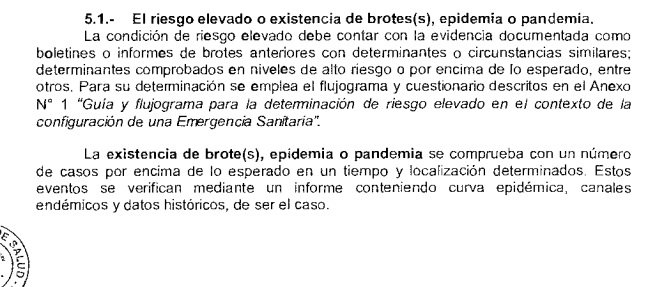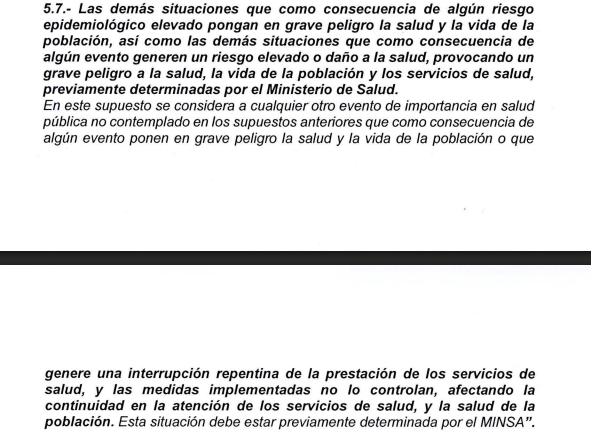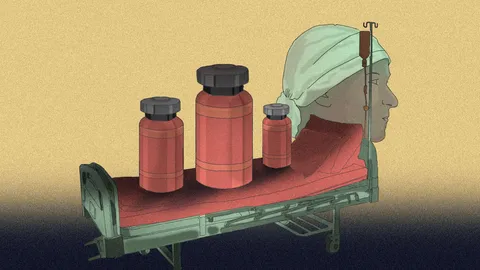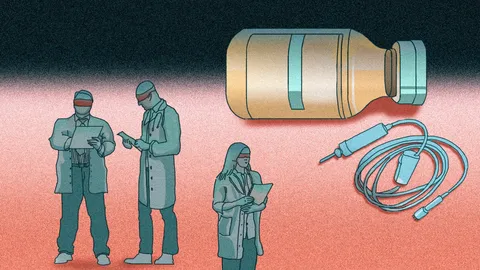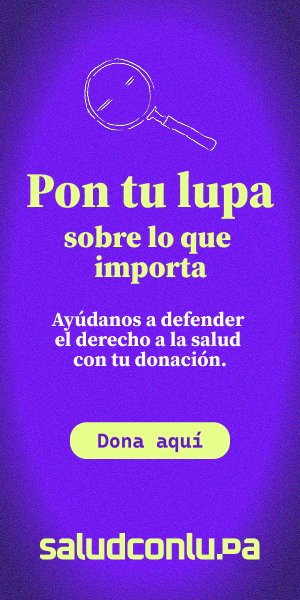En el Perú ya hay 2154 casos de tos ferina y 30 fallecidos; es el brote más severo en una década. Más del 70% de contagios se concentran solo en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, donde se han dado 24 de las 30 muertes, todos niños y niñas entre 0 a 11 años. Pese a estos indicadores, el Estado se niega a reconocer la emergencia sanitaria, algo que piden desde junio de 2025, líderes de las nacionalidades Achuar, Kandozi, Chapra, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún, las más afectadas del país por esta enfermedad.
A nivel nacional, todas las regiones —con excepción de Ica y Ucayali— han reportado al menos un caso de tos ferina. Loreto, Lima y Lambayeque concentran la mayor cantidad de contagios. En cuanto a los fallecimientos, Loreto registra 28 muertes de niñas y niños, mientras que Lima y Cusco reportan un caso cada una.
Solo en la provincia de Datem del Marañón, los casos oficiales pasaron de 511 en mayo de este año a 1,577 en la actualidad. Sin embargo, este número podría ser aún mayor debido a un probable subregistro.
"Hay más muertos. De las 64 comunidades que tiene la Federación, algunas no tienen acceso a comunicación y aún no han podido reportar", declaró a Salud con Lupa Jorge Fachin Tapayuri, vicepresidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).
Según un comunicado reciente de la FENAP, en el territorio Achuar se han registrado 28 niñas y niños fallecidos en solo cinco comunidades.
El Ministerio de Salud (Minsa), en cambio, ha documentado únicamente 15 muertes en el distrito de Andoas —donde se ubican estas comunidades—, casi la mitad de lo que la Federación considera una estimación más cercana a la realidad.
En un pronunciamiento, la Sociedad Peruana de Pediatría también advirtió sobre un probable subregistro de casos. La organización señaló que la falta de brigadas de atención, la débil presencia estatal en la zona y las brechas culturales y geográficas impiden documentar con precisión el verdadero impacto de la tos ferina.
En Datem del Marañón también tiene presencia la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI), base de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a más de 2,439 comunidades amazónicas en el país. Salud con lupa conversó con su presidenta, Elaine Shajian Shawit, sobre la expansión de la enfermedad y el pedido de emergencia sanitaria en la provincia.
"Nosotros hemos pedido en una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia sanitaria por la tos ferina. Pero el Estado ni siquiera nos ha escuchado, eso está en el acta donde lo solicitamos", señaló Shajian. La reunión se realizó en la comunidad de San Lorenzo el 5 de junio de 2025, cuando ya se habían registrado 604 casos y 12 muertes por esta enfermedad en Datem del Marañón.
Han pasado más de tres meses desde ese pedido y, en la provincia de Datem del Marañón, los contagios y muertes se han más que duplicado. Ante esta situación, la pregunta que se hacen los pueblos originarios es inevitable: ¿por qué el Estado aún no declara la emergencia sanitaria?
La emergencia negada y un brote lejos de acabar
En 2013, se promulgó el Decreto Legislativo N°1156 que establece las condiciones que demandan la declaración de una emergencia sanitaria, como lo piden los pueblos originarios de Datem del Marañón. Su reglamento —modificado recientemente por la gestión del actual ministro de Salud, César Vásquez— refiere que si se cumplen una o más situaciones que representan riesgo elevado o daño a la salud de determinadas poblaciones, esta disposición especial debe ser evaluada y aplicada.
Entre estos se encuentran dos elementos clave: 1) Riesgo elevado o existencia de brotes con un número de casos por encima de lo esperado en un tiempo y localización determinados; y 2) la existencia de un evento que afecta la continuidad de los servicios de salud en la contención del brote, epidemia o pandemia, además de que las medidas implementadas no logren controlar la enfermedad.
De acuerdo con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora, estos dos requisitos se cumplen.
El primero, debido a que el número de contagios se ha incrementado en más de 6,000% en relación al año 2024, de acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Prevenibles con Vacunas, del Minsa. Para Zamora, el Minsa se ha negado a declarar este brote como una epidemia asumiendo una posición antitécnica. “Cualquier texto de primer año de facultad enseña que este gráfico representa la definición de una epidemia”, refiere el ex ministro, en relación a la curva de contagios en 2025.
En cuanto al segundo elemento, la misma evolución de la enfermedad y el aumento constante de contagios y fallecimientos, principalmente en Datem del Marañón, resultan un indicador de que las acciones emprendidas por el Estado para controlar el brote de tos ferina, no han funcionado.
El 8 de junio de 2025, el propio ministro Vásquez visitó Andoas, territorio Achuar, donde se comprometió a dar especial atención al brote de tos ferina. En su visita, anunció que 17 brigadas especializadas estaban listas para iniciar el trabajo de campo en las comunidades afectadas de Datem del Marañón.
Pero esto no fue así. Salud con lupa reveló en julio que estas ingresaron sin las medicinas necesarias para tratar la enfermedad de forma efectiva, luego de casi 10 meses de identificado el brote; además, recibió quejas de líderes comunales acerca de que las brigadas no brindaron una atención oportuna; y, por último, la FENAP denunció que estas no llegaron al menos a 18 comunidades achuar actualmente afectadas por la enfermedad.
Por otra parte, el Minsa prometió S/12,5 millones a la Red de Salud Datem del Marañón en Loreto para fortalecer las acciones de control contra la tos ferina, la reposición de equipos, el mantenimiento de los puestos de salud y demás actividades destinadas a frenar el brote. También anunció otra transferencia de S/6.6 millones del Seguro Integral de Salud a la Red de Salud Datem del Marañón, con la misma finalidad. Sin embargo, no solo estas transferencias sino las acciones de control, como las brigadas de salud enviadas, no fueron informadas debidamente ni consultadas con las comunidades afectadas por el brote.
"Seguimos contando muertos por tos ferina entre los niños de la provincia de Datem del Marañón. Ese presupuesto de 6 millones desconocemos cómo lo están implementando", sostiene Elaine Shajian, presidenta de Corpi. "Nosotros nos sentimos discriminados porque hacen un trabajo a espaldas de las organizaciones, a espaldas de las comunidades y es un tema muy preocupante para quienes vivimos en el territorio. Nosotros también somos peruanos y necesitamos ser atendidos", dice.
Cabe destacar que el 10 de junio de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el incremento de la tos ferina en la Región de las Américas, subrayando el aumento sostenido de casos en el Perú. En paralelo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza —que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil— se sumó al pedido de los pueblos originarios de Datem del Marañón para que se declare la emergencia sanitaria en sus territorios.
Hasta ahora, ese pedido no ha sido escuchado, y, de acuerdo con la Norma Técnica para el control de la tos ferina, solo puede considerarse el brote como concluido si pasan 42 días sin nuevos casos. Una realidad que ahora mismo es muy lejana.

La necesidad de aplicar un enfoque intercultural para combatir la tos ferina
La tos ferina es una enfermedad altamente contagiosa. Puede contagiar entre a 12 y 14 personas cuando el Covid-19 solo lo hace a 3 ó 4 personas, de acuerdo con Lorena Dueñas, pediatra infectóloga. Ataca principalmente a la primera infancia, niños entre 0 a 5 años, que son la población más vulnerable, llegando a ser mortal.
Salud con lupa empezó a investigar el brote desde junio de este año, cuando la zona más afectada era el distrito de Pastaza, en Datem del Marañón. Allí, el pueblo Kandozi sufrió la pérdida de 9 de sus niños. Entre junio y septiembre, la enfermedad fue aumentando vertiginosamente en Andoas, territorio Achuar, que pasó a ser el distrito más golpeado hasta el momento a nivel nacional.
Ante este panorama, urgen nuevas estrategias a ser aplicadas desde un enfoque intercultural. En 2023, bajo la experiencia de la pandemia por Covid-19, la Defensoría del pueblo publicó un informe que advertía de las deficiencias que hoy se hacen evidentes: puestos de salud en mal estado, falta de brigadas de atención, cadenas de frío inutilizables, déficit de personal e insuficientes nexos y coordinación con las comunidades de Datem del Marañón.
"Siempre hemos pedido la mejora de atención con pertinencia intercultural. Porque en el centro de salud de San Lorenzo, por ejemplo, todavía falta. Y ahí llegan diferentes pacientes con diferentes idiomas. Sin embargo, no hay quienes les entiendan", explica Elaine Shajian.

A finales de los años 90, acciones planificadas bajo este enfoque lograron detener la epidemia de hepatitis B que asoló la provincia, poniendo en riesgo a los pueblos Kandozi y Chapra. En aquel entonces, el brote se combatió vacunando a menores de un año con tres dosis completas, como se requiere para la tos ferina. El Minsa y Unicef coordinaron previamente y llegaron a acuerdos con dirigentes indígenas, personal de salud y docentes, para realizar una estrategia en conjunto con el objetivo de frenar esta enfermedad.
Con unión y trabajo, esto se logró.
Más de veinte años después, aquel esfuerzo parece haberse diluido. El país retrocedió o eligió mirar hacia otro lado, sin intentar comprender a miles de sus propios ciudadanos, los mismos que hoy enfrentan la pérdida de sus hijos por una enfermedad que es prevenible y curable.
“El enfoque intercultural es importante porque un achuar, un kandozi, un chapra o un awajún no se entiende con un mestizo. Yo puedo hablar ahora en awajún, ¿la presidenta de la República me va a entender? No me va a entender. ¿El ministro de Salud me va a entender? No me va a entender. Me va a entender el que habla el mismo idioma. No solo es importante en Loreto, sino en todo el país, porque existimos varios pueblos indígenas”, concluye Elaine Shajian.