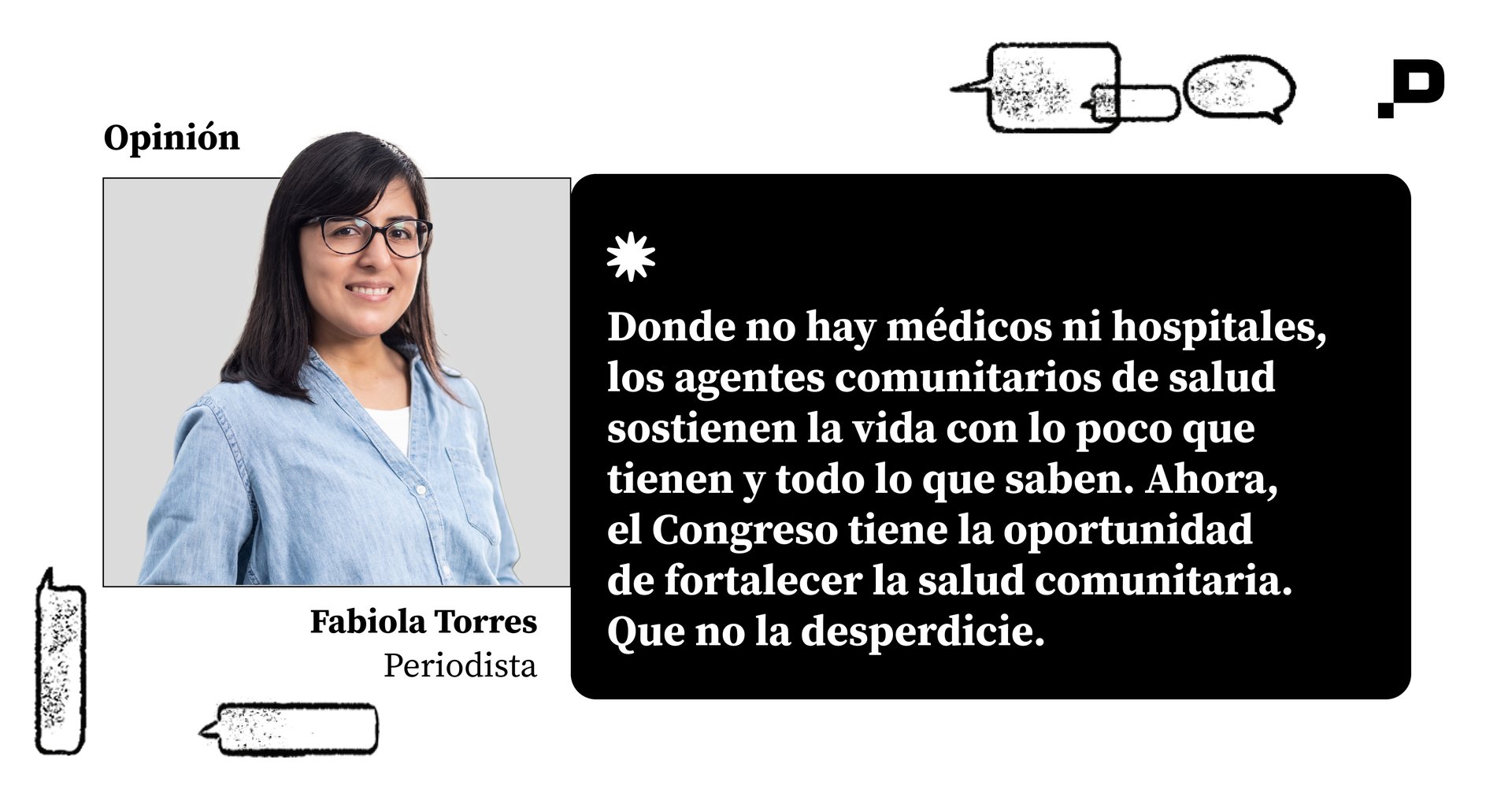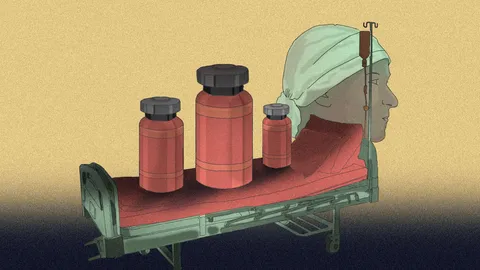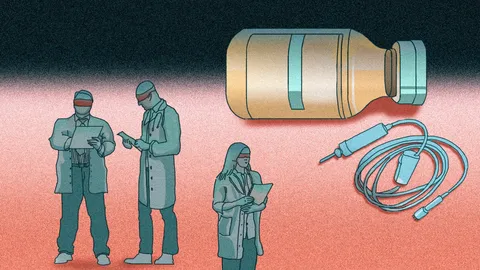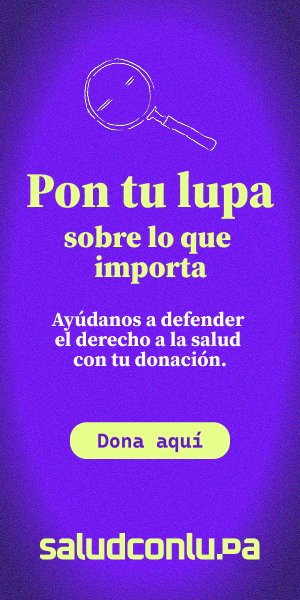Hace poco más de un año, viajé a Iquitos para participar en un taller con líderes sociales y agentes comunitarios de salud de comunidades indígenas de Loreto. Allí conocí a Regner Curitima y a María Juana Pacaya, dos personas cuya historia me marcó profundamente. No porque hayan contado anécdotas heroicas —aunque lo que hacen cada día sin duda lo es—, sino porque me dejaron claro algo que como país seguimos sin entender: que los agentes comunitarios de salud no deberían seguir siendo vistos como voluntarios, sino como una parte esencial del sistema de salud pública.
Regner perdió a su hija recién nacida. La llevó al centro de salud de Nauta, pero no lo dejaron estar presente durante el parto. A las pocas horas le dijeron que su bebé había muerto. No le dieron razones. No hubo acompañamiento. Solo un anuncio seco. Esa experiencia lo llevó a convertirse en agente comunitario de salud. Hoy, como parte del programa Mamás del Río, él acompaña a las mujeres embarazadas de su comunidad kukama antes, durante y después del parto. Las orienta, las protege, les devuelve la confianza. Ha aprendido a detectar signos de alarma y a actuar a tiempo para evitar tragedias como la que él vivió.
María Juana es agente comunitaria y partera en la comunidad de Esparta. Ella lo dice con firmeza: en su comunidad ya no hay muertes maternas. Eso no es un milagro. Es el resultado de años de trabajo paciente, de visitas casa por casa, de explicar, escuchar y convencer. María Juana acompaña a las gestantes, promueve los controles prenatales, enseña prácticas de higiene, alimentación, planificación familiar, y ayuda a registrar a los recién nacidos, muchos de los cuales antes ni siquiera tenían documento de identidad.
Personas como Regner y María Juana son parte de los más de 20 mil agentes comunitarios de salud que existen en el Perú. Son personas elegidas por su propia comunidad, no solo por su compromiso, sino por la confianza que generan. Están allí donde el Estado no llega. Y no exagero. En zonas rurales amazónicas, el 70 % de los partos ocurre en casa, y el 93 % de ellos sin asistencia profesional, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2021. Esto no ha cambiado. En muchas de esas casas, lo único que hay es una partera y un agente comunitario entrenado para actuar con lo que tiene.
Gracias al trabajo de Mamás del Río y sus agentes, los indicadores esenciales han mejorado notablemente. Según un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Américas en diciembre de 2023, el contacto piel a piel al nacer aumentó del 9 % al 59 %, el consumo de calostro del 39 % al 85 %, y el parto institucional —cuando la mujer decide dar a luz en un centro de salud— del 35 % al 46 % en las comunidades intervenidas entre 2018 y 2021. No son cifras menores. Son vidas salvadas.
Durante la pandemia, estos agentes fueron la primera y, a veces, la única línea de respuesta en sus comunidades. Sin equipos de bioseguridad, sin vacunas para ellos, sin salarios. Movilizaron enfermos en sus canoas, tradujeron los mensajes sanitarios a lenguas originarias, combatieron la desinformación y curaron con lo que tenían a la mano. Si no hubiera sido por ellos, la tragedia en zonas rurales habría sido aún peor.
Lo que más me duele es que todo esto siga ocurriendo sin reconocimiento oficial ni compensación económica. Aunque desde 1979 el Ministerio de Salud reconoce su labor como parte de un voluntariado, eso no basta. Ser voluntario no debería significar pagar de tu bolsillo los traslados, los alimentos, el tiempo que se le resta a la siembra, la pesca o el trabajo doméstico. Ser voluntario no debería significar cargar sobre los hombros una responsabilidad estatal sin las condiciones mínimas para ejercerla.
Hoy hay un dictamen aprobado en la Comisión de Salud del Congreso que busca avanzar en este reconocimiento. Propone incluir a los agentes comunitarios de salud en el primer nivel de atención, capacitarlos formalmente y otorgarles una compensación económica. Este dictamen debe aprobarse sin demora. No solo por justicia, sino porque sin incentivos no habrá nuevas generaciones que tomen esta posta. Y si ellos no están, ¿quién cuidará de las comunidades más alejadas cuando vuelva una epidemia, cuando haya un parto complicado o cuando un niño empiece a toser sin parar?
Regner me dijo una frase que se me quedó grabada: “No queremos ser héroes. Queremos ser parte del sistema formal de salud”. Lo mínimo que podemos hacer es escucharlos.