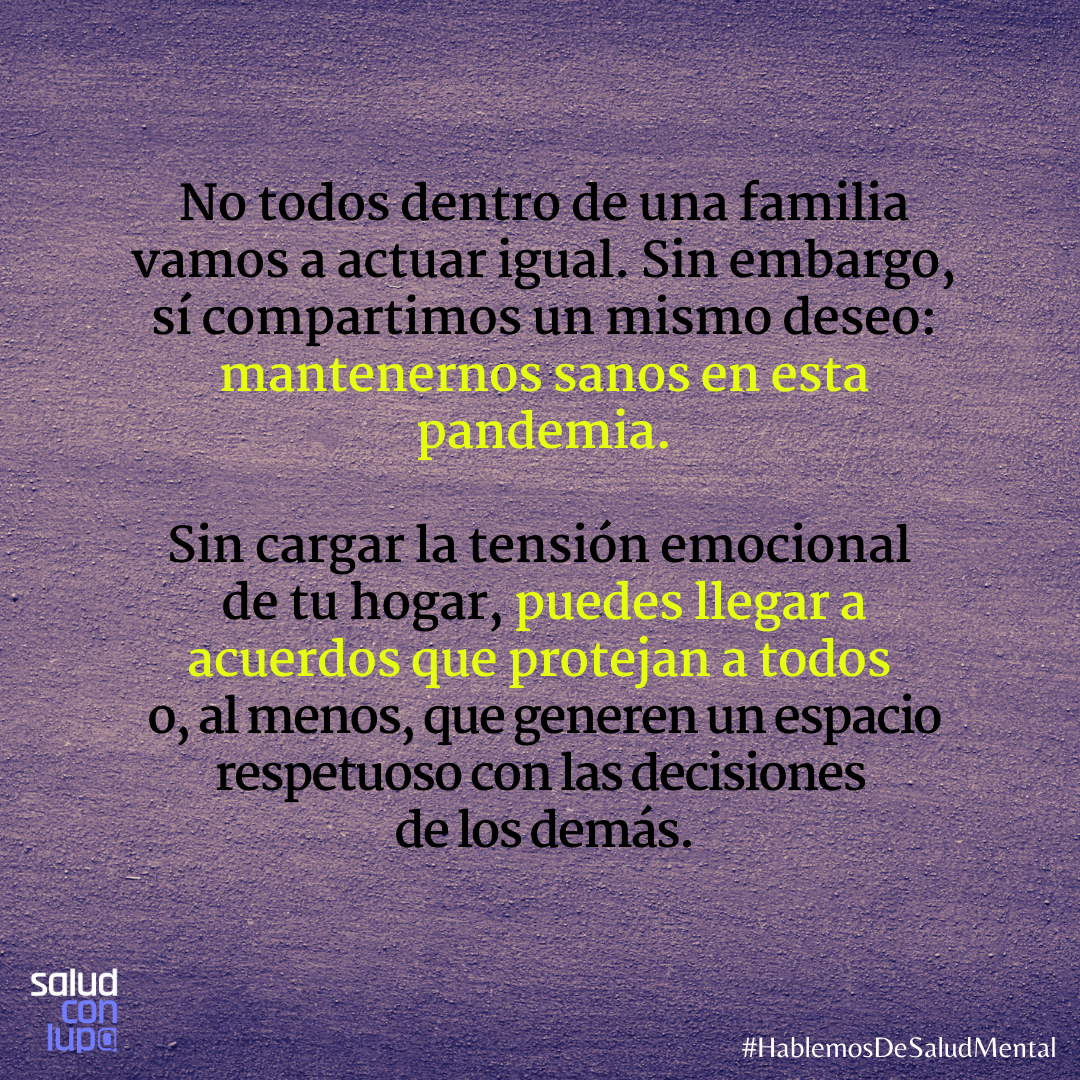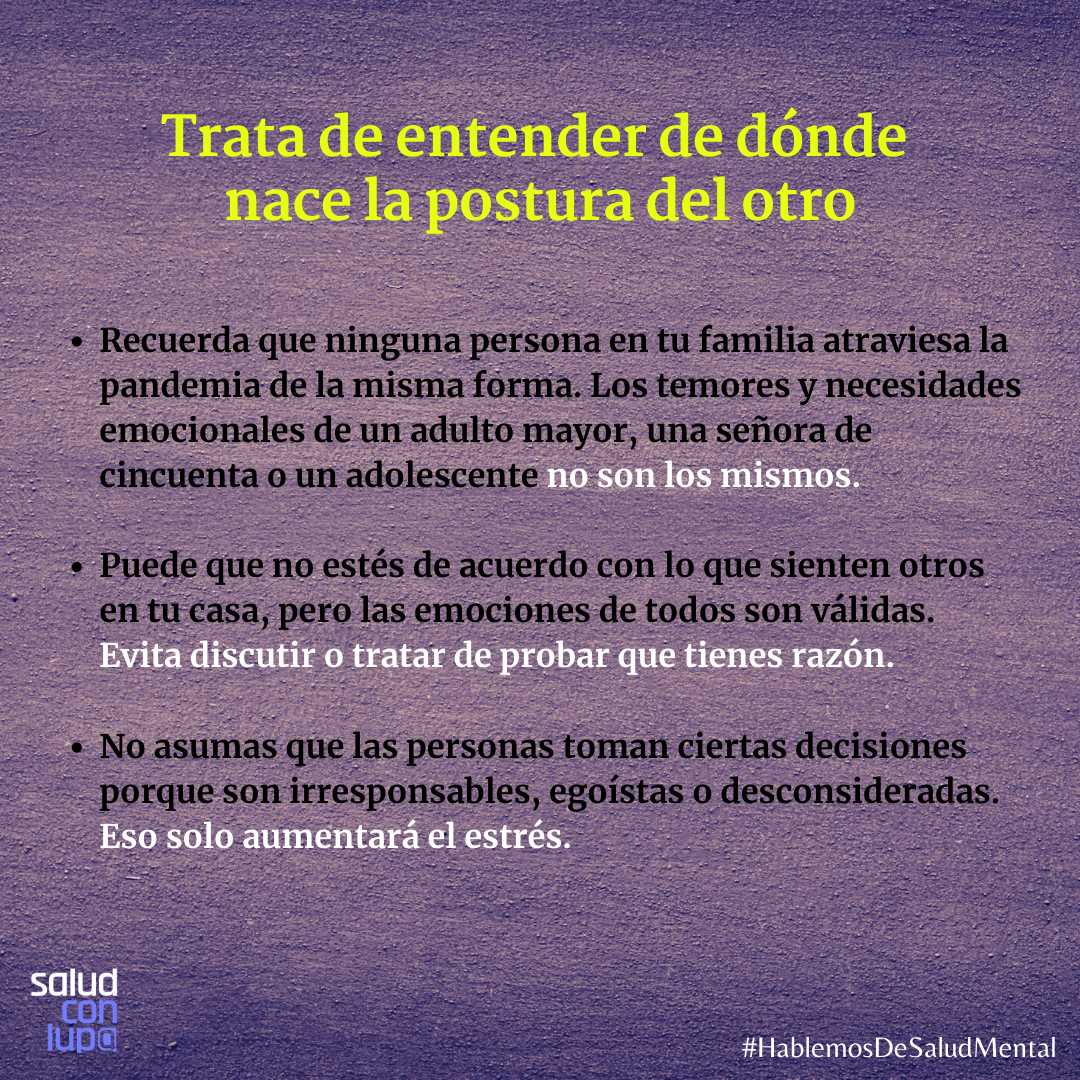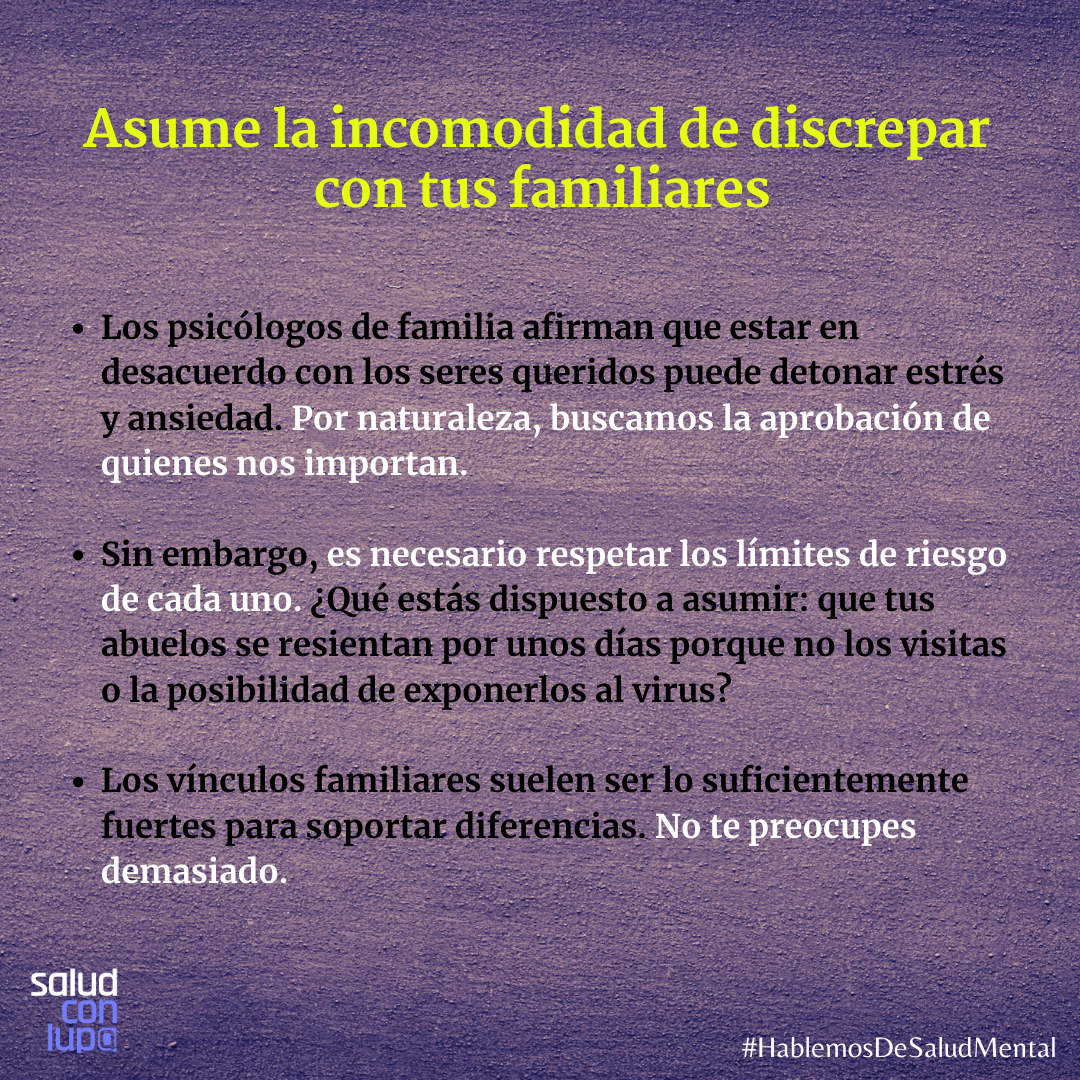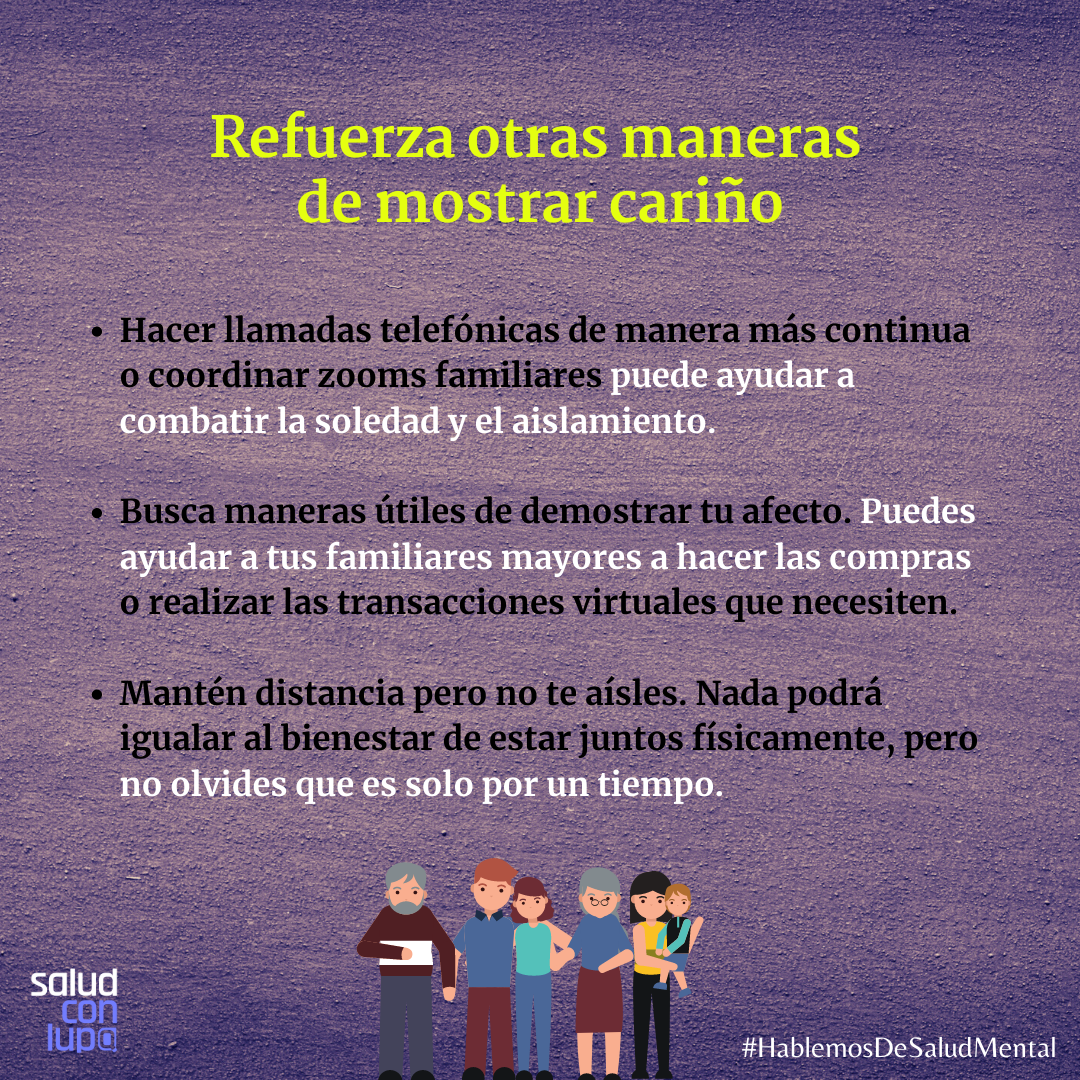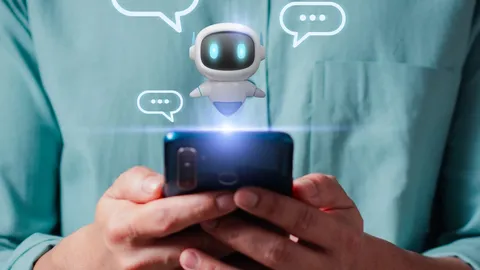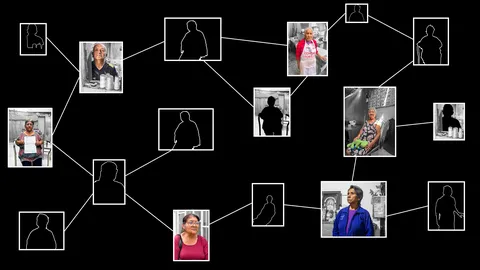Para describir la situación actual que atravesamos, en este texto no mencionaré ninguna cifra sobre el aumento de contagios en nuestro país o sobre la disponibilidad de camas UCI ni sobre el estado físico y emocional de nuestro personal médico. No incluiré historias de personas que se contagiaron en las reuniones familiares de fin de año y murieron semanas después. Tampoco recitaré los argumentos sobre la inutilidad de tomar un montoncito de gotas de Ivermectina para prevenir la Covid-19. A estas alturas es evidente que muchos de los debates alrededor de la pandemia se rigen más por sentimientos que por hechos.
Entonces, hablemos de los sentimientos.
En nuestro país, con todas sus posibles diferencias, hay un rasgo que atraviesa a la gran mayoría: pertenecemos a familias numerosas, expresivas, querendonas. Desde el año pasado, algunos doctores empezaron a advertir los peligros de nuestra naturaleza afectiva. “Los peruanos estamos acostumbrados a apapacharnos pero ahora no debemos darle ni un milímetro de oportunidad al virus”, comentó en una entrevista el Dr. Augusto Tarazona, presidente del Comité de Cultura del Colegio Médico del Perú.
Por su parte, el Dr. César Munayco, especialista del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, señaló que “en nuestro país, por cultura, las familias se reúnen mayormente para comer y relajan las medidas de seguridad, quedando expuestas al contagio”. Hasta recuerdo que en noviembre del año pasado, al finalizar una entrevista telefónica sobre la eficacia de las mascarillas, una doctora dijo que quería pedirme un favor: “señorita, ¿podría escribir también sobre el peligro de esta Navidad?”.
Los doctores ya sabían que las reuniones familiares serían un obstáculo difícil de superar en nuestro país. Nosotros también. Y especialmente ahora, frente a esta segunda cuarentena, después de unos cuantos meses donde muchos retomamos ciertas costumbres de nuestra vida prepandémica. Después de tanto tiempo manteniendo distancia, cada quién según sus posibilidades, nuestras medidas de seguridad comenzaron a mermar. El paso del tiempo nos fue desgastando: primero sacábamos las sillas a la calle para recibir a la familia, luego ingresamos a la casa pero sin compartir ni un vaso con agua para no sacarnos las mascarillas, finalmente empezaron los almuerzos en el comedor.
Ahora que atravesamos un aumento significativo de contagios es difícil retomar el distanciamiento. A muchas familias el bienestar emocional que trajo el reencontrarse les impide ver con claridad el peligro aún presente en el coronavirus. Podemos renunciar al almuerzo en la calle con los amigos o regresar a trabajar desde casa si es necesario, pero no visitar más a nuestros familiares, otra vez, sin saber hasta cuando, nos está costando. Hasta las familias más unidas tienen opiniones divididas: ¿es realmente necesario que no visite más a mis papás? ¿estaremos exagerando con nuestras medidas de seguridad? ¿Y si todo es una manipulación más de los medios? ¿Nos estaremos dejando dominar por el miedo?
***
A propósito de su jubilación, el director de The Washington Post, Marty Baron, dijo en una entrevista que el desafío más grande al que se enfrenta el periodismo es que, como sociedad, no podemos ponernos de acuerdo en una serie de verdades. No podemos hacerlo ni como sociedad ni en la intimidad de un chat familiar. Ese también es el obstáculo que ahora se presenta en miles de hogares peruanos: no podemos ponernos de acuerdo en una serie de verdades. Existe una sola realidad pero múltiples opiniones personales.
Ha pasado casi un año de la llegada del coronavirus a nuestro país y en miles de casas todavía se discute si la Covid-19 es una enfermedad peligrosa o una historia sensacionalista del periodismo, si es necesario usar mascarilla en público o solo cuando no nos incomoda, si el virus es verdaderamente contagioso o el pretexto de algunos intereses políticos y económicos para controlarnos. A estas alturas ya nadie gana en esas discusiones. Esa incapacidad de aceptar y actuar a partir de ciertos hechos en común —que todos reconozcamos como realidades irrefutables—, perjudica tanto al que sale a marchar en contra de la cuarentena como al que se queda en casa con el oxímetro a la mano.
Que los sentimientos afecten la razón no es resultado de esta pandemia sino el conflicto originario que todo ser humano lleva dentro. Creemos saber mucho más de lo que realmente sabemos. Los científicos cognitivos Steven Sloman, profesor en la Universidad Brown, y Philip Fernbach, profesor en la Universidad de Colorado, investigaron los motivos de las personas para forjar ciertos puntos de vista inamovibles. “Como regla general, nuestros fuertes sentimientos sobre diversos temas no surgen de un profundo entendimiento”, escribieron entre sus conclusiones.
Para Sloman y Fernbach, lo que permite que alguien mantenga una creencia personal contra todo argumento es encontrar otros que piensen como él. En su libro The knowledge illusion: Why we never think alone señalan que el ser humano confía en las habilidades y conocimientos de quienes lo rodean desde tiempos tan remotos como cuando aprendió a cazar. En principio parece un buen recurso de supervivencia si no fuese porque actualmente estamos sumergidos en la incertidumbre y en noticias falsas que dificultan comprender qué es lo mejor para todos. ¿Qué pasa si, a pesar de las recomendaciones de los expertos, yo me inclino a creer que las reuniones familiares no son riesgosas? (Quiero creerlo, esa idea me hace sentir mejor). Además, tengo varios amigos que llevan meses reuniéndose con sus familias y no les ha pasado nada. Cuando reviso Twitter hay cientos de opiniones sobre la inutilidad y el abuso de esta cuarentena. Listo. No necesito saber más. Este fin de semana almorzaré en casa de mis papás.
Inundar a las personas con datos, citas y evidencia científica para tratar de cambiar su manera de pensar pocas veces funciona. Cuando apareció el coronavirus, la mayoría volteó hacia los doctores y científicos en busca de guía. Teníamos miedo. Pero más de un año después, y con nuestra naturaleza impaciente, ya no queremos esperar por certezas. Es por eso que existe una gran brecha entre lo que nos dice la ciencia y lo que nos decimos a nosotros mismos. Estamos emocionalmente agotados y es más sencillo creer lo que queramos creer. Incluso algunos psicólogos conductuales aseguran que al procesar información que avala nuestras opiniones experimentamos un subidón de dopamina. Podremos estar equivocados pero nos sentimos bien.
Apelar a la emociones de las personas para cambiar su comportamiento podría funcionar mejor. Sin embargo, qué poco ético sería que la ciencia apele a los sentimientos para validar sus hallazgos. Sería como si un investigador tratase de convencernos de que utilizar una vacuna hecha en otro país es falta de amor a la patria o nos pidiese que confiemos en su vacuna sólo porque ya se la aplicó a su familia.
Pero esa es responsabilidad de los científicos, académicos, y periodistas. En la estrechez de los lazos familiares quizás sí podemos apelar a los sentimientos. Sí podemos evitar el enfado, la crítica y el ruido que abunda fuera de casa para llegar a acuerdos. Puede que todos bajo un mismo techo no estemos atravesando la cuarentena de la misma manera pero algo es indiscutible: nadie quiere lastimar a las personas que ama. ¿Es ese deseo suficiente para protegernos en una pandemia? Será mejor que conversemos con calma, en el terreno común del cariño familiar, para ponernos de acuerdo en una serie de verdades que nos permitan estar tranquilos con las consecuencias de las decisiones que estamos tomando a diario.