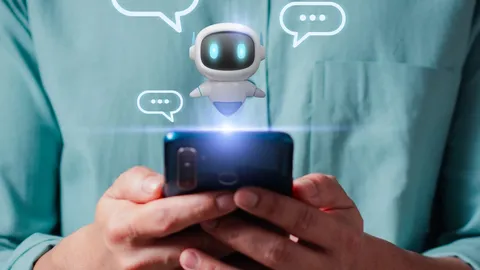Desde hace dos meses, Sandra* asiste a terapia en el Centro de Salud Mental Comunitaria Virgen de la Merced, en el distrito de Villa El Salvador. Las sesiones con su psicóloga la ayudan a manejar su relación con la pasta básica de cocaína, una droga que empezó a usar como forma de escape de la realidad tras sufrir un abuso sexual. Este centro de amplios salones está ubicado a solo diez minutos a pie desde su casa, pero encontrar la ayuda adecuada le costó ocho años de un recorrido con varios obstáculos.
“Cuando empecé a fumar, sentía que el corazón se me salía del pecho y dejaba de sentir dolor por todo lo que estaba viviendo. No fue fácil pedir apoyo para tratar mi problema con la droga", dice la joven mamá de un niño de tres años.
Hasta antes del ataque sexual, Sandra era una chica de 19 años con planes: había empezado la carrera de administración bancaria en un instituto y trabajaba como cajera para ayudar con los gastos de su casa. Pero una noche después de salir del trabajo, un hombre la abordó en una calle poco antes de llegar a su barrio y la llevó a la fuerza a una zona desolada para violarla.
Por entonces, Sandra vivía con sus padres y su hermano menor en el asentamiento Oasis de Villa El Salvador. En este distrito, uno de los más grandes y en mayor pobreza del sur de Lima, varias otras mujeres habían sido víctimas de abusos sexuales tras ser interceptadas en la calle. Solo algunas denunciaron lo sucedido ante la Policía, pero otras se quedaron calladas por vergüenza y miedo a la condena social. Sandra no se lo contó ni a su familia ni a las autoridades. Al tratar de evadir a sus padres, buscó refugio en un grupo de amigos que la sacaba de su casa para que olvidara su problema en reuniones y fiestas.
Sandra pensó que así podía liberarse por momentos de todo lo que había empezado a atormentarla: los conflictos familiares por su cambio de conducta, el trauma de la violación y los planes de un futuro que veía cada vez más complicado. En una reunión, alguien del grupo le ofreció pasta básica de cocaína y ella aceptó probarla. Así empezó a consumirla, durante las madrugadas y a escondidas.

Durante los seis meses que fumó pasta básica de cocaína, Sandra no pudo esconder su profunda tristeza, que ahora reconoce como depresión, sino que se sintió mucho peor: se volvió agresiva, descuidó su trabajo y los estudios en el instituto. Estaba cansada todo el tiempo. Para entonces, Sandra ya no podía controlar su consumo.
“Cuando las rutinas de las personas son afectadas por las drogas, se habla de un uso problemático. Y, cuando el uso de estas sustancias es compulsivo y prolongado, se desarrolla una adicción o dependencia, que ocurre cuando se pierde la capacidad de controlar su consumo”, explica la doctora Alicia Chu, presidenta de la Asociación Peruana de Adiccionología, quien ha trabajado tres décadas atendiendo a usuarios de drogas en el Hospital Víctor Larco Herrera.
Las investigaciones científicas más actuales permiten comprender que la adicción es un problema de salud que afecta el cerebro y modifica el comportamiento de las personas. No se trata de “un vicio o un fallo del carácter de quienes la sufren”, como solía describirse a comienzos del siglo pasado. Desde los años noventa, la adicción está clasificada como un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, lo que significa que requiere atención médica como cualquier otra enfermedad en vez de un castigo social.
En Perú, desde el 2015, el Ministerio de Salud reconoce el abuso de sustancias y las adicciones como un problema de salud pública que necesita una intervención multidisciplinaria que respete los derechos humanos de las personas.
Se ha ido abandonando el antiguo modelo de atención en el que los usuarios con dependencia de drogas eran medicados e internados en servicios psiquiátricos donde perdían la autonomía sobre sus vidas. Por eso, los 248 centros de salud mental comunitaria del país han implementado servicios de prevención y control de adicciones diseñados para estar más cerca de las personas que los necesitan y ayudar a detectar el problema en una etapa temprana. Solo en Lima, Salud con lupa verificó que hay 38 centros operativos que ofrecen estos servicios.
Cuando los casos son graves, los profesionales de salud derivan a las personas a unidades de adicciones que funcionan en algunos hospitales del país y donde el objetivo es que tengan estancias temporales cortas de supervisión médica hasta estabilizar su salud para que puedan seguir su terapia fuera del establecimiento.

Sandra es una de las más de cuatro mil personas con problemas de dependencia de drogas ilegales que llevan terapia en los centros de salud mental comunitaria. En los últimos ocho años, estos servicios especializados se han ido abriendo en las 25 regiones del país y necesitan ahora fortalecerse para atender a una población que por mucho tiempo solo recibió condena social y pocas alternativas terapéuticas. Según el Ministerio de Salud, se estima que 495 mil peruanos tienen problemas de salud por el abuso de sustancias ilícitas y necesitan tratamiento.
Y si bien el país ha dado este primer paso, hace falta que las unidades de prevención y control de adicciones de los centros de salud mental comunitaria se adapten a las necesidades de las mujeres, ya que los protocolos de atención estuvieron originalmente solo diseñados para los hombres. Ahora sabemos que hay diferencias importantes en la forma en que las drogas afectan a hombres y mujeres, desde las motivaciones que los llevan a su consumo hasta los efectos físicos, psicológicos y sociales en sus vidas. Por ejemplo, la mayoría de mujeres suele empezar a consumir drogas como una forma de sobrellevar problemas emocionales o traumas presentes, mientras que los hombres lo suelen hacer por la presión social de su entorno.
Ellas sufren una doble condena social
Durante su práctica clínica, la doctora Chu ha atendido a decenas de mujeres que abusaron de las drogas al haber sido víctimas de un ataque sexual, maltratos físicos y psicológicos por parte de sus parejas, o haber vivido desde pequeñas en hogares donde sus padres o madres consumían drogas. “Suele ocurrir que la dependencia de drogas en las mujeres está relacionada con la manera en que han vivido los vínculos afectivos en su familia. El abuso de drogas aparece entonces como un factor más a dolores emocionales presentes en ellas”, explica la médica psiquiatra.
Perú no tiene reportes actualizados sobre la población de mujeres con dependencia de drogas ilícitas, pero el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) advierte que sus servicios de escucha registran cada vez más mujeres con problemas de sustancias y la edad de inicio en su consumo ha disminuido de 16 a 13 años en comparación con la década anterior.
A nivel global, las estadísticas indican que, en términos de prevalencia, la tasa de mujeres dependientes de drogas sigue siendo menor en comparación con la de hombres, pero en los últimos años se ha visto que hay más mujeres que abusan de drogas.
Sin embargo, no es fácil que ellas lleguen a los servicios terapéuticos para una atención temprana. Mientras que para los hombres pedir ayuda por su dependencia de drogas es visto como un acto de valentía, para las mujeres es el sometimiento a una doble condena social: por su adicción y por incumplir los roles de género. Ellas tienden a ocultar su problema, a no pedir ayuda o a postergar el pedirla porque están mucho más expuestas a ser calificadas como “malas mujeres” en una sociedad machista, donde el consumo de drogas ilegales, alcohol y otras conductas transgresoras son toleradas solo en hombres.

"Las que son madres suelen ser juzgadas por haber incumplido el rol de cuidadoras o protectoras de sus familias y se enfrentan a la amenaza del retiro de la custodia de sus hijos cuando se conoce su diagnóstico. En muchos casos, las mujeres no cuentan con la misma comprensión y acompañamiento familiar que los hombres que abusan de sustancias", explica la psicóloga Katherine Rojas, autora de la investigación ¿Buena madre? ¿Mala madre? Maternidad y dependencia de drogas.
En los centros de salud mental comunitaria, los profesionales saben que no es suficiente que un psiquiatra les recete a las usuarias medicamentos para tratar los trastornos vinculados a su dependencia de drogas. Por eso, han conformado equipos multidisciplinarios que incluyen: psicólogas con quienes las usuarias profundizan sus problemas emocionales, trabajadoras sociales que verifican si viven en un ambiente de apoyo familiar, enfermeras que supervisan la administración de sus medicamentos y la asistencia a sus terapias, así como médicas de familia que evalúan la salud de las mujeres de una forma más integral.
Servicios basados en las necesidades de las mujeres
Hasta antes de llegar al Centro de Salud Mental Comunitaria Virgen de la Merced, Sandra intentó buscar ayuda al problema que tenía con el consumo de la pasta básica de cocaína en un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud), pero le ofrecieron una cita en seis meses. Como no podía esperar tanto tiempo, hizo terapia en un centro privado donde hicieron que detuviera su consumo, pero no trataron su depresión.
“Cuando dejé de fumar, lloraba por todo y empecé a tomar alcohol. Cambié la pasta por la bebida”, recuerda. Durante cuatro años, Sandra tomó hasta gastarse el todo el dinero que ganaba como cajera en varias ocasiones, lo que hizo que crecieran sus tensiones familiares. En 2020, tras una pelea con su mamá, se fue de la casa.
Sandra se mudó con un joven que apenas conocía y empezó una relación amorosa que rápidamente se convirtió en un tormento. Su pareja la golpeaba. “Me pegaba porque él me engañaba y yo me enteraba, me pegaba porque el huevo estaba mal frito, me pegaba porque le preguntaba por qué llegaba tarde, me pegaba por todo”, cuenta. Cuando llegó la pandemia de la covid-19, la larga cuarentena hizo que Sandra no pudiera pedir ayuda. Solo salía para comprar alimentos con el rostro cubierto porque casi siempre estaba marcado por los moretones.
En los dos años que convivió con su pareja, Sandra empezó a fumar marihuana obligada por él y porque cuando estaba bajo los efectos de esta droga no sentía el dolor de sus golpes. En febrero de 2022, cuando su madre se enteró de las condiciones en las que se encontraba, la sacó de esa casa y la envió a un centro evangélico de rehabilitación donde la dejaban sin comer y la golpeaban como parte de “su tratamiento”. A los tres meses de su estancia, Sandra se dio cuenta que estaba embarazada y regresó con sus padres.
Después de varios obstáculos, conoció los servicios del Centro de Salud Mental Comunitaria Virgen de la Merced, donde reciben atención decenas de mujeres con dependencia de drogas que viven en el sur de Lima. La jefa del centro y del servicio de prevención y control de adicciones, Paola Zúñiga, señala que la mayoría de usuarias tiene entre 14 y 25 años, y proviene de hogares pobres.

Todavía es limitada la oferta de psiquiatras, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales especializados para trabajar con mujeres que tienen problemas de dependencia de drogas. Sin embargo, desde el 2014, se han formado 900 especialistas a través de Grow, un programa de desarrollo de capacidades para la atención y recuperación de las mujeres con adicciones, implementado por la ONG Care Perú y apoyado por el Ministerio de Salud.
Varios de estos profesionales trabajan ahora en servicios de salud mental comunitaria y tienen las herramientas para poder tratar a las mujeres según las circunstancias en las que se encuentren. De esta manera, se están haciendo esfuerzos para ofrecer una atención con enfoque de género y se empieza a considerar algunas de sus necesidades específicas. Por ejemplo, se ha vuelto fundamental que la atención esté a cargo de equipos profesionales integrados por mujeres porque las usuarias se sienten en mayor confianza para hablar sobre sus problemas. Asimismo, los horarios de terapia de las usuarias necesitan ser flexibles y adaptarse a sus tiempos, ya que muchas trabajan, estudian y se encargan de los quehaceres de su hogar o del cuidado de sus hijos.
“Tenemos que considerar la diversidad de edades de las mujeres, sus condiciones socioeconómicas, si son madres, si tienen estudios, su estado civil, entre otras situaciones, al momento de diseñar e implementar programas para las mujeres”, añade la psicóloga Katherine Rojas.
Una atención más allá de las pastillas
A comienzos de año, Margarita* llevó a su hija de 14 años al Centro de Salud Mental Comunitaria El Agustino para que la ayuden a manejar la depresión que la adolescente había empezado a manifestar con su cambio de conducta en el colegio y sus bajas calificaciones. Lo que no imaginó fue que parte de la atención incluía que la propia madre pasara por varias conversaciones con la psicóloga. En una de esas sesiones, Margarita habló por primera vez sobre un problema que había mantenido por varios meses en silencio: consumía pasta básica de cocaína. Su abuso de esta droga era uno de los motivos por los que estaba cada vez más tiempo fuera de su casa.
Tras esa sesión, la psicóloga la derivó al servicio de prevención y control de adicciones del centro, donde ahora recibe terapia. Margarita ha cumplido 39 años y tiene cuatro hijos. Desde pequeña, vivió en un hogar con varios conflictos familiares y salió de su casa cuando salió embarazada, antes de los veinte años.
Sin el apoyo de sus padres, Margarita solía refugiarse en casas de sus amigos hasta que conoció a una pareja. Su conviviente fumaba pasta básica de cocaína y la obligó a hacerlo para que “sintiera lo que él sentía”. Ella dice que no pudo rechazarlo porque "el techo donde vivía, el dinero para darle de comer a sus hijos y su relación estaban controlados por él".
En 2019, tras dos años de conviviencia, Margarita tuvo a su tercera hija, pero poco después se separó del padre de su niña, con quien había llegado a vivir en la calle por el abuso de la droga. Tiempo después, conoció a otra pareja con la que tuvo a su cuarta hija e intentó formar un hogar para sus niños.
Durante algunos años, Margarita pensó que había logrado controlar su consumo de pasta básica de cocaína, pero no fue así. Tras romper con su último conviviente, regresó su dependencia de la droga. “Antes, solía consumir tres o cuatro horas al día. Pero empecé a hacerlo todas las noches y no regresaba a mi casa hasta el día siguiente. Sentí que estaba destruyendo a mis hijos. Fue cuando acepté la ayuda que me ofrecieron en el centro”, dice.

Las enfermeras del Centro de Salud Mental Comunitaria El Agustino cumplen un rol importante en las atenciones que reciben Margarita y otras usuarias con uso problemático de drogas. No solo se encargan de supervisar el tratamiento clínico que sigue cada una, también se comunican con ellas para recordarles sus próximas citas, para alentarlas a no faltar a sus terapias y, sobre todo, para preguntarles cómo se sienten.
Una vez a la semana, Margarita recibe una llamada de las enfermeras. Si no contesta, insisten al día siguiente hasta que responda. De esta forma coordinan también el día que la visitarán las trabajadoras sociales en su casa, quienes monitorean una vez al mes el ambiente donde vive junto a sus hijos y sus padres. Esa preocupación que muestran por ella ha permitido construir un espacio de confianza en los tres meses de atención que lleva.
Margarita está medicada con ansiolíticos para controlar la ansiedad que le genera dejar de consumir pasta básica de cocaína, porque no es fácil mantener la abstinencia. Las investigaciones estiman que entre el 40% y 60% de las personas con uso problemático de drogas vuelven a usarlas durante el tiempo que siguen sus terapias.
“Es muy difícil que las personas dejen por completo el consumo de drogas. Después de varios meses de tratamiento, en algunos momentos consumen, pero no lo hacen como antes”, explica Elizabeth Cisneros, psicóloga del servicio de prevención y control de adicciones del Centro de Salud Mental Comunitaria El Agustino.
Margarita cuenta que ha fumado cuatro veces en todo el tiempo que lleva en tratamiento, pero no lo ha hecho hasta perder el conocimiento como en el pasado. Ella se siente mejor, más responsable y espera en algún momento dejar por completo la pasta básica de cocaína. Por ahora, está aprendiendo habilidades para afrontar situaciones conflictivas que en el pasado evadió o toleró solo con drogas.
La permanencia de las mujeres con adicción a las drogas en las terapias no depende solo de su motivación por seguirlas, sino del apoyo de su familia. En varias ocasiones, sus sesiones con la psiquiatra o la psicóloga tienen que ser postergadas porque no tienen a quien encargar el cuidado de sus hijos o, al ser jefas de hogar, no pueden dejar de trabajar para llevar los alimentos a sus mesas y cumplir con los demás quehaceres de su casa.
Esta es una realidad que necesita ser considerada para que se implementen guarderías o espacios de cuidado temporal para niños en los centros de salud mental comunitaria mientras sus madres llevan terapias.

“La creencia popular errada es que las madres con dependencia de drogas son indiferentes y negligentes con sus niños. Pero hay estudios que muestran que ellas valoran su maternidad, no buscan abandonar la crianza de sus hijos y se muestran preocupadas por los posibles riesgos para ellos, añade la psicóloga Katherine Rojas.
Sin embargo, el juicio moral negativo sobre las mujeres con dependencia de drogas suele acabar en medidas judiciales, ya sea impulsadas por un familiar o por alguna institución del Estado, al ser consideradas "inhabilitadas" para el cuidado de sus hijos.
Sabemos que aún queda mucho por hacer: desde centros de salud mental donde las mujeres con dependencia de drogas se sientan comprendidas en sus necesidades y diferencias hasta una sociedad que las apoye con oportunidades reales para recuperarse. Esto significa que sus comunidades faciliten sus tratamientos sin que pierdan sus empleos o abandonen sus estudios y las integren como ciudadanas con todos sus derechos.
*Se mantienen en reserva las identidades de las usuarias.
¿Es posible otra forma de atención de las adicciones?
Una de las alternativas son los programas basados en el enfoque de reducción de daños, una política de salud pública que no se centra en lo punitivo y entiende que no todas las personas pueden dejar las drogas.
Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia, lo explica de esta forma: “A nadie se le ocurre hoy prohibir el alcohol o el tabaco, sino que se presentan una serie de medidas que reduzcan los daños que el alcohol puede introducir. Se reconoce la imposibilidad de erradicarlo. Entonces, no se trata de legalizar las drogas sino de adoptar políticas para contener o reducir el daño que producen”.
Desde los años ochenta, países de la Unión Europea han incorporado intervenciones terapéuticas con enfoque de reducción de daños que buscan minimizar los impactos negativos por el abuso de drogas en las personas, proteger su autonomía y derechos humanos. Algunas son las terapias de mantenimiento de sustitución de drogas, la habilitación de salas de consumo supervisado por personal de salud, así como programas de intercambio de agujas y jeringas seguras.
En el Perú no se ha contemplado la implementación de servicios de atención con un enfoque de reducción de daños al existir una política prohibición y criminalización de las drogas. “Aún hay poca predisposición a pensar instrumentos alternativos aceptando que las drogas existen. La prohibición estricta no resuelve el problema”, apunta Bergman.
En 2020, la Red Internacional de Mujeres y Reducción de Daños mapeó si los países de América Latina ofrecen programas de atención por dependencia de drogas con enfoque de reducción de daños y solo encontró experiencias en Brasil y México. En nuestro país, la mayoría de tratamientos se basa en la abstinencia y existe una peligrosa oferta de servicios privados administrados por organizaciones religiosas donde suelen cometerse abusos de derechos humanos porque muchas personas son encerradas en contra de su voluntad y sometidas a prácticas violentas.
Este texto forma parte de la serie de publicaciones del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas convocado por la Fundación Gabo.