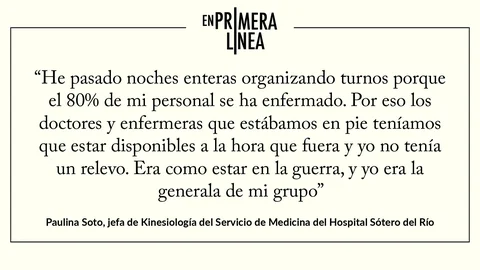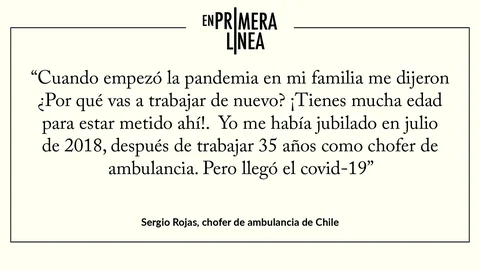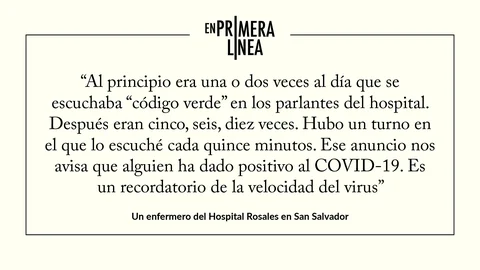Después de cuarenta días aislada y batallando con esta enfermedad de la que todos hablan, siento que ya tengo fuerzas para seguir haciendo lo que me gusta: registrar la realidad, sea cual sea esta, y contárselo a los demás. El periodismo me mantuvo firme durante el encierro. La gente me seguía mandando videos, compartían sus denuncias y yo sentía la necesidad de reportarlo. Como vivo a orillas de un arroyo, a una cuadra de la plaza principal de la ciudad, a veces cruzaba esa callecita, cuando no había nadie, y desde un lugar despejado hacía despachos con mi celular de noche y de día. Soy periodista desde hace veinticinco años y he cubierto distintos acontecimientos, sin embargo, es muy distinto cuando te llevas la noticia contigo, a tu casa, en tu cuerpo.
Lo peor fue la incertidumbre por la espera de mis resultados. Cuando murió la primera persona por COVID-19 en Beni, el distrito boliviano donde vivo, yo pasé horas en el hospital a cargo de la historia. Aunque usé barbijo y tuve el máximo cuidado posible, era evidente que la probabilidad de contagio estaba alrededor mío. Aun así, al inicio yo no quería reconocer el riesgo al que me exponía mi trabajo. A diario, salía preparada con los equipos de bioseguridad a reportear a las calles. Me tocó soportar temperaturas de 34 para arriba y pasarme todo el día sofocada. Claro que evitaba las aglomeraciones, tomaba distancia y no hablaba con mis compañeros. Sin embargo, cuando empecé a sentir los síntomas, supe lo que tenía en mi cuerpo. Los médicos me dijeron que era “sospechosa” y me mandaron a casa para que espere a que me tomen las pruebas.
Esos primeros días con el coronavirus en mi organismo fueron duros. Sentía que la gente que se enteraba, me juzgaba con la mirada. Todos tienen miedo al contagio y uno se convierte en una amenaza andante. Lo entiendo pero es doloroso. Imagino que es como el estigma que cargaría alguien con lepra. Yo vivo en una casa alquilada y cuando los vecinos supieron de mi situación, le hicieron problemas a la dueña y le pidieron que me expulse porque era “positiva”. Felizmente, ella me apoyó. También tuve roces con algunos colegas de prensa que creían que yo les podía haber contagiado este nuevo virus que todos venimos persiguiendo desde que empezó el año.
Adquirir una enfermedad desconocida mientras que el mundo entero está lleno de incertidumbre es algo inesperadamente complejo. Pasé momentos muy duros, pero el más difícil fue cuando perdí a un amigo querido, un cantante del pueblo. Sentí que ya no podía más, solo quería dejarme ir. Mi pecho me dolía. No podía diferenciar si era el dolor físico o la tristeza de haber perdido a un ser querido lo que me punzaba el corazón. Les dije a mis hijos que si no despertaba al día siguiente se vayan con su papá. Pensaba que al final iba a morir feliz de un paro cardíaco y no intubada en la cama de un hospital. Pero me recuperé y ahora estoy sana. Mi familia ha tenido mucho que ver con eso. Mi familia y el periodismo. Ahora, después de pasar esa pesadilla, estoy de nuevo en las calles, en primera línea, porque sigo convencida de que es el lugar donde me corresponde estar.