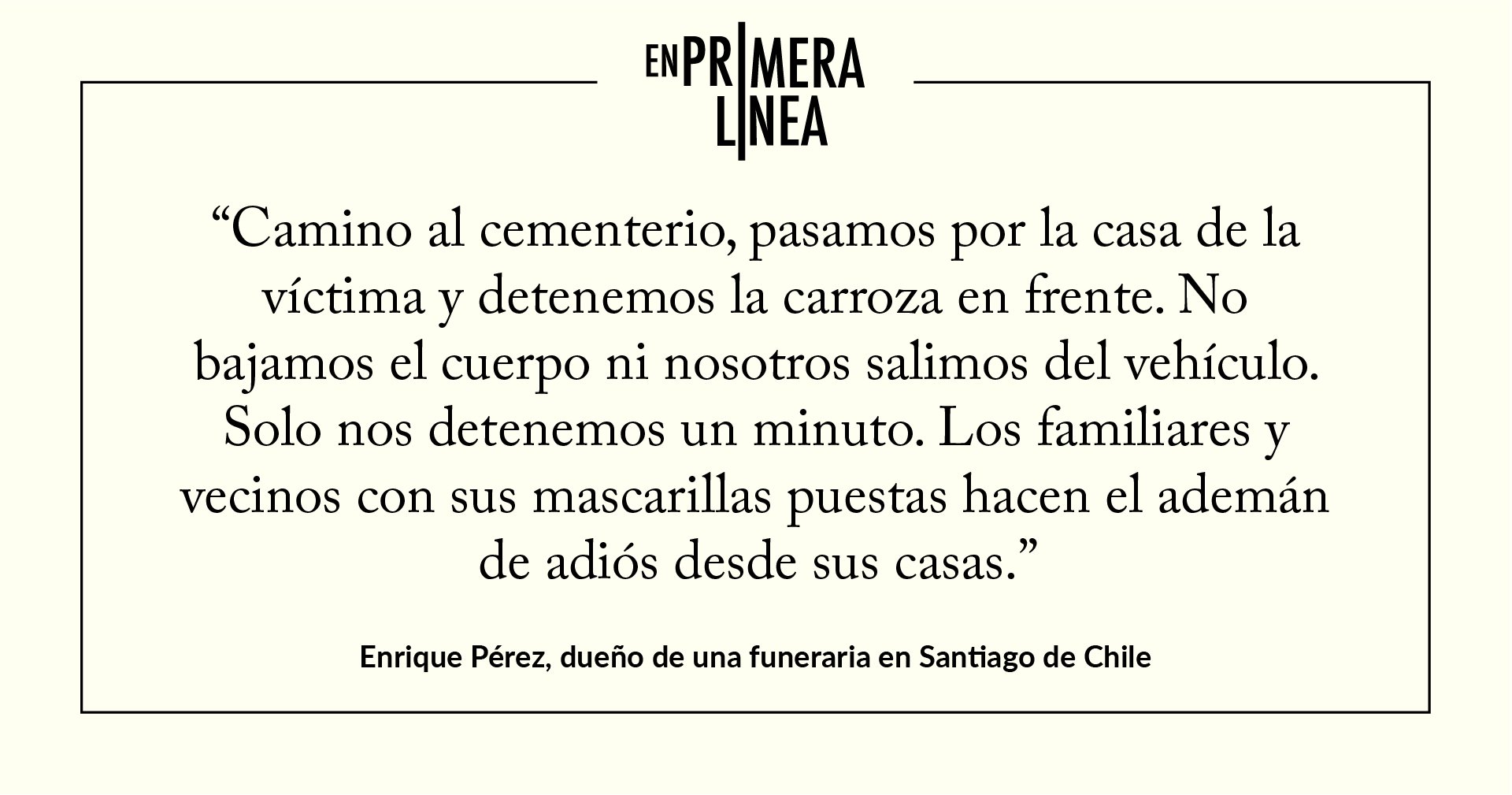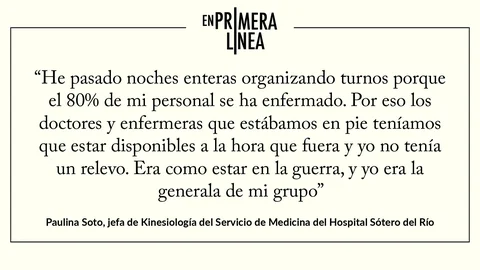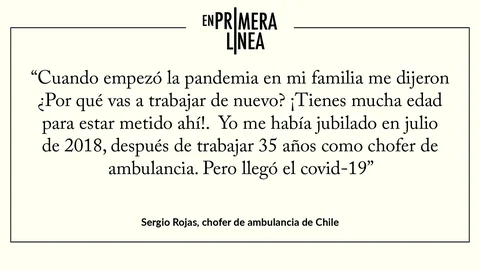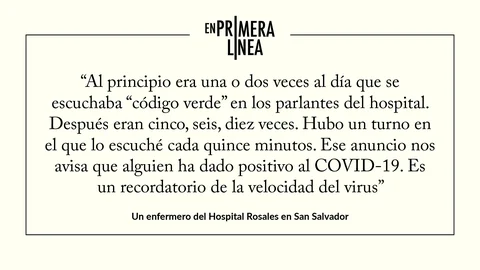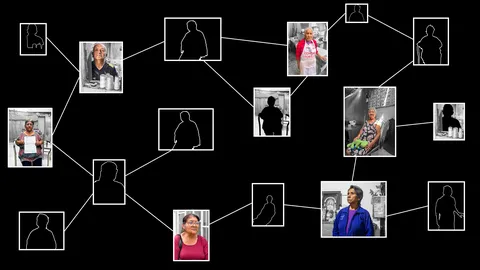En los veintiocho años que llevo trabajando en la funeraria nunca pensé que iba a vivir algo así. Antes nosotros tomábamos a la persona fallecida y la dejábamos velando en el lugar que la familia estimara conveniente: parroquias, casas, sedes vecinales, iglesias. Por normativas sanitarias, estas ceremonias podían durar un máximo de dos días. Ahora no. Ahora el fallecido va directo a sepultación. Eso es algo muy triste porque, en mi experiencia, el rito funerario ayuda a las personas a soportar el duelo. Por eso, nosotros camino al cementerio, pasamos por la casa de la víctima y detenemos la carroza en frente. No bajamos el cuerpo ni nosotros salimos del vehículo. Solo nos detenemos un minuto. Hacemos una parada de honor, como le llamamos, y después continuamos con el cortejo. Los familiares y vecinos con sus mascarillas puestas hacen el ademán de adiós desde sus casas. Es un homenaje más bien simbólico, un gesto a la distancia.
Los familiares de una víctima de COVID entienden que nadie más quiere contagiarse, pero también necesitan cumplir con la ceremonia que hasta hace unos meses era la regla: una reunión entre todos los que querían al fallecido para acompañarse en el dolor. Quizás lo más duro para ellos es no poder ver a la persona que han perdido. En la bolsa mortuoria solo aparece un nombre, entonces no tienen la certeza absoluta de que ese cuerpo es efectivamente el de su ser querido. Yo he visto a la gente acongojada por eso, pidiendo ¡por favor, déjeme verlo! Otros se enojan y gritan; pero no se puede hacer más. La gente se queda con ese dolor de no poder despedirse. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, dando la cara en los momentos de mayor angustia de la vida de otros, entregando aunque sea una palabra de aliento.