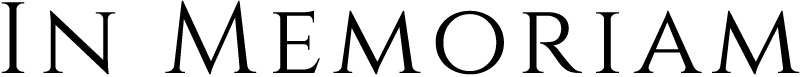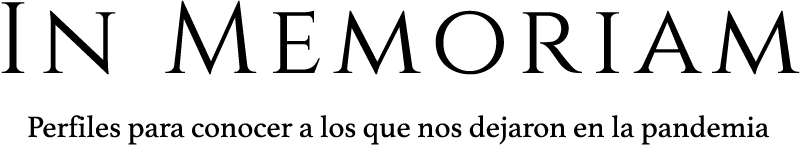Virginia Orellana tenía la capacidad de convertir cualquier situación en un momento hilarante. Por muy serias que fuesen las circunstancias, echaba a volar su creatividad y siempre encontraba algo desconcertante que decir. Era un humor ágil, a veces negro, capaz de sorprender e incluso inquietar a quienes no la conocían. “Yo no la conozco”, decía entre risas Lorenzo, su esposo, tratando de distanciarse a veces de sus chistes. Este humor era su forma de sobrellevar o aligerar los momentos difíciles. Como cuando le diagnosticaron cáncer en 2014 y decía “No tengo un pelo de tonta”, luego de perder el cabello por las quimioterapias.
Siempre que tenía algo en mente lo hacía e impulsaba a los demás a hacer lo mismo. Jamás le preocupó lo que el resto pensara de ella. Su hijo y su nuera la recuerdan así cuando los visitó en Puerto Natales, al extremo sur de Chile. La última noche comenzó a nevar y Virginia agarró una bufanda y salió a recibir la nieve saltando y con los brazos abiertos, olvidándose de sus bajas defensas y de la silla de ruedas en la que se movía. “Nos sorprendió su agilidad, pero a nadie le extrañó su forma de actuar. Ella hacía esas locuras”, recuerda su hijo Nicolás.
El pudor se lo reservaba para la hora de vestirse, lo cual hacía con tiempo y decoro. Verse bien era primordial y siempre se preocupaba de que todo combinara. Los aretes eran los elementos más importantes. “Sin ellos se sentía desnuda”, recuerda su marido. Virginia llegó a tener más de cien pares, cada uno seleccionado cuidadosamente en las ferias artesanales de todo Chile y hechos de los materiales más extraños: vidrio, árbol milenario, cuescos de fruta y hasta cuero de pescado. Así como el humor, los aretes la acompañaron hasta los últimos días. Ella misma decidió con cuáles irse: unos de oro en forma de pingüino que su hijo y su nuera le regalaron. A ellos les llamaba pingüinitos.