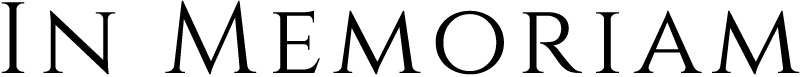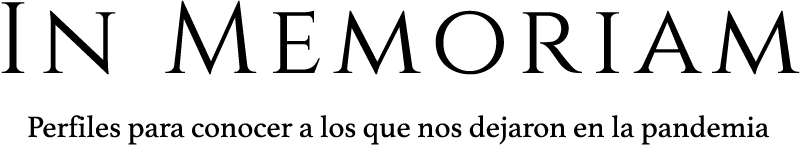Cuando era estudiante, Silvio Cufré andaba por la calle pinchando naranjas con una jeringa. Al verlo, sus amigos del barrio lo llamaban para charlar en la esquina. “Dale, gordo”, insistían sin entender muy bien por qué se paseaba con una fruta. Pero él parecía ensimismado introduciendo la aguja una y otra vez. Para perder el miedo a aguijonear la piel, los estudiantes de enfermería suelen ensayar esta técnica que Cufré llegó a dominar con destreza. Con los años, no solo inyectaba sin provocar quejidos en los pacientes, sino que además era muy bueno aplicando vacunas a los bebés. Sus compañeros de trabajo solían admirar esa elegante pericia con la jeringa. Parte de su habilidad no solo estaba en el pulso firme, en la confianza en sí mismo, en aplicarla en el lugar correcto y con la profundidad adecuada. Sino sobre todo en su empatía, en saber jugar con los pequeños, en prepararlos con gracia. «No debe haber un niño en San Vicente que no tenga el sello de Silvio Cufré en su libreta de vacunación», asegura su colega Patricia Ayala, con quien trabajó varios años en las salas municipales de esa localidad.
Era padre de seis hijos, pero en casa también criaba a dos sobrinos. Todos dependían de él y durante un tiempo tuvo que trabajar dos turnos seguidos para mantenerlos. Entonces salía a las cuatro de la mañana y regresaba casi a la medianoche. Se sentaba a comer y se quedaba dormido en la mesa, pero jamás se quejaba. Hasta el último día, soportando un intenso dolor en la espalda, se presentó al trabajo. “Nunca dejó que las situaciones lo sobrepasaran. Eso es algo que no pude aprender de él, pero que admiraba mucho”, recuerda su hijo Matías, de 18 años.
Fue esa entereza la que le permitió proteger a su familia hace unos cinco años, cuando un vecino se emborrachó y descargó todas las balas de una pistola 9 milímetros sobre su casa. Era de madrugada y él ya estaba listo para salir a trabajar. Calmó a sus hijos varones. Abrazó a las más pequeñas. Esperó que el vecino se quedara sin balas. Luego llamó a la policía, salió a enfrentarlo y lo redujo. No entró en pánico, recuerda Matías. Después de controlar la situación, partió tranquilo a hacer la denuncia. No había sido un hecho aislado, sino una muestra más de su templanza. Esa misma cualidad con la que todos los días inyectaba suavemente la piel de sus pacientes.