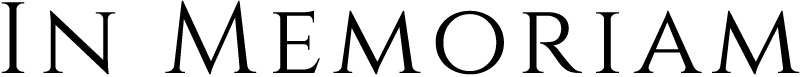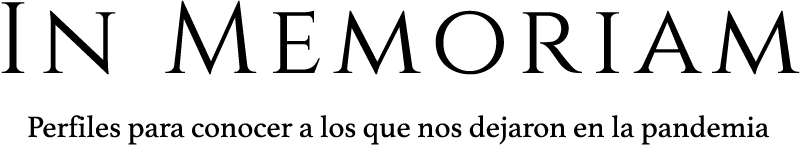Era muy difícil estar serio con Paulino Masiá. Siempre tenía una anécdota o un chiste que contar. Cuando se le olvidaba lo que tenía en mente, exclamaba con picardía: “Yo te voy a decir una vaina, y cuando te digo una vaina te digo la otra, y ya no te digo más”. Y entonces se quedaba callado esperando las risas. Solía tener bromas particulares. Una de las últimas, según su hermana, era hacer la mímica de golpear una pelotita de golf, su deporte favorito. Ya sea en su casa, en la calle o en cualquier reunión de amigos, se levantaba de pronto de su asiento, se ponía en posición y hacía el movimiento de pegarle a un baloncito invisible. Por más que repitiera el acto cientos de veces, siempre hacía carcajear a los demás. La risa además solía salvarlo de los regaños: su carcajeo cálido y contagioso hacía que nadie pudiera molestarse con él. Cada vez que Paulino estallaba en risas, todos en la sala reían al escucharlo.
Cuando no estaba haciendo chistes, se metía a la cocina y preparaba toda clase de platos: cocido español, paella, arroz hawaiano o un delicioso pollo al curry. Según su familia, era tan buen cocinero como ingeniero mecánico: por la mañana sus manos podían manipular cualquier tipo de maquinaria y por la noche preparar un exquisito risotto. En las reuniones familiares de los domingos era habitual que él se encargara de la comida. Le gustaba cocinar mientras bebía una copa de vino y conversaba con su hermano mayor. No esperaba cumplidos, pero siempre los recibía.
Su sentido del humor y su cálida personalidad hicieron que conservara amigos por casi sesenta años. Desde los compañeros del colegio y de la universidad hasta los amigos del golf y de los partidos de fútbol. Cuando enfermó, su hija Andrea creó un grupo de Whatsapp con la mayoría de ellos para orar juntos. Eran cerca de setenta personas reunidas en una pantalla, todos los días, anhelando secretamente una sola cosa: que Paulino se levante de la cama, se ponga en posición y los haga reír golpeando una vez más su pelotita invisible.