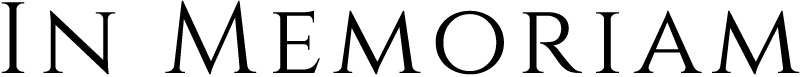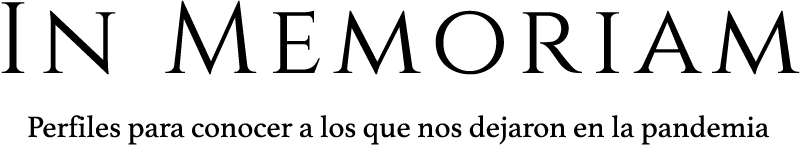La señora Claudia Aliaga tenía siempre las respuestas correctas. Era una experta resolviendo los crucigramas que salían en los periódicos. Llenaba las casillas con temas de historia, geografía, elementos químicos o nombres de famosos con la misma dedicación e inteligencia con la que ayudaba a sus seis hijos en las tareas escolares. Aunque no había culminado el colegio, era una maestra para su familia. Había sido mamá muy temprano, y a los diecinueve años dejó Huancavelica para venir a Lima junto a Juana, su primera hija de cinco años. En sus ratos libres, también resolvía pupiletras y sudokus, y si no le quedaba tiempo en el día, recortaba la página del crucigrama y la guardaba para resolverla después.
Sus hijos crecieron viendo que ella tenía soluciones para todo, en especial para decidir qué se cocinaba y para multiplicar las raciones. “Hacía magia”, dice su hija Juana Prado. Había vendido jugos y menú en un mercado de San Juan de Lurigancho, y por eso en su casa cocinaba lo que hubiera. Nada se desaprovechaba. Se las ingeniaba para hacer platos como cau cau o seco de pota, su carapulcra o su pollo a la olla eran ideales para satisfacer a las visitas inesperadas, y cuando había que cortar un pastel, solo ella tomaba el cuchillo porque podía hacer que alcance para todos. En los cumpleaños, preparaba el plato preferido del agasajado y compraba regalos porque en algún lugar de la casa -donde llegó a abrir un locutorio y luego una bodega- escondía dinero para esas ocasiones especiales y para emergencias. Siempre ahorraba, pero nunca en un banco. “Debes tener tu guardadito cerca”, le repetía a su hija.
En casa confiaban en sus consejos tanto como en su buena suerte. Tenían razones para ello. Claudia Aliaga había ganado sorteos, bingos, rifas, y una vez en los ochentas, en el programa concurso “Triki Trak” de “Rulito” Pinasco, giró una ruleta y ganó una canasta repleta de una marca de puré de papa y sopas instantáneas que todos comieron por semanas. En esa misma época, cuando había apagones en la noche, su solución para calmar a sus hijos era contarles chistes o cuentos de misterio hasta que volviera la luz. A ellos, y luego a sus nietos, les hacía recordar las tres palabras mágicas que siempre debían decir: por favor, buenos días, gracias.