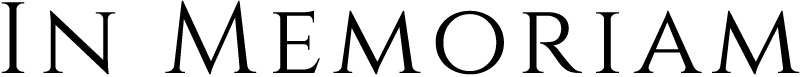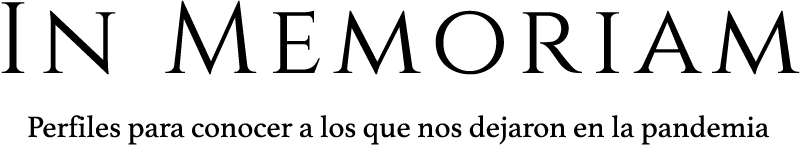La gran debilidad de Raúl Bustos era el azúcar. «Era peor que una hormiga», recuerda Sandra, la mayor de sus tres hijas. Lo enloquecían los conejitos —una masa rellena de crema pastelera—, los postres típicos chilenos, como el mote con huesillo, y era un verdadero fanático de la bebida Pap. En sus últimos momentos, pese a que no debía comer azúcar, pedía que le compraran una botella de este refresco para tomar unos sorbos en las noches o después de los amargos medicamentos. También se robaba las frutas de la cocina y las ocultaba en su habitación para comerlas a escondidas de sus hijas. Cuando ellas lo pillaban, él sonreía juguetonamente. Aunque Raúl sufrió diabetes por muchos años, nunca dejó de darse el gusto de endulzar sus días como un niño travieso.
Cada vez que salía a trabajar o a pasear, volvía a casa con algún pastel o dulce. Pero había veces en que no podía resistirse y se los comía en el camino de vuelta. Como cuando le subió a 300 la glucosa mientras estaba en el supermercado y su hija Sandra tuvo que ir a socorrerlo.
En el tiempo en que trabajó como chofer de buses, durante los viajes entre Santiago y San Antonio, compraba en la carretera sopaipillas con jamón y queso, leche de campo y pasteles. En el recuerdo de Javiera Sandoval, una de sus nietas, cuando Raúl ya no trabajaba, gastaba casi toda su pensión en antojos. Sus hijas dicen que lo que más van a extrañar serán los chocolates que sagradamente les regalaba para Navidad con el mensaje: «De tu papá, que te quiere mucho». O los dulces que les daba para consolarlas cuando estaban tristes o desanimadas. Esos mismos que él siempre guardaba en sus bolsillos, listos para comer en cualquier situación.