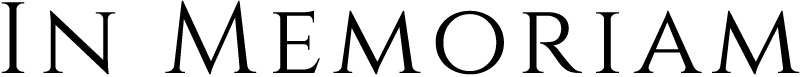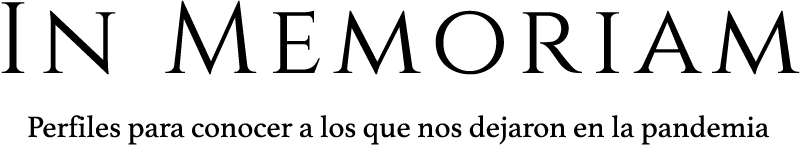En un rincón de la casa, Ana Fuentes guardaba carpetas con las historias clínicas de cada miembro de su familia. Como una forma de llevar un registro, ella misma había elaborado ese archivo de dolores físicos de sus tres hijos, su esposo, su padre y sus seis hermanos. Cuando era necesario, se encargaba de acompañarlos a los análisis y supervisar que tomaran las medicinas. Aunque estuviera lejos del hospital donde laboraba, Ana nunca dejaba de ejercer su oficio: era como una enfermera a tiempo completo que jamás parecía agotada.
Pero en casa también se convertía en una afectuosa policía del orden. Cada vez que llegaba del trabajo, se dedicaba a supervisar que todo estuviera en su sitio. Era su forma de entretenerse: organizar con detalle los objetos revueltos. A veces se la veía inspeccionando silenciosamente los ambientes para recoger prendas, papeles o algún zapato desperdigado, y luego los devolvía a su lugar. Por las noches, como si fuera un ritual antes de dormir, recorría los cuartos de sus hijos no solo para darles las buenas noches o contemplarlos, sino también para revisar que no hubiera nada fuera de lugar.
En el mismo rincón donde almacenaba las historias clínicas, Ana había reunido una serie de cofres en donde guardaba las cosas que recogía del suelo: botones, pulseras, lapiceros, cintas, mostacillos, tajadores, aretes, etc. Ella misma elaboró muchas de estas cajitas con palos de chupetes y luego las decoró con blondas y flores de tela. En el fondo, eran como una suerte de baúles en miniatura de los objetos perdidos. Cosas aparentemente innecesarias que Ana sabía en qué momento darles una vida nueva. Si alguno de sus hijos deseaba algo, ella solo decía: «¿Qué necesitas? Yo te lo traigo» Y entonces iba hacia el rincón de los cofres, buscaba el objeto y se lo alcanzaba. Hoy esas cosas perdidas se han convertido en un relato mudo de la vida ordenada de Ana.