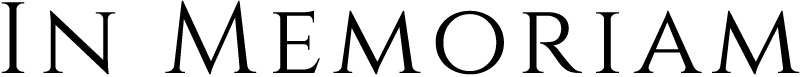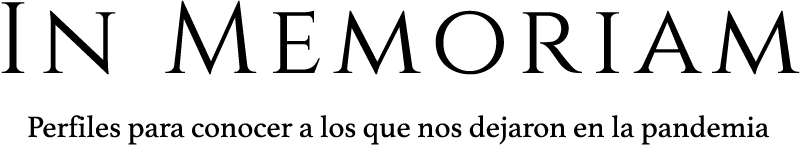Los huevos sancochados que preparaba mi abuela Angélica para el desayuno eran bien saladitos y tenían la textura blanda de un refresco. Los servía en unas copas altas de vidrio, y había que beberlos rápido para no registrar las sensaciones que el líquido podía generar en el largo paso por la garganta. Cada mañana, en esas mañanas tras la muerte de mi mamá, ese refresco era un trago que además contenía cierto consuelo. Pronto aprendí a degustarlo en un ritual que suponía acumular valor mirándolos con sospecha durante varios minutos. El proceso en que los huevos servidos de esa manera pasaron de saberme horribles a deliciosos debió ser un lento periodo de domesticación que acaso incluyó diversas formas de rigor y paciencia de parte de mi abuela. Según una de mis hermanas mayores, la abuela podía ser dulce pero tenía carácter fuerte. He olvidado esos detalles, aunque sí recuerdo que, hacia el final de aquella temporada, yo mismo había aprendido a recoger los huevos del corral de las gallinas, y se los entregaba a mi abuela para que ella los transformase en aquel mágico brebaje que bebía con ansias pidiéndole más y más. Fueron días de duelo muy alegres aunque, a mis tres años, no sabía que ese silencio que se respiraba en la casa era el silencio de la pérdida.
Un día, entre los huevos que saqué del corral, encontré uno vacío. Era pura cáscara y tenía un huequito del grosor de un clavo, como si alguien hubiera metido por allí un sorbete. Mi abuela lo observó unos segundos y me dijo que la gallina se lo había comido. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo podía la gallina comerse su propio huevo? ¿Estaba compitiendo conmigo? El recuerdo se interrumpe allí, como una película incompleta, y durante décadas se ha proyectado en la sala de cine de mi cabeza, de la manera más inesperada, como una historia divertida aunque sin mucho sentido.
Mi abuelita Angélica murió esta semana a la edad de noventa y ocho años, y a una decena de países y una pandemia de distancia de donde me encuentro. Es la cuarta persona de mi entorno que se lleva el covid. Sobrellevo el luto a lo lejos llamando a mis familiares, pero extraño mucho el ritual de juntar penas con abrazos y comidas. Durante estos días, aquel recuerdo de mi infancia se ha repetido de manera continuada, una y otra vez, mezclándose con el trabajo, con las lecturas del doctorado, con las clases, con las cosas que pienso, hasta el punto de absorberme por completo. El otro día, al despertar, pensé que mi abuela estaría en la cocina esperando que yo le llevase los huevos del corral. En ese momento, mi perrita Roo saltó hacia mi lado de la cama para devolverme a la realidad de mi vida de adulto con un lengüetazo cargado de saliva y amor.
Mi esposa ha armado un pequeño altar en casa como una manera de crear una atmósfera acogedora para los sentimientos. Lo llenó de frutas, flores, velas y una copita de trago. Nunca imaginé cuánto puede ayudarnos un ritual tan sencillo a resistir estos tiempos complejos. Ahora el pequeño espacio acompaña el duelo y mis pensamientos. Allí hemos puesto también una foto familiar donde aparecen mi abuela, mi abuelo, mi madre, mis hermanas mayores. A veces paso por allí y tomo una uva o un aguaymanto mientras miro la imagen, y me gana la rara sensación de estar cometiendo una travesura, como si otra vez fuese aquel niño pequeño y glotón que come cosas a escondidas. Ese niño al que la abuela acompañaba en los días de duelo, cuando no sabía aún qué era el duelo: días como estos, cuando el mundo se vuelve extraño y triste como un huevo vacío.