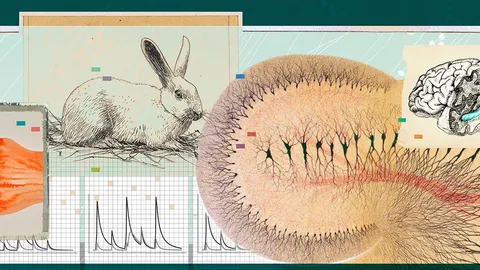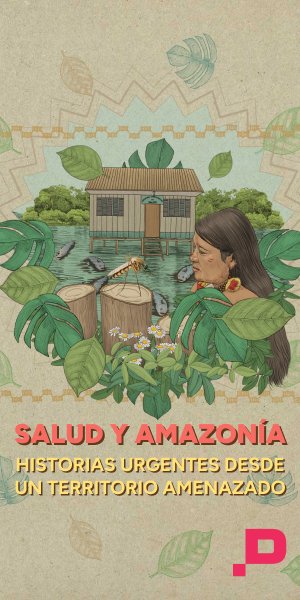A principios de año apareció un virus raro y potencialmente mortal en Wuhan, una ciudad de China, tan distante, que tuve que buscarla en el mapa. El peligro estaba tan lejos que creí que nunca me alcanzaría porque tendría que atravesar océanos y luego ríos, andar por montañas, desiertos y selvas. Pero el Sars-Cov-2 no se arrastraba ni nadaba, se alojaba en los cuerpos de los humanos que volaban en avión y resultó tan contagioso que ya para marzo había miles de contagiados en la mayoría de países asiáticos y de Europa.
Alcancé a pensar —con el deseo y la ignorancia— que el calor y la humedad podrían salvar a varios países de América Latina. Porque eso especularon algunos expertos. Y otros, no tan expertos, reivindicaron nuestra condición de criaturas tropicales y dijeron que aquí sabíamos lidiar con dengue, zika, chagas y chikungunya. Éste no podía ser peor.
La distancia empezó a recortarse cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que ya no era una epidemia, sino una pandemia. El virus tenía la capacidad de llegar a todas partes. Para entonces los aviones que transportaban a los pasajeros contagiados y asintomáticos —que no llegaron de Wuhan, sino de Milán, Madrid o Miami— ya habían aterrizado en Sao Paulo, Guayaquil o Ciudad de México. Ni las aerolíneas, ni las instituciones de vigilancia epidemiológica de nuestros países hicieron suficiente rastreo de contactos de los altos ejecutivos que viajaban en primera clase, ni de los turistas que se habían ido de vacaciones con sus ahorros de una década, ni de quienes regresaban por una temporada a ver a sus familias receptoras de remesas.
No les pedimos pruebas ni guardamos distancia con los recién llegados, al contrario. En estas latitudes —y ya es cliché decirlo— nunca sobran razones para celebrar y acercarnos más. Los abrazos y besos van y se devuelven con cariño. El baile —lento y apretado o acelerado y sudoroso— es casi una obligación. Comer es compartir platos y trozos de toda clase de delicias, muchas veces con los dedos rechupados. Y beber es rotar vasos y copas y, en casos extremos, la misma botella, con perdón del protocolo. En ese ambiente tan acogedor era imposible que el virus no hiciera fiesta entre nosotros.
Entonces la distancia fue sinónimo de diferencia, porque por esos días las autoridades dijeron cosas distintas y confusas, en todos los tonos. Algunos líderes políticos se asustaron tanto que pusieron nerviosos a los demás con su alarmismo, sus cuarentenas rígidas y obligatorias, patrulladas por policías o militares, ley seca y toques de queda. La pandemia desnudó el talante más autoritario de quienes habían logrado disimularlo hasta el momento y confirmó que quienes lo habían sido, sin tapujos o remordimientos, la utilizarían para atropellar nuevamente. Otros se burlaron de la ciencia. Dijeron que había que seguir, como si nada, que no había que creerle a fantasías mediáticas y que tampoco había que usar mascarillas. Unos pocos apelaron al sentido común, a la responsabilidad compartida, a seguir las recomendaciones de los expertos y a poner en marcha una mejor pedagogía y programas de asistencia porque las crisis —económicas, políticas, sociales e incluso personales— ya se venían encima.
Sin importar el tipo de liderazgo, estrategia o discurso, los casos y muertes se dispararon. Los noticieros mostraban gráficas de una montaña —luego sería cordillera— que había que aplanar. Y todos empezamos a repetir ese término compuesto, que ya no dejaba dudas de que lo lejano y extraño se había acercado demasiado y había que contenerlo con una medida necesaria, epidemiológica y salvavidas, pero muy costosa: "distancia social".
Marcaron los pisos con cruces, círculos o cuadrados para ubicar a cada persona dentro del ascensor, en la fila del banco o del supermercado. Quizás la "ayuda visual" tuvo tanto impacto que a varios los dejó mudos, porque no volvieron a saludar o a hablar con los demás en esos espacios. Acordonaron con cintas amarillas, o negras, o naranjas —escoja usted el color que más ahuyente— los asientos de las salas de espera y de algunos buses, en donde nadie debía sentarse. Y pegaron letreros de "conserve su distancia" en todas partes, que antes solo se leían en la parte trasera de camiones transportadores de líquido inflamable o ambulancias.
Las cartillas y campañas de reeducación social repetían la nueva fórmula: dos metros entre tú y yo. Pero costó ponerla en práctica porque casi nadie se mueve por el mundo con un sentido del espacio tan racional y matemático. Y por encima de todas las recomendaciones epidemiológicas, existieron otras prioridades que congregaron a cientos, miles o millones de personas: las manifestaciones políticas y protestas callejeras urgentes, los días de compras sin IVA, las elecciones que ya no daban más espera y los velorios de los ídolos.

Al virus no le importó que alguien fuera hincha de un equipo o de otro, o militante de izquierda o de derecha. Tampoco discriminó por edad, género, etnia, nivel de ingresos o nacionalidad. Pero fue evidente que no todos sufrirían por igual. Distancia también significa brecha: la que hay entre quienes hacen un mercado que dura un mes o tres de encierro y los que salen a rebuscarse la vida todos los días, porque ni siquiera tienen nevera; la que se evidencia entre quienes le hablan a Siri o Alexa para encender la luz de sus casas y los que no tienen electricidad ni gasolina suficiente para prender el motor de una planta; la que existe entre quienes utilizan dos móviles, una computadora portátil y una tablet, y los que no tienen señal de teléfono ni conexión a internet; la que se manifiesta entre quienes son atendidos en clínicas privadas, con apariencia de hotel cinco estrellas, y los que viven en las aldeas más remotas, donde no hay ni un puesto de salud elemental.
La distancia también fue un lujo. Unos pocos escamparon las cuarentenas en sus fincas de recreo con piscinas y jardines, o apartamentos en la playa con balcón y vista al mar. En el otro extremo, millones de latinoamericanos tuvieron que compartir una sola habitación con más de cinco personas y no pudieron escapar a ninguna parte. Algunos lo intentaron pero fracasaron. Hicieron huelgas de hambre, revueltas y motines en los penales. Qué paradoja que los más peligrosos para el resto de la sociedad, los confinados de siempre y en las peores condiciones de hacinamiento, fueran tan vulnerables ante la pandemia.
En muchos países se olvidaron de los migrantes —quienes saben mucho de distancia—, y sintieron como nunca el abismo que hay entre locales y extranjeros. Los que estaban en otros continentes hicieron hasta lo imposible para conseguir un cupo en un vuelo humanitario. Los que habían salido a pie en caravanas o por grupos familiares, rumbo al norte o al sur, se hartaron de la xenofobia, el hambre y el desamparo, y regresaron caminando por donde vinieron.
A pesar de tantas diferencias y desigualdades por las condiciones preexistentes, sin importar el rincón en donde nos encontráramos, el mundo se nos fue achicando a todos: la pandemia era una experiencia compartida por toda la humanidad.
Sentimos el mismo miedo o ansiedad, que muchas veces se expresó como disgusto o desacuerdo. La tensión —a veces evidente por el tono en la voz y la mirada, a veces silenciosa— afectó nuestras relaciones: amorosas, familiares, laborales, amistosas, vecinales. Nos quejamos, nos hicimos reproches, nos hablamos muy duro o nos dejamos de hablar. La distancia empezó a dolernos, y hubo casos extremos de violencia que terminaron en abandono o en un llamado de auxilio a las líneas de emergencia.
La distancia también la sentimos como soledad y vacío, incluso para los que proclamamos con orgullo nuestra libertad e independencia. El virus nos recordó nuestra biología ineludible: somos tan mamíferos como los que andan en manada, y es a través de nuestros intercambios y contactos con otros que podemos sobrevivir. Entendimos que nos necesitamos unos a otros, quizás como nunca antes. Y que hay una gran diferencia entre la soledad buscada y la obligada, que llegó a imponer nuevas barreras: una mascarilla que impedía besarnos, un telón de plástico que nos permitía abrazarnos sin olernos, una ventana que nos prohibía tocarnos, una puerta que no nos dejaba ver, y luego un piso, unas cuadras, unos barrios o una ciudad entera que nos separaba por cuadrantes, carreteras bloqueadas, vuelos suspendidos, fronteras cerradas que no nos dejaron estar juntos.
Millones de personas recurrimos a las pantallas del computador, a una tablet o a un teléfono móvil que ubicamos a tan solo unos centímetros de nuestros ojos. Su luz azul empezó a quitarnos cada vez más horas de sueño y sus sonidos de notificaciones y alertas nos fueron robando la atención. Se los permitimos porque nuestros aparatos nos daban algo de consuelo: sustitutos virtuales de nuestras rutinas y costumbres anteriores. Aferrados a la tecnología y a sus ventajas, empezamos a tele-educarnos, tele-trabajar, tele-consultar, tele-socializar. Lo llevamos a extremos insospechados: celebramos nacimientos, cumpleaños, matrimonios, aniversarios, despedidas y entierros sin asistir realmente, porque en dos dimensiones y sin todos los sentidos, no hay ritos de paso completos.
Al no poder distraernos con otros, con el ruido externo, sin poder viajar, nos encontramos anclados a nosotros mismos. Y solo entonces nos dimos cuenta de que también había una distancia insondable con todo lo que habita bajo la piel. Somos profundamente ignorantes, como especie, de nuestro interior. No sabemos del todo cómo es que estamos vivos. A pesar de toda la tecnología que hemos desarrollado, los robots miniaturas con cámaras, los exámenes de diagnóstico sofisticados y las moléculas increíbles que existen para tratar todo tipo de patologías, seguimos siendo un misterio tan grande como el universo. El virus nos lo recordó y puso en su lugar a lo más soberbio de nuestra ciencia y medicina: hemos aprendido mucho, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta.
Antes de finalizar el 2020, la distancia dejó de ser tan agobiante: nos enteramos de que había al menos dos vacunas exitosas en el horizonte y algunos ya la estaban recibiendo. La mayoría nos convencimos de la necesidad de usar mascarilla, como quien no sale sin un paraguas o lentes de sol. Nos "reinventamos" a la "nueva normalidad", con mayor o menor éxito, más rápido o más lento, porque no nos quedó más remedio. Nos hicimos a la idea de que la pandemia iba para largo y que tal vez no sería la única. Quizás nos sentimos acompañados, por todo lo que habíamos vivido —y sobrevivido— como seres humanos, en medio de tanta separación.