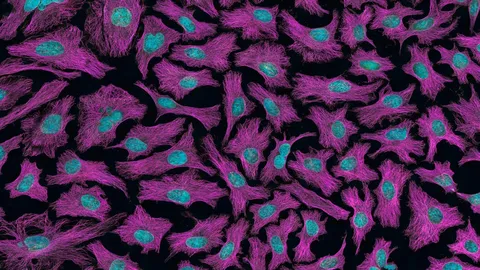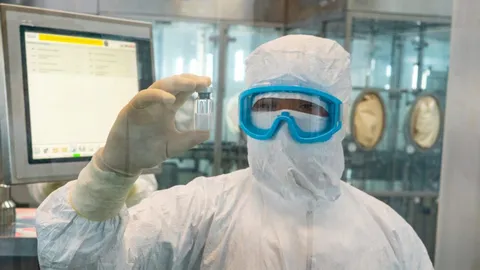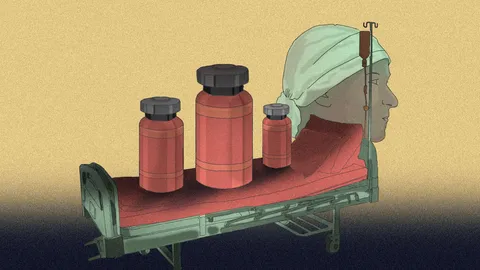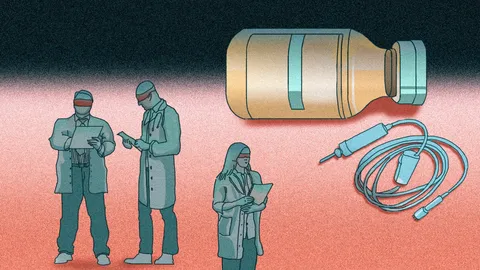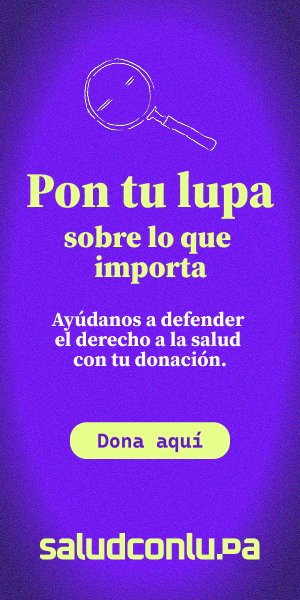El pan de masa madre está viviendo un auge. Basta con mirar la cantidad de panaderías artesanales que lo ofrecen como sello de calidad. Muchos consumidores lo perciben como un pan más saludable y natural. Pero ¿qué dice la ciencia?
Aunque todavía faltan más estudios comparativos y de largo plazo, las investigaciones disponibles apuntan a que, en general, el pan elaborado con masa madre puede ser más fácil de digerir, generar menores picos de insulina, y contener menos compuestos perjudiciales —como el ácido fítico, la acrilamida o ciertos FODMAPs que causan molestias intestinales—. Además, suele ser más saciante, crujiente, sabroso y duradero.
Estos beneficios no dependen solo de usar masa madre: también influyen factores como la calidad de las harinas integrales, las técnicas panaderas y, sobre todo, una fermentación lenta y prolongada, que permite que la comunidad de microorganismos actúe correctamente. En este proceso, las levaduras industriales se sustituyen, total o parcialmente, por una mezcla natural de levaduras y bacterias vivas que transforman la masa y aportan sus características únicas.
En cambio, los panes industriales suelen fermentar en poco tiempo, con levaduras comerciales, lo que reduce el desarrollo de compuestos beneficiosos y afecta su textura y digestibilidad.
Los genios del pan: levaduras y bacterias en armonía
Crear una masa madre casera no es complicado: basta con mezclar harina y agua, dejarla en un lugar templado y alimentarla cada día. Con el tiempo, la mezcla dobla su volumen y adquiere un toque ácido: es lo que se conoce como masa madre tipo I. Pero lo más fascinante sucede mientras no miramos: allí dentro nace una comunidad viva de microorganismos que trabajan en equipo para transformar esa mezcla en la base de un pan excepcional.
Durante este proceso, los microorganismos presentes en la harina, el agua, las manos o el ambiente compiten y se adaptan. Solo los mejor ajustados al entorno sobreviven y prosperan. Así, se establecen las levaduras, las bacterias lácticas y, en menor proporción, las bacterias acéticas, responsables del sabor, aroma, textura y digestibilidad característicos del pan de masa madre. Todos ellos están reconocidos como seguros (QPS) por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): nos acompañan en la panificación desde hace miles de años.
Entre las levaduras, la más habitual es Saccharomyces cerevisiae, aunque no es exactamente la misma que se usa en la cerveza, el vino o los panes industriales. También existen otras levaduras menos comunes, como Kazachstania exigua o Kazachstania humilis, muy bien adaptadas al ecosistema de la masa madre. Su papel principal es realizar la fermentación alcohólica, transformando los azúcares de la harina en dióxido de carbono, que hace que la masa crezca, y etanol, que se evapora al hornear.
Por su parte, la bacteria láctica más característica es Fructilactobacillus sanfranciscensis (antes Lactobacillus sanfranciscensis), aunque también son frecuentes otras como Lactiplantibacillus plantarum, Companilactobacillus crustorum o Limosilactobacillus fermentum. Estas bacterias realizan la fermentación láctica, que produce ácido láctico y ácido acético, responsables de la acidez y del sabor complejo del pan, además de dióxido de carbono y etanol.
Finalmente, en pequeñas cantidades, aparecen bacterias acéticas de los géneros Acetobacter y Gluconobacter, que transforman parte del etanol y la glucosa en ácido acético y ácido glucónico, sumando notas aromáticas y mayor conservación al pan.
Relaciones estrechas que dan sabor
El secreto del pan de masa madre está en la armonía entre sus habitantes. Levaduras, bacterias lácticas y bacterias acéticas conviven en equilibrio gracias a relaciones de cooperación que se establecen de forma natural dentro de la mezcla. Juntas crean un ecosistema único donde cada una cumple un papel esencial: unas resisten mejor la acidez, otras aprovechan nutrientes distintos, y algunas incluso se alimentan de los subproductos que generan sus compañeras.
Este trabajo en equipo es lo que permite que prosperen las combinaciones más estables y productivas, las que dan lugar a masas vivas con aromas complejos y sabores únicos.
Pero no todo depende de los microorganismos. Factores como el tipo y la calidad de la harina, el agua utilizada, la temperatura y hasta el ambiente donde se cultiva la masa influyen en su composición y comportamiento. Por eso no hay dos masas madre iguales: cada una es el reflejo de su entorno y de las manos que la cuidan.
Cuidando a nuestras “mascotas” microscópicas
Si hemos tenido paciencia y constancia, nuestra mezcla de harina y agua ya se habrá transformado en una masa madre fuerte y saludable, lista para dar vida a un pan lleno de sabor. Pero, como toda forma de vida, requiere cuidados y atención. Si no vamos a usarla toda, debemos decidir cómo conservarla para mantenerla en buen estado.
La opción más sencilla es guardarla en el refrigerador a 4 °C. El frío ralentiza la actividad microbiana, aunque no afecta por igual a todas las especies: algunas levaduras y bacterias son más resistentes que otras.
Si queremos conservarla por más tiempo, también podemos congelarla a -20 °C. Eso sí, esta opción reduce la viabilidad de las levaduras, por lo que será necesario “reactivarla” antes de volver a usarla. En ambos casos, cuando llegue el momento de hacer pan, debemos darle varios ciclos de alimentación y comprobar que vuelve a crecer y acidificarse correctamente.
En las panaderías artesanales, la masa madre tipo I suele alimentarse a diario, ya que forma parte del proceso habitual de panificación. Aun así, también pueden recurrir a la refrigeración o la congelación si necesitan pausas más largas.
Otra alternativa es comprar masa madre a empresas especializadas. Estas han desarrollado formatos más estables y fáciles de manejar, ideales para su distribución. El método más usado es la liofilización, un proceso que transforma la masa madre en polvo y permite conservarla a temperatura ambiente durante años. Este producto, conocido como masa madre tipo III, es inactivo: no contiene microorganismos vivos, pero sí conserva sus compuestos aromáticos. Añadirlo a una masa aporta acidez y sabor característico, aunque no ofrece los beneficios biológicos de una fermentación viva.
Ganadería microbiana
Hacer una masa madre es, en realidad, practicar una forma de ganadería microscópica. En lugar de vacas o cabras, criamos una comunidad diminuta de levaduras y bacterias que alimentamos, cuidamos y multiplicamos para aprovechar su trabajo. Lo mismo ocurre en la elaboración de otros alimentos fermentados como el yogur, el queso, las aceitunas, el jamón, los embutidos, el vino o la cerveza. En todos ellos, los microorganismos son los verdaderos protagonistas: sin ellos, no existiría su sabor, textura ni valor nutricional.
En el pan de masa madre, estos “pequeños ganaderos” no solo hacen subir la masa gracias al gas que producen, sino que también transforman sus componentes. Durante la fermentación degradan sustancias como el gluten, el ácido fítico y otros azúcares y proteínas, y producen compuestos beneficiosos como vitaminas, ácidos orgánicos, aminoácidos y agentes antifúngicos naturales. El resultado es un pan más nutritivo, más digerible y con mayor duración, sin necesidad de conservantes.
Tener una masa madre activa en casa o en una panadería es como mantener un pequeño laboratorio vivo, poblado por microorganismos no patógenos que pueden acompañarnos durante años, si los cuidamos bien.
Además, trabajar con masa madre conecta con los valores de la panadería artesanal: respetar los tiempos de la fermentación, usar ingredientes locales y minimizar el impacto ambiental. Es una práctica que une sabiduría ancestral y ciencia moderna, recordándonos el papel invisible pero fundamental que los microbios tienen en nuestra vida cotidiana.
Belén Floriano. Profesora titular, Área de Microbiología, Universidad Pablo de Olavide.
Andrés Garzón Villar. Profesor de Genética., Universidad Pablo de Olavide.
Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation y lo republicamos bajo la licencia de Creative Commons.