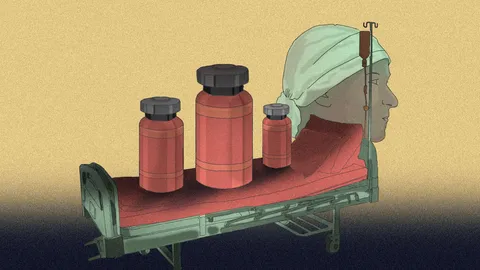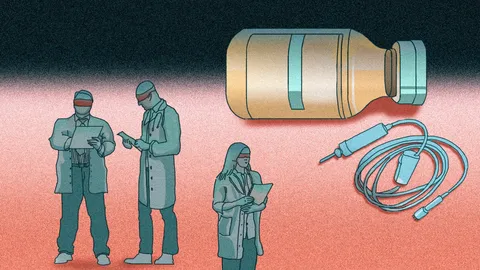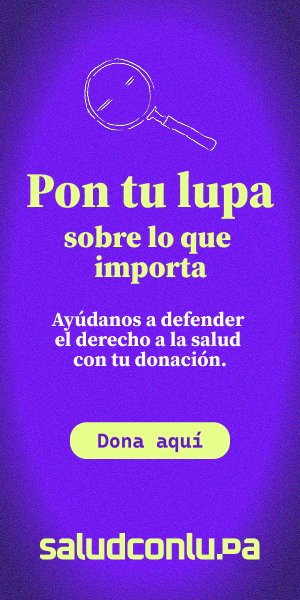Una nueva propuesta del Congreso busca reconocer de forma integral el trabajo de los agentes comunitarios de salud. Se trata de un dictamen aprobado el 8 de abril de este año por la Comisión de Salud que reúne dos proyectos de ley con un mismo objetivo: darles beneficios concretos e integrarlos definitivamente al primer nivel del sistema de salud pública.
Los agentes comunitarios son personas elegidas por sus propias comunidades para acercar los servicios de salud, recorren zonas remotas de la selva y los andes del país para asistir a mujeres embarazadas o suben los cerros de Lima para incentivar la vacunación. Sin embargo, llevan más de 40 años trabajando de forma silenciosa y no remunerada. Con esta nueva propuesta, se busca cambiar esa realidad: brindarles incentivos económicos, capacitaciones y evaluaciones continuas y, sobre todo, garantizarles condiciones dignas por el trabajo fundamental que realizan.
El dictamen propone cambios a la Ley N.º 30825, vigente desde 2018. Esta norma permitió por primera vez la creación de un registro oficial de agentes comunitarios, pero tuvo serias limitaciones que impidieron proteger su labor, mejorar sus condiciones de trabajo y brindarles una formación continúa. Entre los cambios planteados ahora destacan la incorporación de saberes tradicionales indígenas para complementar su formación, la implementación de controles periódicos que prevengan riesgos durante su labor y la entrega de botiquines comunales con medicamentos esenciales, algo fundamental en zonas rurales e indígenas donde las personas tienen dificultades geográficas para llegar a un posta o centro de salud.

El siguiente paso es que la Comisión de Presupuesto del Congreso emita un dictamen para que pueda ser debatido y aprobado en el Pleno. La principal controversia ha sido definir quién asumirá el incentivo económico para los agentes comunitarios, un monto diseñado para que sea mensual y que no supera la remuneración mínima vital en Perú (S/1,130). Aunque al inicio hubo dudas sobre si debía cubrirlo el Ministerio de Salud (Minsa) o las municipalidades, finalmente se ha propuesto que sea el Minsa quien lo financie. La propuesta cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo y del Colegio Médico, que la consideran viable.
Detrás de este debate hay una cuestión de fondo: no se puede seguir sosteniendo el sistema de salud sobre la base de un trabajo gratuito. Esta situación desgasta a los propios agentes, los desincentiva y reduce su participación.
Condiciones laborales básicas
En 2003, había alrededor de 35 mil agentes comunitarios en el país; hoy, quedan cerca de 20 mil. En Loreto —la región con mayor población indígena de la Amazonía peruana— hay al menos 1,200 agentes comunitarios. Allí, donde los servicios de salud son escasos, con poca infraestructura, personal y equipamiento, ellos asumen tareas esenciales de prevención: informan sobre el contagio de enfermedades como el dengue y la malaria, identifican posibles casos de VIH y capacitan a las madres gestantes sobre el cuidado de sus bebés y la mejora de su alimentación para prevenir la anemia y la desnutrición.
Su labor es amplia y ha sido clave en momentos críticos como la pandemia de la Covid-19. Durante ese periodo, los agentes promovieron el uso de mascarillas, ayudaron a trasladar balones de oxígeno y recuperaron la confianza en la vacunación. “Hemos estado en primera línea. Lo más doloroso es que muchas compañeras fallecieron en el olvido, sin que se reconociera nunca el valor de su trabajo”, dice Carmen Rosa Vilela Vargas, presidenta de la Red de Agentes Comunitarios de Lima y Callao.


Ya sea en Villa El Salvador, en el cono sur de Lima, donde deben subir escaleras empinadas para llegar a los pacientes con tuberculosis, o viajando durante horas en canoa para atender a comunidades indígenas, los agentes comunitarios enfrentan las mismas dificultades: no cuentan con indumentaria adecuada, asumen los gastos de transporte y alimentación, no tienen seguro de salud si se enferman y su labor sigue siendo completamente voluntaria.
A pesar de esta realidad, el actual ministro de Salud, César Vásquez, prometió en junio del 2024 -frente a una sala llena de agentes comunitarios llegados de distintas regiones del país- entregarles un seguro contra accidentes que cubriera sus atenciones médicas. Sin embargo, hasta hoy, esa promesa no se ha concretado.
La propuesta del Congreso plantea medidas concretas: establece un incentivo económico de hasta S/1,130, equivalente a una remuneración mínima vital, la entrega de implementos y materiales adecuados a cada territorio —urbano o rural— y la obligación del Ministerio de Salud de asumir los gastos en caso de fallecimiento de un agente comunitario. También contempla controles periódicos para vigilar su estado de salud y prevenir riesgos laborales, así como atención prioritaria si su salud se ve comprometida a causa de su labor.
“En los pueblos indígenas donde trabajamos los agentes comunitarios necesitan una linterna porque no hay luz, necesitan botas para el lodo, necesitan capas para protegerse de la lluvia. Los agentes necesitan estos implementos dependiendo del lugar al que viajan”, explica Magaly Blas, médica epidemiología y directora de Mamás del Río, un programa de salud materna y neonatal que trabaja en Loreto y en la frontera con Colombia.
Una formación con enfoque intercultural
El 18 de mayo de 2024 se publicó la Ley N° 32030, que contempla tres beneficios para mejorar la capacitación de los agentes comunitarios: la certificación oficial de sus conocimientos, puntaje adicional para acceder a becas de estudios técnicos o universitarios, y otro puntaje extra en procesos de selección para trabajar en entidades públicas. Aunque esta norma busca responder a la necesidad de muchos agentes de fortalecer su formación, la norma no obliga al Minsa a implementar un programa sostenido de formación ni a incorporar un enfoque intercultural que reconozca, respete y aproveche los conocimientos tradicionales que los agentes comunitarios manejan en sus propias comunidades.
Los agentes comunitarios hablan el idioma local, entienden las costumbres y se han ganado la confianza de sus vecinas y vecinos. Tienen un perfil bien definido: vocación de servicio, motivación, empatía, capacidad de escucha, espíritu altruista, iniciativa para formarse por cuenta propia e interés por entender los problemas que enfrenta su comunidad.
Aunque reciben entrenamiento, los agentes comunitarios no cuentan con un sistema de supervisión ni reciben retroalimentación sobre su labor. Y cuando ya no pueden continuar —porque necesitan un ingreso o enfrentan dificultades personales—, su experiencia se pierde, y con ella, un vínculo valioso entre el sistema de salud y las comunidades.
El texto aprobado por la Comisión de Salud plantea que el Minsa, los gobiernos regionales y las municipalidades establezcan un sistema de monitoreo y evaluación continua para los agentes comunitarios. También propone el desarrollo de una plataforma digital que facilite el seguimiento de sus actividades y la realización de capacitaciones virtuales.

Asimismo, se señala que los programas de formación no deben centrarse únicamente en la medicina occidental, sino incorporar saberes de la medicina indígena y promover el intercambio de conocimientos entre los agentes y sus comunidades.
Con un enfoque intercultural, por ejemplo, los agentes comunitarios pueden informar a las mujeres indígenas sobre su derecho a tener un parto vertical o en una posición que respete sus costumbres, tal como lo reconocen las guías técnicas del propio Ministerio de Salud. También pueden colaborar con las parteras tradicionales para que acompañen a las gestantes durante el parto, fortaleciendo así la articulación entre el sistema de salud y las prácticas culturales de la comunidad.
La mayoría de los agentes comunitarios facilitan el trabajo del personal de salud al actuar como intérpretes en quechua, aimara y lenguas amazónicas, y pueden colaborar en la elaboración de materiales educativos en lenguas originarias sobre temas como vacunas, salud materna y prevención de enfermedades.
Reducen la carga de enfermedades
En comunidades donde el acceso a los servicios de salud es limitado, los agentes comunitarios cumplen un rol clave en la detección y prevención de enfermedades. Gracias a su cercanía con la población, contribuyen a evitar que los pacientes se agraven y terminen saturando un sistema de salud ya sobrecargado, que no siempre logra responder con prontitud cuando los casos se vuelven más complejos.
En la región Amazonas, por ejemplo, el trabajo articulado con agentes comunitarios permitió mejorar la atención a gestantes en zonas rurales. En la Micro Red de Chiriaco, en Bagua, se movilizó a 60 agentes comunitarios para reforzar el acompañamiento durante el embarazo y lograr que más mujeres acudieran a sus controles en los centros de salud. En el distrito vecino de Imaza, los establecimientos implementaron un sistema de registro que documentaba las visitas domiciliarias y la consejería brindada por los agentes, lo que permitió dar seguimiento a los casos y detectar a tiempo cuando una gestante interrumpía sus controles. Esta experiencia fue recogida en el estudio “Mortalidad materna, sus causas y efectos en Bagua-Imaza”, publicado por la Organización Panamericana de la Salud en 2019.
También en Loreto, el programa Mamás del Río demostró el valor de los agentes comunitarios en 79 comunidades rurales. Tras su implementación en 2019, se observaron mejoras en los cuidados esenciales del recién nacido durante los partos domiciliarios: mayor contacto piel con piel entre madre e hijo, mayor prevalencia de lactancia con calostro —la primera leche materna rica en anticuerpos— y mejores prácticas en el cuidado del cordón umbilical.
La experiencia no es exclusiva del Perú. Una revisión de investigaciones publicadas entre 1987 y 2020 muestra que los agentes comunitarios han sido determinantes para ampliar el acceso a servicios de salud y promover la búsqueda de atención temprana, lo que ha permitido salvar vidas en enfermedades como la tuberculosis y el VIH.
Más allá de la prevención, los programas de salud comunitaria ofrecen otros beneficios clave: permiten vigilar posibles brotes epidémicos desde el propio territorio, realizar pruebas caseras para enfermedades como la hipertensión o la diabetes, y responder rápidamente ante emergencias sanitarias. Además, cuando se les paga adecuadamente, los agentes comunitarios no solo fortalecen la red de salud, sino que también contribuyen al sustento de sus familias y a la economía local.
Así lo destaca un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), publicado en 2024, que estima que por cada dólar invertido en salud comunitaria se genera un retorno de diez. El cálculo considera las vidas salvadas, los costos evitados por crisis sanitarias y el impacto económico del empleo generado. “Los sistemas sólidos de atención primaria en la comunidad, liderados por agentes de salud comunitarios que reciben una remuneración, protección y apoyo adecuados, son el camino hacia la cobertura universal en salud y la clave para mejorar los resultados sanitarios”, concluye el documento.
Fortalecer el rol de los agentes comunitarios no es solo una cuestión de justicia con quienes ya están sosteniendo la salud desde los territorios más alejados. Es también una estrategia inteligente y costo-efectiva para prevenir enfermedades, reducir la presión sobre los hospitales y acercar el sistema de salud a quienes más lo necesitan. Invertir en ellos es invertir en comunidades más sanas, más informadas y más resilientes.