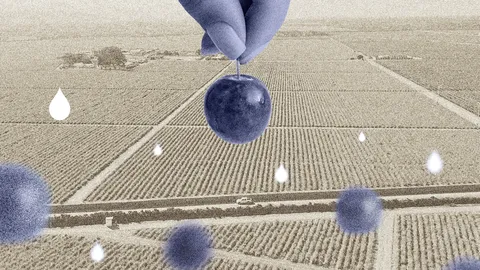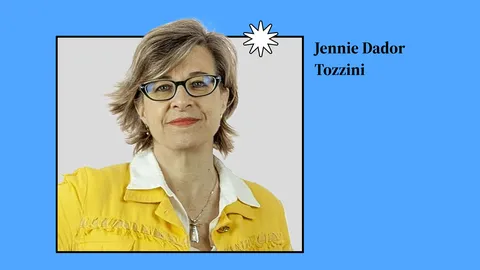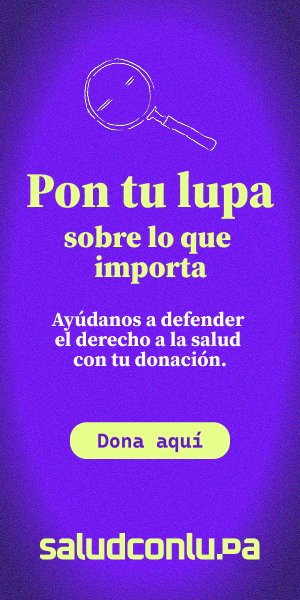Los riesgos en la salud de las personas como consecuencia del cambio climático van en aumento en los países de América Latina. Así lo demuestran los resultados del nuevo informe del Lancet Countdown, que este año lleva por título América Latina: de las promesas a la acción climática equitativa, publicado este miércoles.
El informe muestra un aumento en los impactos sobre la salud humana. “Enfrentar el cambio climático es esencial para proteger la salud humana”, dice la epidemióloga peruana Stella Hartinger, directora regional de Lancet Countdown. “Lo que hemos visto en este reporte, desafortunadamente, es que los impactos sobre la salud humana están empeorando”, agrega la experta. “La salud humana seguirá deteriorándose en un futuro debido a los efectos acumulativos del cambio climático”, agrega Hartinger, una de las autoras principales del reporte.

El informe expone los riesgos que está generando el aumento de la temperatura a nivel global, que en 2024 alcanzó un récord con un promedio de 24.3 °C —1.55 °C por encima de los niveles preindustriales—, en comparación con el promedio de 23.8 °C registrados entre los años 2015 y 2024.
Sin embargo, este aumento de la temperatura no ha sido igual en toda la región. Bolivia ha sido el país donde más subió la temperatura (+ 2 °C), seguido por Venezuela (con 1.7 °C más). México subió en 1.6 °C; Paraguay, 1.5 °C; y Ecuador 1.4 °C. Guatemala vio su temperatura incrementada en 1.3 °C, mientras que Brasil lo hizo en 1.2 °C y Colombia en 1 °C.
En este contexto de aumento de temperatura, son los niños menores de un año y los adultos mayores de 65 los que se llevan la peor parte. Una cifra preocupante indica que cada año mueren alrededor de 13 000 personas en América Latina y el Caribe por causas atribuidas al calor, lo que significa un aumento del 103 % de la mortalidad por esta causa en el período 2012-2021, en comparación con el intervalo de 1990-1999.
El reporte también advierte cómo el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, como sequías e incendios forestales, ha impactado en la mayoría de los países de la región y advierte sobre el aumento de las enfermedades infecciosas. Además, ofrece una evaluación de los impactos económicos y del financiamiento para la ciencia sobre salud y clima.
También se revela que la “continua dependencia excesiva de los combustibles fósiles y la incapacidad para adaptarse al cambio climático están pasando factura en las vidas, la salud y los medios de subsistencia de las personas”. En ese sentido, se precisa que 13 de los 20 indicadores que miden las amenazas para la salud han alcanzado niveles sin precedentes.

“No se puede entender el cambio climático como un fenómeno aparte del resto de las cosas”, comenta desde Costa Rica María Fernanda Salas, coautora del reporte e integrante del Lancet Countdown en América Latina. “No hay un futuro en el que las personas estén bien, la economía esté bien, los gobiernos estén bien, sino se atienden los problemas del cambio climático”, agrega.
Este informe fue el resultado de la colaboración de 25 instituciones académicas regionales y agencias de las Naciones Unidas. Participaron 47 investigadores que analizaron datos de 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El panorama regional
Los impactos no son iguales en todos los países. Tampoco la respuesta a ellos. En el caso de los incendios forestales, los mayores aumentos de estos eventos ocurrieron en Chile, México y Bolivia.

En Chile los incendios forestales en 2024 ocasionaron un aumento del 81 % en las concentraciones de material particulado en el aire —una mezcla de pequeñas partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire— con un diámetro igual o menor a 2.5 micrómetros (PM2.5); en Bolivia aumentaron un 54 %; en Perú, 41 %; en Ecuador, 39 %; y en México, un 27%, por mencionar los países con mayor aumento en las concentraciones de PM25. Los incendios forestales en la región han crecido un 26%, equivalente casi a ocho días con peligro alto o extremo alto por el fuego.
Lo mismo ha sucedido con las sequías extremas y prolongadas en el territorio de América Latina. El informe detalla cómo ha sido el aumento de la proporción de tierras bajo condiciones de sequía en sus diferentes tipos. Para la sequía meteorológica —un mes— aumentó en 275 % en el período 2015-2024, comparado con 1981–1990. En este caso Brasil, Bolivia y México fueron los más afectados.
Las sequías agrícola —tres meses— aumentaron de 6.3 % a 40.7 % y las sequías hidrológicas —seis meses— de 2.1 % a 20.8 % para el mismo período. “La combinación de eventos de sequías e incendios forestales generó una pérdida de 19 200 millones de dólares en 2024 [que corresponde al 0.3 % del PIB regional]”, comenta Salas.
La bióloga peruana Luciana Blanco-Villafuerte, coautora del reporte, también comenta sobre las sequías. “Reducen la calidad y disponibilidad del agua, pero también afectan los cultivos y los medios de vida en zonas rurales, que puede aumentar la inseguridad alimentaria, que está relacionada con desnutrición y con problemas de salud mental, como estrés y ansiedad, porque no se tiene acceso a alimentos”.
Las condiciones ambientales actuales también hacen más propicio el contagio de enfermedades transmitidas por vectores, señala el informe, como el dengue, que se contagia por el mosquito Aedes aegypti, y patógenos transmitidos por el agua, como las especies de bacterias vibrio. “El dengue es endémico para la región y hemos visto un incremento de 66 %. Los países más afectados han sido Bolivia, Brasil, Honduras, Guatemala y Perú”, señala Hartinguer.

El epidemiólogo chileno Nicolás Valdés-Ortega, también coautor del reporte, se refiere a los cambios que están ocurriendo en el ambiente y su relación con estas afecciones contagiosas. “Como el medio ambiente está cambiando por el cambio climático, hay muchas especies animales que están modificando su espacio habitable. Eso a la larga puede desencadenar que estos vectores, estos insectos, estos animales que pueden transportar enfermedades patológicas se estén moviendo y, por tanto, pueden llegar a poblaciones que antiguamente no llegaban”.
Además del dengue, Valdés-Ortega menciona que “el mosquito del zika puede empezar a colonizar áreas donde antes no estaba y transmitir la enfermedad en poblaciones nuevas”.
Valdés-Ortega también menciona otras enfermedades como el mal de Chagas, el hantavirus e incluso la rabia. “En Chile tenemos rabia por los murciélagos y si éstos empiezan a habitar en lugares que antiguamente no poblaban, podría ocurrir” un contagio, explicó. Otro ejemplo citado por el epidemiólogo chileno es el mal de Chagas, transmitido por un insecto que generalmente vive en zonas que son relativamente secas y cálidas, pero que actualmente se puede encontrar en la región metropolitana de Chile, donde se ubica la ciudad de Santiago, con 9 millones de habitantes.
Los costos del cambio climático
“Lo que hemos visto es que el costo monetario anual de la mortalidad relacionada con el calor en América Latina fue en promedio 855 millones de dólares en el período 2015-2024, lo que supone un aumento del 229 % con respecto al periodo 2000-2009”, señala el informe.
Sobre el tema, Hartinguer explica que las pérdidas son específicas por país y que Venezuela, Nicaragua y Honduras han tenido el mayor incremento en mortalidad relacionada con el calor y los costos relacionados con ello.

“Vemos que la mayor pérdida relativa la hemos visto en Nicaragua con un 7.1 % del PIB, seguido por Venezuela con 6.1 % y Honduras con 3.4 %. Las pérdidas de ingresos relacionadas al calor no son iguales en todos los países”, añade Hartinguer.
Desde Costa Rica, María Fernanda Salas señala que son “los sectores de agricultura y construcción los que se ven desproporcionadamente afectados”. “El calor no solo lo tenemos que entender como golpes de calor, que son muy peligrosos y pueden tener afectaciones en la salud, sino también porque reduce la cantidad de horas que las personas pueden trabajar en el exterior”.
Para Salas, el cambio climático funciona como un exacerbador o un catalizador de todas las otras desigualdades existentes. “Una persona que ya vivía una situación de desventaja económica o una situación de discriminación será más susceptible a los peores efectos del cambio climático que una persona más favorecida, entonces, la adaptación debe tener esto como un componente central”, aclara.
Salas también explica que en América Latina la mayoría de las ciudades que tienen más de 500 000 habitantes fueron clasificadas con niveles bajos o muy bajos de áreas verdes. “Las áreas verdes no son solo para el disfrute de las personas, sino que ayudan a bajar la sensación térmica en las ciudades”.

Otro dato que aporta Salas es que solo el 41.2 % de los países de la región han informado haber hecho una evaluación de vulnerabilidad y adaptación. “No tener esta evaluación de vulnerabilidad y adaptación refleja falta de compromiso con el tema, pero también ¿cómo se harán políticas públicas si no tenemos el panorama claro, si los Gobiernos le están dando poca prioridad a ello?”.
En cuanto a los combustibles fósiles, la experta de Costa Rica menciona que América Latina tiene, todavía, una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles. “Construir un futuro resiliente requiere transformar de manera fundamental los sistemas energéticos y reducir la dependencia a los combustibles fósiles. Aunque hemos visto un aumento en energías renovables [solar y eólica] que creció de 2.7 % a 11.8 %, la generación eléctrica a base de carbón también sigue siendo un tema muy fuerte”.
Otro de los datos que se menciona en el estudio es que solo el 17 % de los estudiantes de salud pública en la región recibe formación sobre cambio climático, lo que restringe la preparación de la fuerza laboral. “La generación de conocimiento también es limitada. Pese al aumento de publicaciones científicas sobre clima y salud desde 2015, América Latina representa solo el 5.5 % de la producción mundial (…). Sin evidencia local relevante, resulta difícil posicionar las necesidades regionales en las agendas internacionales”, señala el reporte.
Yvette Sierra Praeli. Es periodista y reside en Lima, Perú, con más de una década de experiencia como periodista de investigación en temas ambientales, científicos y de actualidad. Ha trabajado en medios impresos y digitales en Perú, ha colaborado con La Voz de Arizona en EE. UU. y para el periódico La Nación en Costa Rica. Comenzó a escribir para Mongabay Latam como colaboradora y se unió al personal en diciembre de 2017.
Este artículo fue originalmente publicado en Mongabay Latam y lo republicamos bajo la licencia Creative Commons.