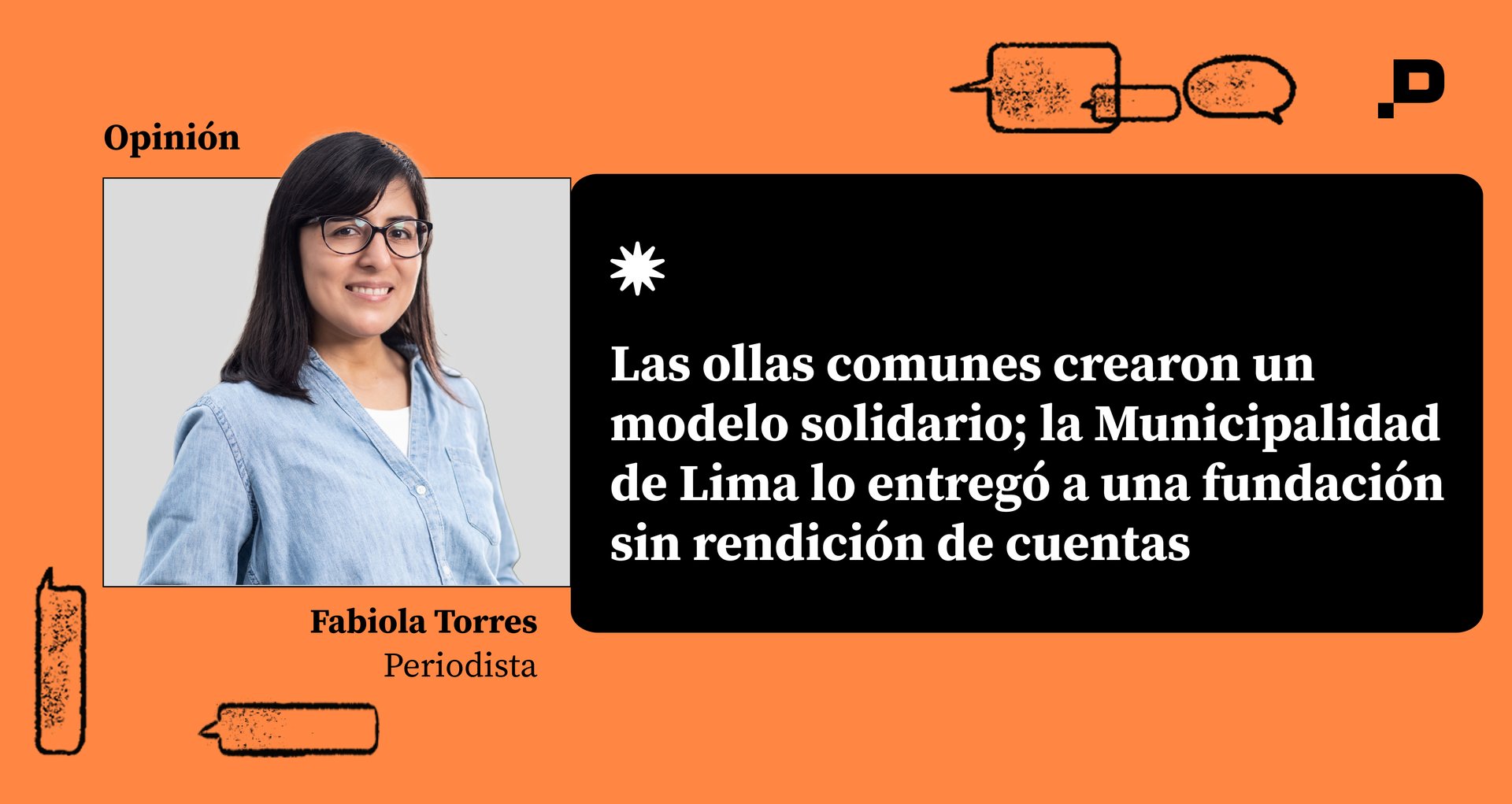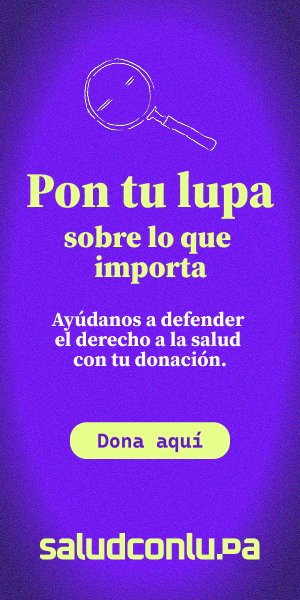En un país con más de 12 millones de toneladas de comida desperdiciada al año, hablar de recuperación de alimentos no es un lujo: es una urgencia. Recuperar significa rescatar aquello que sigue siendo apto para consumo humano pero que ya no se venderá porque está maduro, tiene una apariencia distinta o simplemente sobra en el mercado o en la chacra. Lo que para el comercio es descarte, para miles de familias con hambre es la posibilidad de un plato en la mesa.
Las ollas comunes entendieron esta lógica antes que nadie. Durante la pandemia entraban al Gran Mercado Mayorista de Lima con sus jabas para recoger lo que los comerciantes facilitaban. Más tarde, brigadas de mujeres de Pachacámac y Lurín empezaron a cosechar lo que quedaba en los campos: tomates, camotes, zanahorias. Ese trabajo organizado permitió que alimentos que estaban condenados a la basura terminaran alimentando a cientos de familias.
Tenemos una ley —la N.º 31477— y un reglamento que respaldan este esfuerzo. Pero hasta hoy, los ministerios encargados no han hecho su parte: Agricultura no emite la guía técnica, Inclusión Social no reconoce ni registra a las organizaciones que rescatan, y Salud no define los criterios sanitarios. Es decir, el Estado mira hacia otro lado mientras son las propias mujeres de las ollas las que sostienen, a pulso, una política pública que existe en el papel pero no en la realidad.
La Municipalidad de Lima, en lugar de fortalecer ese trabajo comunitario, lo ha debilitado. Desde 2023, entregó el control exclusivo de la recuperación de alimentos en el Gran Mercado Mayorista a la Fundación Lima, presidida por Javier Cipriani, militante del partido del alcalde Rafael López Aliaga. El resultado: opacidad y desconfianza. Nadie sabe cuántos kilos se recuperan, qué productos son ni a dónde van. Las ollas comunes ya no eligen qué recoger; reciben lo que la fundación reparte, muchas veces alimentos poco útiles o en mal estado. Y si reclaman, las amenazan con excluirlas.
La diferencia es evidente: las mujeres de la Red de Ollas de Pachacámac (Redopa) han organizado un sistema que ayuda a los agricultores a ahorrar dinero, mejora la alimentación de las familias y propone crear un banco comunitario de alimentos administrado por ellas mismas. En cambio, en el Gran Mercado Mayorista, la Municipalidad de Lima cerró la puerta a las ollas comunes, bloquea la participación social y deposita la tarea en una entidad privada sin rendición de cuentas.
Recuperar alimentos no es un acto asistencialista ni caridad: es una forma inteligente de enfrentar la crisis alimentaria y climática. Es reconocer que el hambre no se resuelve con discursos, sino con voluntad política para escalar lo que ya funciona en los barrios y en el campo. Cada tomate recuperado, cada saco de camote salvado, es un recordatorio de que hay dos caminos: el de la opacidad y el clientelismo, o el de la organización comunitaria y la transparencia.
La Municipalidad de Lima ya eligió el suyo. El problema es que, en ese camino, deja a miles de familias con menos comida y más incertidumbre.