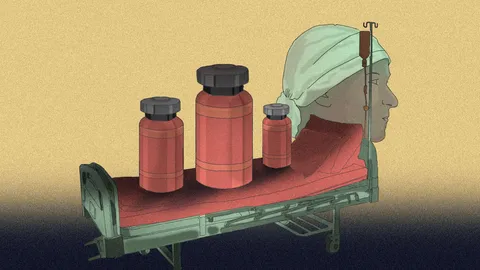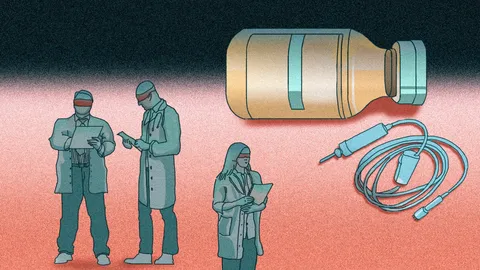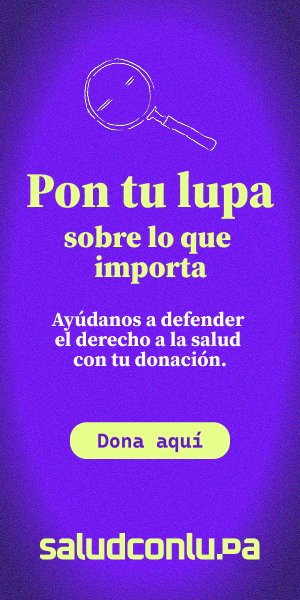El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la nueva Ley Agraria, conocida como Ley Chlimper 2.0, con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones. Esta norma estará vigente entre 2026 y 2035, y establece que las grandes agroexportadoras —aquellas con facturación anual superior a S/ 8,4 millones — deberán pagar una tasa de Impuesto a la Renta del 15 %, en lugar del régimen general del 29,5 %. El regreso a la tasa completa está previsto recién para 2036.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que esta reducción tributaria implicará un costo fiscal anual aproximado de S/ 1.880 millones, lo que suma un impacto acumulado de más de S/ 20.000 millones entre 2026 y 2035.
Las empresas que se beneficiarán directamente de este régimen especial incluyen a: Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú. A estas se sumarían también industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero. Estas compañías concentran una porción considerable de las exportaciones del país y forman parte del núcleo que acumulará el mayor beneficio tributario.
Para el Congreso, no fueron suficientes las advertencias del reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto fiscal de la norma. El organismo estimó que la rebaja tributaria costará al país el 0,2 % del Producto Bruto Interno cada año y advirtió que la sentencia del Tribunal Constitucional que otorga al Congreso la capacidad de aprobar medidas con gasto genera “costos considerables a mediano plazo” y debilita la credibilidad fiscal. Tampoco se consideraron las advertencias del Consejo Fiscal —el órgano autónomo que evalúa la sostenibilidad de las cuentas públicas— sobre los efectos negativos que tendrían estos beneficios tributarios sobre la estabilidad fiscal del país.
El economista y ex viceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, cuestionó el sustento técnico de la ley. “El sector agroexportador ya no requiere una reducción a la mitad del impuesto a la renta. Es un sector consolidado… en 2023, las utilidades crecieron alrededor de 75 %”, señaló. Para él, este crecimiento demuestra que el país está dejando de recaudar recursos que podrían destinarse a áreas urgentes como salud, educación o seguridad ciudadana.
En la misma línea, el exministro de Economía Waldo Mendoza advirtió que, “después de 25 años de beneficios tributarios para este sector, ya es hora de reducirlos, y no de ampliarlos”, comparando la medida con “poner el programa Juntos en las Casuarinas” para graficar lo desproporcionado del estímulo.
Por su parte, el economista Eduardo Zegarra, investigador principal de GRADE, recordó que el propio MEF ha reportado que las utilidades del sector agroexportador crecieron cerca de 74 % en su último informe. A su juicio, las exoneraciones carecen de justificación, y considera que estas empresas deberían contribuir con impuestos para financiar servicios públicos esenciales, en lugar de recibir más beneficios fiscales fruto de una intensa campaña de lobby del sector.
El exministro de Economía José Arista se opuso a la rebaja cuando estuvo al frente del MEF, mientras que su sucesor, José Salardi, respaldó la medida.
Desde el sector privado, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, afirmó que la nueva ley “hará posible extender la inversión a gran escala en el sector agroexportador”. En una entrevista con Gestión en junio, recordó que “antes que se derogara la ley anterior (en 2020) teníamos previsto que iban a venir en los siguientes 5 años entre 30.000 y 40.000 hectáreas de inversiones nuevas”, y destacó que el marco legal aprobado ahora es favorable para los 23 proyectos de irrigación que el Gobierno busca impulsar.
En el Congreso, el legislador fujimorista Eduardo Castillo, expresidente de la Comisión Agraria, defendió que el retorno al 15% de impuesto a la renta “genera competitividad” en un momento en que “Perú está jugando muy bien su papel agroexportador”. Por su parte, la presidenta de la Comisión Agraria, Jeny López, sostuvo en el Pleno que los objetivos de la ley son “generar inversión para incrementar el empleo formal con protección social, promover la inclusión de pequeños productores y reducir costos de alimentos”.
No todos comparten este optimismo. La congresista Sigrid Bazán calificó la aprobación como “la consumación de un regalo tributario de 20.000 millones a las grandes agroexportadoras” y criticó que se priorice al gran empresariado “mientras se deja de lado a quienes realmente trabajan la tierra”.
Un cambio sustancial en el manejo del agua
Más allá de los impuestos, la nueva ley introduce una modificación relevante a la Ley de Recursos Hídricos de 2009. Hasta ahora, si una asociación de usuarios —como una junta de riego— ahorraba agua respecto a lo autorizado, debía reportar ese excedente a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La ANA era la encargada de redistribuirlo según criterios técnicos, priorizando el consumo humano, la sostenibilidad de ecosistemas y otros usos esenciales.
El nuevo texto elimina esta obligación y establece que el excedente quedará “a beneficio de la unidad productiva asociada”, autorizando a las asociaciones a realizar una “transacción a terceros del agua reservada” sin intervención ni evaluación técnica de la ANA.
Aunque no menciona la palabra “venta”, el término “transacción” es lo suficientemente amplio como para incluir intercambios comerciales. Además, la norma permite que ese excedente se utilice fuera de la zona para la que fue otorgada la licencia original, lo que facilita su traslado hacia áreas con mayor actividad agroexportadora o mayor capacidad de pago.
Como advertimos en la primera entrega de SED: la otra cara del negocio agroexportador, la aprobación de la nueva Ley Agraria se da en un escenario en que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ya venía reconfigurando la Autoridad Nacional del Agua. En septiembre de 2024, mediante el Decreto Supremo N.° 013-2024-MIDAGRI, el ministro Ángel Manero dispuso la reorganización de la ANA, una medida que está reduciendo su capacidad técnica y de supervisión.
Este debilitamiento institucional cobra mayor relevancia con la Ley Agraria aprobada por el Congreso, ya que le quita a la ANA la facultad de controlar el excedente de agua ahorrado por las juntas de riego y permite que estas realicen “transacciones a terceros” sin evaluación del Estado, lo que en la práctica traslada decisiones públicas hacia actores privados.
El principal impulsor de estas normas es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. Antes de ocupar esta cartera fue gerente general de Sunshine Export S.A.C., importante agroexportadora de mangos, y su esposa, Sofía Wong Wu, sigue siendo fundadora y gerente comercial de esa empresa.
El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), organización especializada en desarrollo agrario, advierte que este cambio legal contradice la Ley de Recursos Hídricos de 2009, que declara al agua patrimonio de la nación y prohíbe su comercialización. Su director ejecutivo, Laureano del Castillo, sostiene que al permitir “transacciones” sin supervisión estatal, “se abre la puerta a un mercado de aguas”, con riesgo de especulación y acaparamiento en medio de una creciente crisis hídrica por el cambio climático.