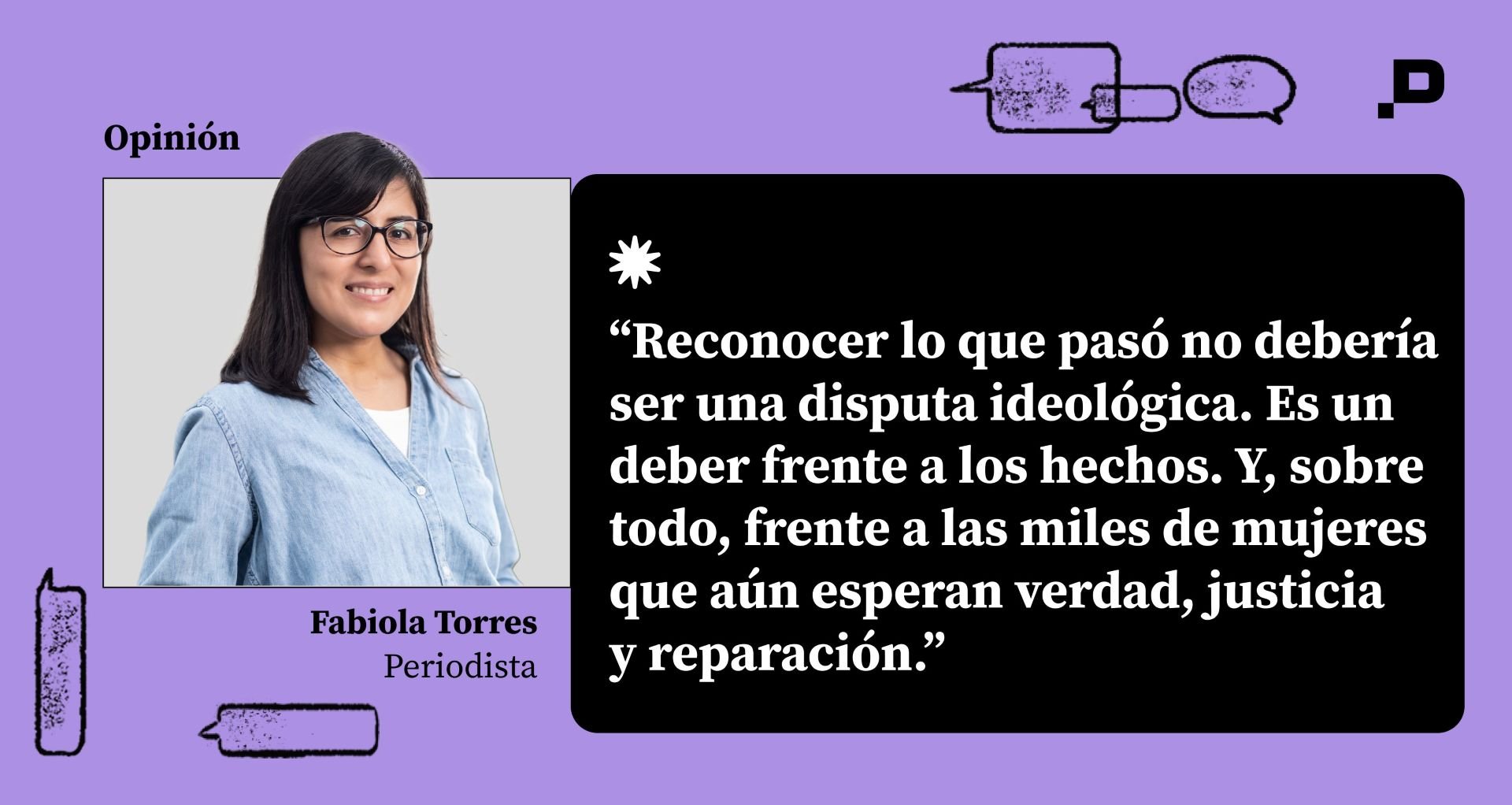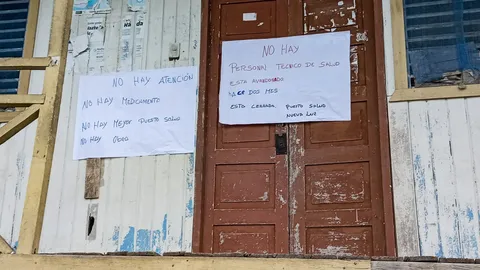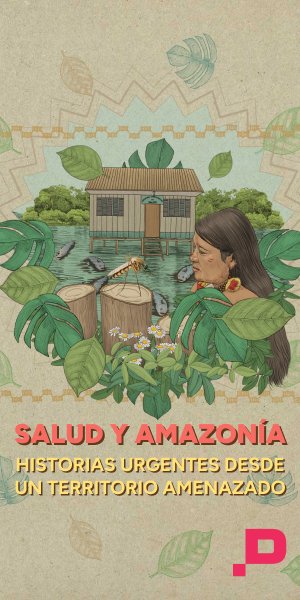Celia Ramos vivía en un caserío de Piura, era madre de tres niñas y murió en 1997 tras ser esterilizada sin su consentimiento en una posta de salud. Casi tres décadas después, su historia llegó por fin a una corte internacional. El 22 de mayo de 2025, su hija Marisela Monzón Ramos declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un momento histórico: por primera vez, el Estado peruano tuvo que responder ante un tribunal internacional por la política de esterilizaciones forzadas que afectó a más de 300 mil personas, en su mayoría mujeres indígenas, empobrecidas y de zonas rurales, durante el régimen de Alberto Fujimori.
Conocí este caso cuando recién empezaba como periodista. Y desde entonces, he visto cómo se archivaban expedientes y se silenciaban voces. Cómo la justicia peruana le daba la espalda a mujeres que nunca debieron ser abandonadas por el Estado.
Celia tenía 34 años. Personal de salud del caserío La Posta fue a buscarla más de una vez. Le insistieron en que se sometiera a una ligadura de trompas. Le dijeron que era algo rápido, “como sacarse una muela”. El día de la operación no volvió. Fue llevada de emergencia a una clínica, donde pasó 19 días en cuidados intensivos hasta que falleció. Nunca le explicaron los riesgos del procedimiento. Nunca hubo un consentimiento informado. Su familia jamás recibió una respuesta clara. Ni justicia. Ni atención psicológica. Ni una disculpa oficial.
El esposo de Celia denunció el caso ese mismo año, pero fue archivado por la Fiscalía. En 2010, la organización DEMUS lo llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos, la familia enfrenta al Estado en la Corte IDH.
Durante la audiencia, el Estado presentó por primera vez un supuesto consentimiento firmado por Celia, cuya existencia había negado por años. Pero el documento no tenía firma del jefe del puesto de salud, ni sello del Ministerio, ni explicaba con claridad el procedimiento ni sus riesgos. Los jueces de la Corte lo señalaron con escepticismo. Fue un intento tardío por justificar lo que no tiene justificación.
La perita Kimberly Theidon, antropóloga médica, explicó con contundencia cómo funcionó esta política: se impusieron cuotas, se ofrecieron bonificaciones por cada mujer esterilizada, se amenazó con despidos, se condicionaron otros servicios de salud al consentimiento para operarse. En muchos casos, incluso participaron miembros de las Fuerzas Armadas. No fue una política de salud pública basada en decisiones libres, sino una intervención masiva y coercitiva sobre los cuerpos de mujeres empobrecidas, consideradas por el Estado como incapaces de decidir.
En Piura, donde vivía Celia, 97 médicos denunciaron en 1997 la presión del Ministerio de Salud para realizar 250 ligaduras en cuatro días con un solo quirófano. Se negaron. Dijeron que era imposible cumplir con esa meta sin atentar contra la ética médica y la dignidad de las pacientes.
Mientras tanto, siguen apareciendo intentos por negar lo ocurrido. El libro La verdad de una mentira, de María Cecilia Villegas, dice que no hubo crimen. No recoge testimonios de las afectadas. Ignora más de 2 mil denuncias, más de 5 mil testimonios y más de 10 mil declaraciones recogidas por los ministerios de Justiciay Salud, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad y por periodistas que llevaron décadas documentando estas historias. Decir que fueron “casos aislados” es falso y una ofensa para las víctimas.
Reconocer lo que pasó no debería ser una disputa ideológica. Es un deber frente a los hechos. Y sobre todo, frente a las miles de mujeres que aún esperan verdad, justicia y reparación.
Este juicio internacional ocurre, además, en un contexto profundamente preocupante: el actual gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han aprobado una ley que impide que organizaciones de derechos humanos como DEMUS representen legalmente a víctimas en denuncias contra el Estado. Una medida que busca silenciar a quienes acompañan estos casos. Mientras por un lado el Estado se sienta en el banquillo, por el otro intenta cerrar las puertas a la justicia.
El caso de Celia no es solo el de una mujer que fue esterilizada sin su consentimiento y murió por las consecuencias de ese acto. Es el de una familia que no dejó de buscar justicia, el de una comunidad que se resiste al olvido, y el de un país que aún no ha saldado su deuda con miles de mujeres a las que se les vulneraron sus derechos más básicos.