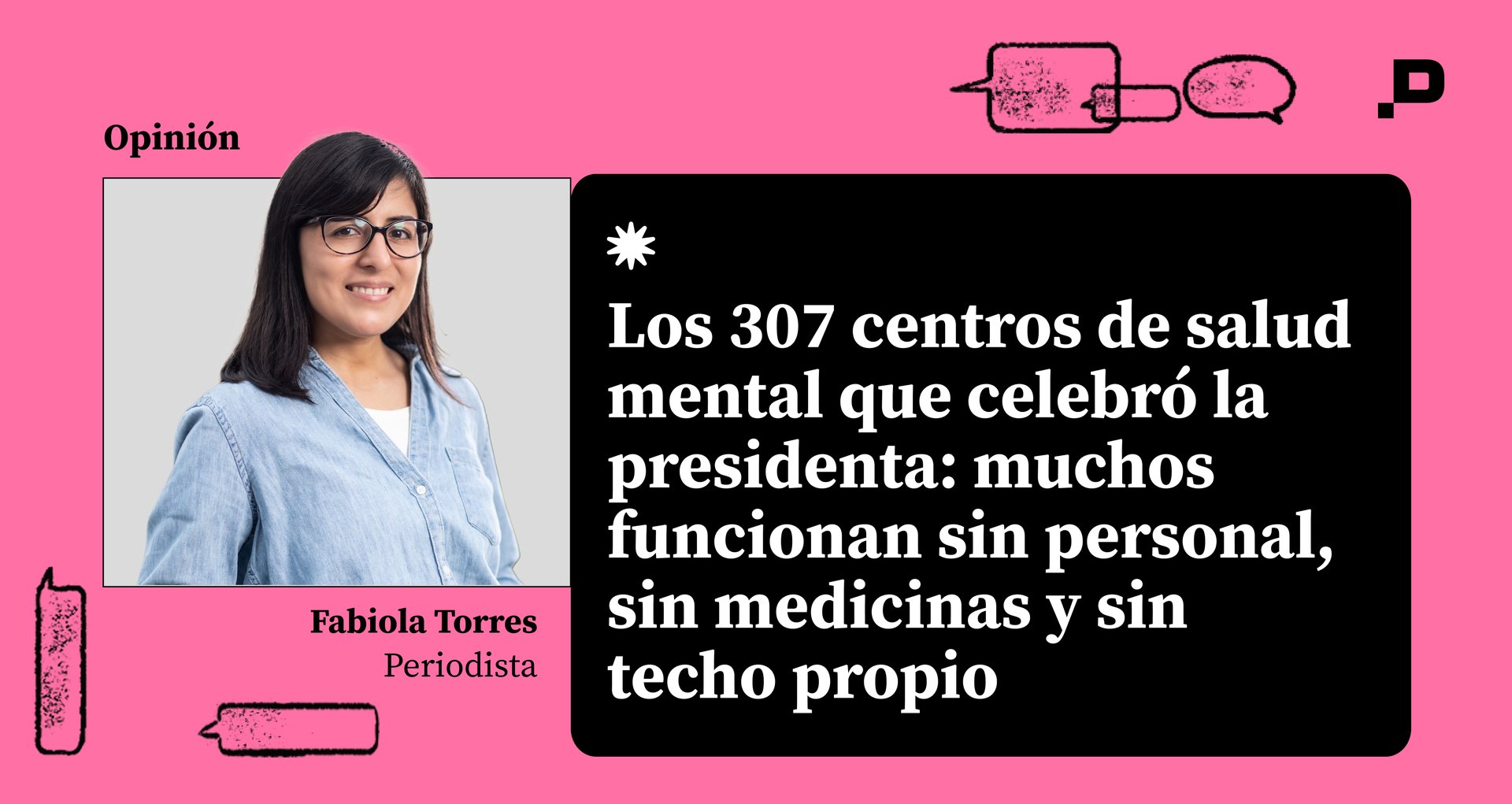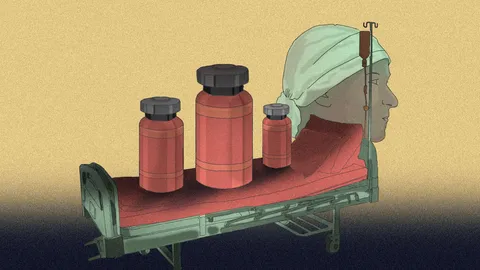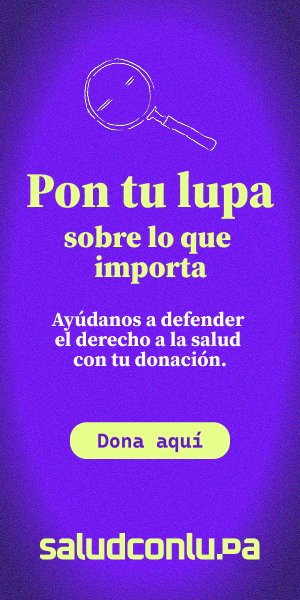En su reciente discurso a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno ha apostado por fortalecer la red comunitaria de salud mental. Destacó cifras que, en apariencia, son alentadoras: 307 Centros de Salud Mental Comunitarios implementados en todo el país. Pero los números, aunque necesarios, no cuentan la historia completa. Detrás de esa expansión hay una red frágil, muchas veces precaria, que no garantiza atención continua ni digna para quienes más la necesitan. Una política de salud mental sin cimientos sólidos, que en muchos casos se sostiene sobre locales prestados, falta de personal y carencia de equipos básicos.
Basta revisar algunos informes recientes de la Contraloría para ver la magnitud del problema. En Ayacucho, más de 4,000 usuarios quedaron afectados cuando la Municipalidad de San Juan Bautista redujo sin justificación el área del centro comunitario, recortando espacios de terapias esenciales. En Lambayeque, el centro Almapaq Hampi no tiene personal mínimo ni habilitado, carece de resolución de categorización vigente y funciona en un local sin condiciones básicas. En Tacna, varios centros operan sin médicos suficientes, sin jefe responsable y con personal que ni siquiera cuenta con habilitación profesional vigente, lo que pone en duda la legalidad de sus atenciones.
En el Callao, cuatro centros —incluido el de Carmen de la Legua— funcionan sin conexión a agua potable, desagüe o electricidad formal. Algunos incluso dependen de cisternas o conexiones improvisadas a postes de alumbrado público. En Puno, el centro de Lampa no tiene personal designado, ni equipamiento médico, ni agua continua; solo abre la puerta, pero no atiende. En Apurímac, hay centros que funcionan en casas de adobe o que enfrentan amenazas de desalojo por ocupar locales escolares sin convenio vigente.
No existe un presupuesto asignado para alquilar locales donde funcionen los centros de salud mental comunitarios, ni tampoco un plan nacional de infraestructura que garantice su sostenibilidad. A veces, ni siquiera hay quién atienda: hay turnos sin cubrir, psicólogos que renuncian sin ser reemplazados y psiquiatras que solo acuden una vez al mes. Todo esto ocurre en un país donde ocho de cada diez personas con problemas de salud mental no acceden a tratamiento, y donde el presupuesto destinado al tema apenas llega al 1.6% del gasto total en salud, muy por debajo de lo recomendado a nivel internacional.
La Ley de Salud Mental, aprobada en 2019, impulsó una reforma necesaria: pasar del encierro psiquiátrico a un modelo comunitario de atención. Este cambio buscaba humanizar el cuidado, descentralizar los servicios y reconocer la voz de los propios usuarios. Pero la implementación ha sido atropellada, sin planificación ni recursos suficientes, como lo evidencia el estudio académico Después del manicomio, que advierte sobre el desbalance entre el discurso institucional y la realidad en los barrios.
En muchos casos, la comunidad ni siquiera sabe que el centro existe. El estigma persiste. Hay vecinos que protestan cuando se instala un centro de salud mental comunitario en su zona. Hay usuarios que prefieren no volver por desconfianza, porque fueron medicados sin suficiente explicación, o porque ya vivieron experiencias de encierro o negligencia. En algunos centros, ni siquiera hay un cartel visible en la puerta.
Mientras tanto, los equipos de profesionales de salud mental trabajan con recursos limitados y una alta carga de pacientes. No hay tiempo suficiente para escuchar, orientar ni explicar. Así, una reforma que nació con la promesa de cuidar termina, en muchos casos, generando más vacíos, malestar y desconfianza
Invertir en salud mental no es solo abrir más centros. Es asegurar que funcionen bien: con personal capacitado, condiciones dignas y una atención que sea respetuosa, cercana y culturalmente pertinente.
En el Perú de 2025, donde la salud mental aparece con frecuencia en los discursos oficiales, no podemos seguir aceptando que los centros comunitarios operen como si fueran favores prestados. No es admisible que la atención dependa de la buena voluntad de un alcalde, del préstamo de una iglesia o de la casualidad de encontrar un psicólogo habilitado. La salud mental no puede depender de la suerte. Debe garantizarse como un derecho.