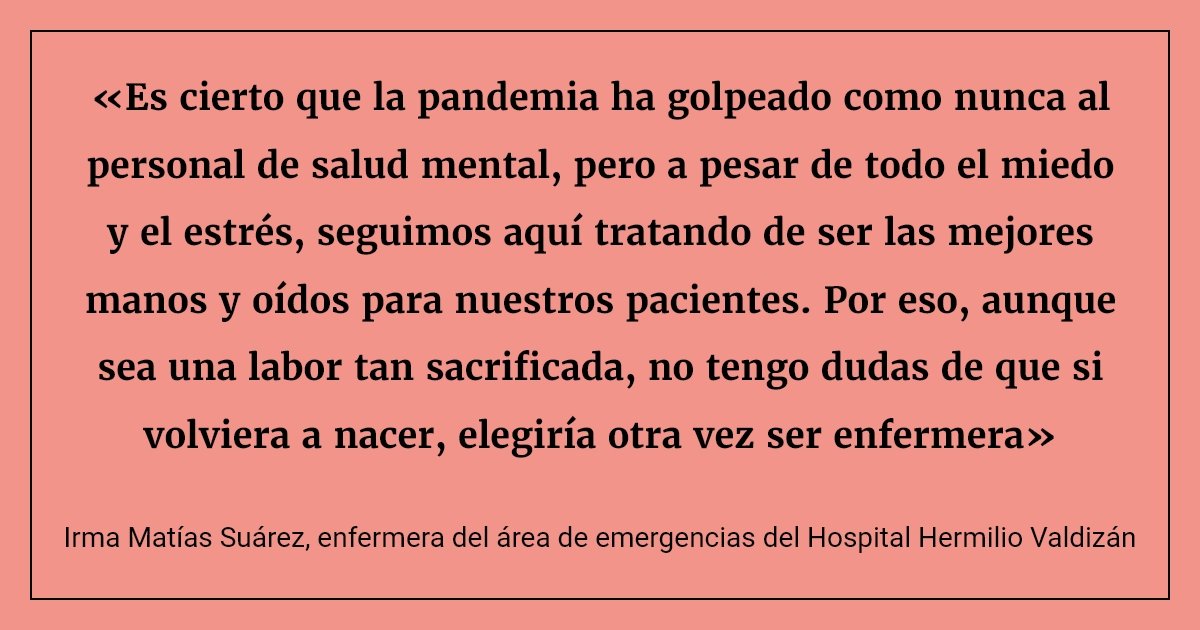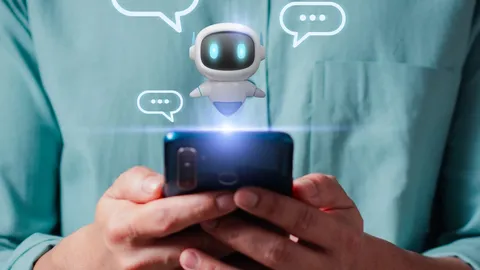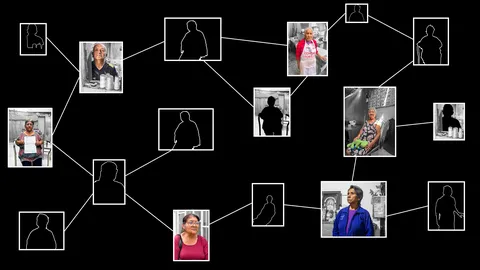Hasta hace muy poco, cada vez que me enteraba de un nuevo compañero que caía enfermo, lo primero que pensaba era que la próxima sería yo. Pensaba en mi hija y me invadía un miedo profundo, que de inmediato debía reprimir para no alarmar a nadie. Luego, cuando llegaba a casa, me encerraba en mi cuarto y rompía a llorar. Soy enfermera de salud mental desde hace veinte años, pero durante la pandemia me he sentido tan vulnerable como cualquiera de mis pacientes. A menudo la constante angustia en el trabajo me hacía creer que ya no podía más, que esto era suficiente. Pero entonces veía llegar a emergencias a una persona desesperada: un chico con ganas de acabar con su vida, una mujer que había perdido a toda su familia por el virus, un adolescente que no dejaba de lesionarse a sí mismo. Y en ese instante, como si algo se encendiera dentro de mí, me olvidaba de mis temores y los atendía. A eso me dedico, es lo que me hace vivir: sentir que socorro a alguien en su calvario.
En todo este tiempo he aprendido que el coronavirus no sólo se inmiscuye en los pliegues de los pulmones, en las membranas de los leucocitos o en las arterias del corazón, sino que su huella se propaga, muy silenciosa y furtiva, por las laderas de nuestra mente imponiendo un régimen de pavor, socavando nuestra armazón emocional y dejando marcas profundas en nuestra psique. Lo sabemos muy bien quienes trabajamos con pacientes psiquiátricos. Tanto doctores como enfermeras hemos tenido que sacar fortaleza de donde no teníamos. En este contexto, el mayor desgaste del personal médico no es el cansancio físico, sino el emocional. Yo puedo trabajar 24 horas seguidas en la sala de emergencias, pero al final de la jornada lo que más me agota es la mente. Cada crisis, cada llanto, cada historia trágica de un paciente se impregna en mi cuerpo y debo esforzarme el doble para no derrumbarme. Antes era más sencillo llegar a mi casa y desconectarme del trabajo. Pero ahora que se han multiplicado los pacientes con ansiedad generalizada, duelo y ataques de pánico, mi umbral de la serenidad está extenuado. Tengo miedo no sólo de que la pandemia me sobrepase emocionalmente, sino sobre todo que el virus se aloje en mi organismo y me acompañe hasta mi hogar, poniendo en peligro la salud de mi hija.
El dolor de los demás puede dejar una marca en nuestra vida. Me ocurrió con un colega que entró en crisis cuando su esposa se contagió de covid. La mujer acabó grave en el hospital, con 80 de saturación, y él estaba convencido de que se iba a morir. Un día apareció en el trabajo llorando y con pensamientos suicidas. Me dijo: «Si mi esposa muere, yo me voy con ella». En medio de nuestro espacio laboral de siempre, yo ya no lo veía como un colega o un amigo, sino como un paciente a quien debía socorrer. Recuerdo que lo miraba y pensaba que por más que uno haya estudiado mucho, que conozca los síntomas típicos de una crisis, que sepa las técnicas para calmar un episodio de ansiedad, en el instante en que la desgracia toca tu puerta, todos esos conocimientos se ensombrecen y uno actúa sin entender razones, dejando correr el torrente impredecible de las emociones. Sin importar que seas psicólogo, psiquiatra o enfermera, en algún momento todos necesitamos que alguien nos ayude, que nos extienda una mano de auxilio y que acerque su oído para escucharnos con apertura y empatía. Es cierto que la pandemia ha golpeado como nunca al personal de salud mental, pero a pesar de todo el miedo y el estrés, seguimos aquí tratando de ser las mejores manos y oídos para nuestros pacientes. Por eso, aunque sea una labor tan sacrificada, no tengo dudas de que si volviera a nacer, elegiría otra vez ser enfermera.
Testimonio: Irma Matías Suárez / Edición: Juan Francisco Ugarte y Stefanie Pareja