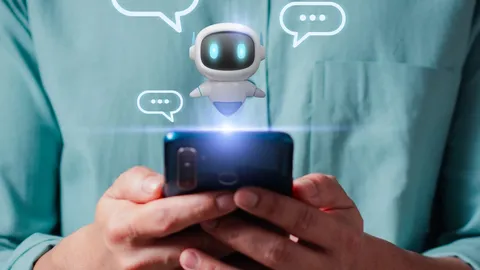Un chico sube un video a TikTok en donde le dice al presidente del Perú que quiere sacarle la mierda. “Mira, Sagasti, escúchame bien porque sólo lo voy a decir una vez. Y si te lo digo es porque hoy estoy buena gente. Si hubiese tenido un mal día te habría sacado la mierda ya mismo, y listo. Ahí quedabas”, empieza diciendo el joven, echado sobre su cama o un sofá, hablándole a la pantalla de su celular. Era el 27 de enero y la noche anterior el presidente Francisco Sagasti había anunciado una nueva cuarentena en la capital y otras nueve regiones del país. A diferencia del año pasado, cuando Vizcarra decretó el primer confinamiento, la reacción de la población (de los limeños, en este caso) fue mucho más discrepante, por momentos colérica, e inevitablemente angustiosa. Mientras que unos convocaban a una marcha contra la medida del gobierno, otros corrían a los supermercados para abastecerse de sacos de arroz y bolsas con decenas de papel higiénico. “Parece un déjà vu de lo que pasó hace un año”, comentó en televisión una señora que hizo cola desde las seis de la mañana. Un déjà vu de la incertidumbre en forma de carrito de supermercado. Otra persona dijo que el presidente no podía quitarnos el derecho a la libertad. En Instagram, un grupo de influencers subió historias rechazando el confinamiento en nombre de la economía y de los más pobres. Alguien habló de desacato a la autoridad, de rebelión, “así como en las marchas contra Merino”. Mientras tanto, el muchacho de TikTok terminaba su video advirtiéndole al presidente: “Por favor, deja de cagarla, porque si no la próxima tendré que sacarte la mierda. Guerra avisada no mata gente, compadre”.
El anuncio del presidente no sólo originó una serie de reacciones inesperadas (entre ellas las protestas y sus llamativos carteles: “Alto al terrorismo virológico”, “En contra del toque de quiebra”, “No al Nuevo Orden Mundial”), sino que dividió a un sector del país —una vez más— en grupos opuestos que se señalaban con el dedo: los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que se burlaban de los influencers, los que culpaban a los jóvenes y a sus fiestas privadas, los que aprovechaban para arremeter contra un partido político, los que tildaban de burros a quienes compraban papel higiénico, los que usaban a los pobres como coartada para justificar su posición, los que realmente no podían acatar ningún confinamiento. Luego de meses de habernos acostumbrado a “convivir” con el virus, esta vez nos ha costado el doble dar un paso hacia atrás y aceptar la idea del encierro. Para algunos, el hábito de salir les hizo perder el miedo a la enfermedad, mientras que para otros, el fracaso de la primera cuarentena los convenció de que aislarse no sirve para nada.
Pero explicar el clima de hartazgo, desconfianza y angustia de los últimos días requiere un análisis más allá del mero registro descriptivo. ¿Qué hay detrás de las emociones que manifestamos como grupo? ¿Cómo se puede leer nuestro estado de ánimo luego de casi un año de pandemia y en medio de una segunda ola? ¿Por qué nuestro comportamiento social ha cambiado tanto respecto del primer anuncio de la cuarentena? ¿Qué se gatilla en nuestra mente para vaciar los estantes de los supermercados? Hace un año, cuando en diversas partes del mundo vimos cómo la gente compraba desesperadamente papel higiénico, algunos especialistas hablaron de una actitud “irracional” o de una “mentalidad de rebaño”. Un artículo de la BBC aseguraba que estábamos ante el síndrome FOMO (en inglés, “fear of missing out”, o el temor a perdernos algo). “Se piensa que si una persona está comprando papel higiénico, si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón y por eso yo también debo adquirirlo”, mencionó Nitika Garg, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Según esta teoría, mucha gente sintió que estaba perdiendo la oportunidad de abastecerse ante la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Hoy, sin embargo, la situación parecía ser muy distinta: tras la experiencia de la primera cuarentena en el país, pocos previeron que podía ocurrir algo similar. Si se sabía que esta vez no había peligro de desabastecimiento, ¿por qué cientos o miles de limeños corrieron a primera hora a los supermercados?
“Son una sarta de egoístas”, escribió alguien que comentaba la noticia en redes sociales. Pero este apuro por adquirir productos de primera necesidad sería sólo el indicio, o el síntoma, de algo mucho mayor. No sólo una expresión de la angustia ante la posibilidad de permanecer encerrados, un acto “irracional” como volvieron a calificar muchos, sino más bien una medida de urgencia para sentir que recobramos el control de las cosas. Si un virus microscópico nos impone una realidad incierta (nos obliga a usar una mascarilla molestosa o nos impide abrazar a nuestros familiares) y, por su parte, el gobierno nos ordena a quedarnos en casa por quince días, un mes o quizá más, un rincón de nosotros necesita sentir que recupera cierto dominio sobre sí mismo. Salir a comprar a las seis de la mañana, “prevenir” un posible desabastecimiento (aunque en el fondo sepamos que es muy improbable que eso suceda), es una forma de atajar la ansiedad frente a la súbita noticia de la cuarentena, un modo de sentirnos a salvo, de refugiarnos ante la segura presencia de los objetos “esenciales”. Más que una histeria colectiva, es un método de defensa que se extiende con tanta destreza como la propia enfermedad. Está más cercano a lo terapéutico que a lo estrictamente egoísta. De hecho, muchas de las personas que hicieron cola eran madres o padres de familia, con hijos y nietos en casa, que no estaban pensando en sí mismos necesariamente, sino en el futuro inmediato de quienes dependen de ellos. En cierto modo, un gesto de amor antes que un acto de acaparamiento.
Para el psicólogo Álvaro Valdivia, columnista de nuestra sección de salud mental, en esa reacción también se manifiesta una influencia social. “Según la teoría de la ‘conformidad social’, elaborado por el psicólogo y experimentador Solomon Asch, a veces las personas hacen cosas que no quieren pero terminan haciéndolas por influencia de otros, casi siempre para encajar en un grupo. También se puede hablar de contagio psicológico: cuando hay emociones muy abrumantes, éstas se suelen propagar de manera veloz entre la gente”. En realidad, nuestro cerebro está diseñado para eso: en las cavernas de la materia gris habitan unas neuronas llamadas “espejo”, que nos permiten sentir y comprender lo que otros sienten (esencial en la práctica de la empatía), pero que también nos empujan a imitar y reproducir emociones ajenas. Por algún motivo, tanto en seres humanos como en animales, las emociones más contagiosas son las que más nos cuesta soportar, como el miedo, la angustia o la rabia. “La mayoría de personas subestima enormemente la facilidad con la que sus emociones son influenciadas por otros —sostiene Kerry Bowman, profesora de bioética en la Universidad de Toronto—. Solemos creer que lo que sentimos solo depende de nosotros mismos, de nuestras personalidades y pensamientos. Pero, en realidad, todo el tiempo estamos siendo influenciados y ‘manipulados’ por el entorno”.
Esto resulta particularmente cierto en poblaciones grandes, como en una ciudad o un país. La rabia o la cólera son mucho más fáciles de esparcir entre la multitud, por eso varias protestas suelen acabar en actos violentos o por eso en Twitter, el territorio por excelencia de la ira, muchos usuarios se convierten de pronto en energúmenos. Cuando Francisco Sagasti anunció que volvíamos al encierro (una versión mucho más light que la anterior y que, con los días, parece diluirse cada vez más), bastó que ciertos influencers subieran historias a sus redes, que en Facebook se compartieran algunos posts rechazando el confinamiento, y que en Whatsapp empezaran a circular un par de fotos sobre una marcha, para que de inmediato se implantara una atmósfera de confrontación y desconfianza. En una sociedad que vive en permanente tensión, en donde la primera cuarentena ignoró la necesidad de la mayoría de sus habitantes, el hartazgo y la incredulidad son los signos furtivos que explican muchas de nuestras reacciones. Luego de tantos meses de medidas ineficaces, lo que prevalece finalmente es un cansancio crónico en medio de un panorama político desolador y una crisis sanitaria que se agrava vertiginosamente.
Pero si escarbamos un poco más en ese pantano enmarañado que somos como país, encontraremos debajo de todas estas manifestaciones un miedo primario que, parafraseando a Watanabe, parecería que circula en nuestro cuerpo como otra sangre. Detrás del chico que maldice en Instagram por las decisiones del gobierno, del tuitero cuarentón que culpa a los más jóvenes por la segunda ola, de la señora que llena su carrito de supermercado con papel higiénico, del trabajador que sale a marchar con una pancarta que dice “Me declaro en rebeldía”, detrás de esa cólera y ese recelo y esas acusaciones con el dedo hay una forma de temor generalizado frente a un mundo tambaleante y quebrado. Un mundo que se nos chorrea de las manos como arena fina. No es casual que esta sea la época de los fake news y de las teorías conspiratorias. La pandemia, con su enorme dosis de incertidumbre, no solo ha disparado esta clase de desinformación, sino que ha fortalecido la idea de que ciertas figuras enigmáticas, disfrazadas de multimillonarios, políticos o grandes empresarios, manejan con poderosa eficacia nuestra sociedad. Esa sensación de control, vigilancia y secreta dominación aumenta la desconfianza en las autoridades y en las medidas que toman, y por supuesto, esparce las reacciones violentas que desplegamos sin tanto remordimiento por redes sociales. En esta realidad que sentimos que ya no nos pertenece, o que oscuras presencias intentan arrebatarnos, se refuerza la percepción de que lo único que nos queda es tratar de recuperar —a través de cualquier medio— el mando de nuestra existencia, fundar la ilusión de que aún conducimos nuestro destino, sentir de alguna forma que poseemos un pedazo del timón. Al otro lado de cada teoría conspiratoria siempre hay alguien que vocifera en voz baja: a mí no me engañarán, sé cuál es el plan siniestro tras la pantomima.
Cuando algo nos supera o nos resulta difícil comprender (un virus, por ejemplo, que estropea el funcionamiento natural del mundo), actuamos desde la emoción, desde nuestro mecanismo más instintivo, lo cual es absolutamente normal e incluso saludable, hasta que poco a poco ese impulso va cediendo ante la calma y el razonamiento, y uno adopta finalmente una perspectiva más completa de la situación. Quizá eso es lo que sucede en este momento, porque luego de expresar con elocuencia nuestra angustia —y nuestra rabia y hartazgo y desconfianza—, hemos empezado a encarar el panorama de otra manera: cada vez se ven menos reclamos en redes sociales y, en cambio, lo que predomina son publicaciones sobre pequeños emprendimientos, cuentas bancarias para ayudar a las ollas comunes, teléfonos de negocios que se han perjudicado por la cuarentena. Es una de las cosas que hemos aprendido del año pasado: sabemos cómo y a quiénes afectará más este confinamiento, y lo que ahora podemos hacer (ante la infinita torpeza de las autoridades) para reducir el impacto. En medio de estas iniciativas, el chico de TikTok que amenazó con golpear al presidente también cambió de actitud. A los dos días subió otro video disculpándose públicamente, porque no había hablado “de la manera correcta”. Por supuesto, casi nadie le hizo caso. No fue un asunto personal: las disculpas nunca han generado rating.