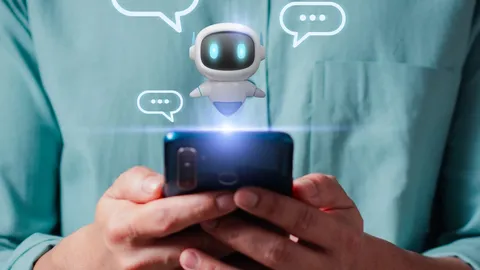Me di cuenta de que estaba deprimida porque llevaba más de tres días en cama. Mover mis músculos se había convertido en un deporte extremo, mi cerebro se había olvidado de cómo pensar, mis piernas de cómo moverse y mi nariz de cómo respirar.
No quedaba nada de la Carolina eufórica y elocuente de hacía dos semanas. Ahora era un garabato, un boceto hecho sin ganas.
Después de que me despidieran del trabajo a raíz de mi primer episodio de manía, conseguí que me contrataran para escribir artículos sobre decoración de interiores para una revista. La decoración era algo que me apasionaba, así que el trabajo no sería muy difícil de hacer.
Pero esta vez algo había cambiado.
De los dos días que me tomaba terminar un texto, ahora necesitaba al menos dos semanas. Armar una oración se había vuelto tan difícil como cargar dos pesas de doscientos kilos. Con este ritmo laboral, no pasó mucho tiempo para que mi editor de entonces me dijera que ya no podía seguir contando conmigo. Esta noticia agravó mi estado.
Si antes podía pararme para ir al baño o a la cocina por un vaso de agua, ahora ya no era capaz de valerme por mí misma. Mi novio tuvo que encargarse de cuidarme: me llevaba la comida a la cama, me limpiaba el cuerpo con pañitos húmedos y me cambiaba de ropa para que no siga con la misma pijama pegajosa durante treinta días.
Lo irónico era que necesitaba pastillas para poder existir, pero como había perdido mi nuevo trabajo, no tenía dinero para comprarlas. Lo único que me quedaba en ese momento, pensaba, era aferrarme a las sábanas con la idea de que, si me dormía, dejaría de sentirme tan mal.
Pero cuando me levantaba, después de varias horas, me sentía peor porque no había hecho nada más que dormir. “¿Qué estoy haciendo con mi vida?”, me repetía una y otra vez. La impotencia me llegaba a la garganta y suspiraba de dolor al recordar la época en la que había sido uno de los primeros puestos en el colegio o la beca que había ganado en la universidad por mis buenas notas.
Esa es la razón por la que me dediqué a enmascarar mis síntomas depresivos. Cada vez que, por compromiso, tenía que ir a una fiesta con amigos o a una reunión familiar, me mostraba como la persona más feliz y sonriente. Pero al regresar a casa, volvía a ser el fantasma en el que me había convertido.
Tener depresión grave es como transformarte en otra persona, una versión en blanco y negro de ti mismo que ya no siente placer, ni siquiera por las cosas que antes lo apasionaban. Tener manía o hipomanía, por el contrario, se siente como si tu personalidad se expandiera a la máxima potencia, como si todos los colores de pronto fueran más brillantes y llamativos.
Esos “saltos cuánticos” de energía son los que hacen que la depresión bipolar sea más difícil de manejar que la depresión convencional o también conocida como depresión unipolar. Porque genera impotencia haber estado en un rascacielos y de un momento a otro aparecer en el subsuelo.
Pero eso no es lo único. Cuando termina la etapa de manía o hipomanía, tu enorme energía se va, pero no se van todas las cosas, muchas veces vergonzosas, que dijiste o que hiciste durante ese periodo, y entonces aparece la culpa, que te hunde todavía más.
En mi caso, la culpa de haber arruinado mi carrera periodística no me dejaba en paz. ¿Qué estarán diciendo mis ex compañeros de trabajo sobre mí? ¿Otros medios sabrán lo que pasó? ¿Alguna vez volveré a encontrar un empleo? Eran tantas las preguntas en mi cabeza que sentía que pronto iba a explotar.
A pesar de que mis recuerdos de esa época no son muy nítidos, lo que nunca se me va a olvidar es cómo se sentía estar profunda y terriblemente deprimida.
Si un psiquiatra me hubiese atendido en ese momento, probablemente me habría diagnosticado con depresión unipolar. Mis síntomas eran tan marcados que la manía había pasado a un segundo plano, se había alejado tanto que podía sentir como si nunca hubiera estado allí.
Pero diagnosticar a alguien con depresión cuando en realidad tiene trastorno bipolar es muy peligroso. Los tratamientos para un paciente deprimido están contraindicados para nosotros porque no son suficientes. Necesitamos también un estabilizador del ánimo que controle la euforia. De lo contrario, la medicación podría inducirnos una manía. Lamentablemente, es muy común que las personas bipolares atraviesen primero por este diagnóstico errado.
Aunque no fue mi caso, tampoco es que a mí me haya ido mucho mejor: los antidepresivos que me recetó el psiquiatra me convirtieron en una zombie, me costaba pronunciar una oración completa, me sentía muy mareada y mis manos empezaron a temblar tanto que hasta creí que podía tener Párkinson.
A esas alturas, pensaba que ya no quedaba esperanzas para mí. Eso fue lo que me llevó a abandonar el tratamiento y a dejar de ir a mis consultas psiquiátricas. Por supuesto, esto es algo que no le recomiendo a nadie, pero es muy común en los pacientes recién diagnosticados: estamos tan desesperados que necesitamos una mejoría urgente y, si no la conseguimos, nos rendimos.
Pero yo no pude darme el lujo de rendirme por tanto tiempo, porque la falta de medicación agudizó mi depresión. Por recomendación de mi novio, mis amigos y mi familia, decidí buscar una segunda opinión en una clínica. Esa consulta no duró mucho, porque el doctor ni siquiera se tomó el tiempo de hacerme preguntas o de mirarme a los ojos. Después busqué ayuda en un hospital del Estado. Ahí la situación fue similar. Además, fui testigo de las crisis de otros pacientes y la forma en las que el personal las controlaba y eso me traumatizó tanto que no me atreví a volver.
Finalmente llegué al psiquiatra con el que me entiendo actualmente y complementé mi tratamiento con terapia, específicamente la terapia dialéctica conductual, ideal para personas como yo, que sufren de desregulación emocional.
Mi psiquiatra, mis terapeutas y la validación, amor y apoyo de mi entorno hizo una gran diferencia entre vivir con una depresión incapacitante y alcanzar la estabilidad.
No voy a mentir, este proceso demoró cerca de dos años y fue muy desgastante, pero al mismo tiempo estuvo lleno de aprendizaje y autoconocimiento. Aprendí que no puedo controlarlo todo, que mi productividad no define mi valor y que no es mi culpa tener un trastorno. Porque así como la diabetes y el cáncer no se eligen, el trastorno bipolar tampoco.