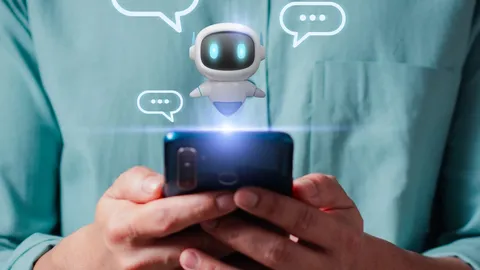Kurt Cobain es el héroe musical de los adolescentes incomprendidos de varias generaciones. Nina Simone seduce a miles de fans con su voz y una vida dedicada a la lucha contra el racismo y la desigualdad. Carrie Fisher inspira a los fanáticos de Star Wars cada vez que aparece en la pantalla interpretando a la princesa Leia.
Virginia Woolf sorprende con sus poderosos escritos que la convirtieron en una de las precursoras del feminismo del siglo XX. Vincent Van Gogh conmueve con esos trazos sensibles que muestran su enorme intensidad emocional y su forma de ver y entender el mundo.
Todos ellos vivieron en épocas y contextos diferentes, pero tienen dos cosas en común: fueron diagnosticados con trastorno bipolar y son considerados genios en sus trincheras.
Para mí, que también convivo con este trastorno, tenerlos como referentes es inspirador. Se me infla el pecho cada vez que tengo que explicarle a alguien mi condición diciendo “este personaje famoso era como yo”.
Pero la moneda también tiene otra cara. La sociedad, que tiende a unir la genialidad con la locura, nos impone la presión de, como ellos, crear algo importante, dejar una huella. Es como si, de alguna manera, tuviéramos que compensar el hecho de que nuestra mente a veces es un caos. Como si tuviéramos que ganarnos nuestro lugar en el mundo.
En internet encuentro cientos de artículos que hablan del tema: “Estudio dice que los genios creativos tienen un 90% más de probabilidades de tener trastorno bipolar” o “Genialidad artística: el lado B del trastorno bipolar”. Y se siente como un premio consuelo.
Es verdad que en manía podemos llegar a ser grandes pensadores, tener ideas increíbles y terminar con todos los pendientes que teníamos anotados en la agenda en tiempo récord, pero esa chispa momentánea que puede parecer una bendición, también puede convertirse en un incendio si no aprendemos a controlarla.
Cuando nos acercamos a las obras de Kurt, Nina, Carrie, Virginia y Vincent, podemos sentir su dolor, pero muchas veces nos enfocamos más en la forma que en el fondo, las consumimos como si estuvieran hechas para nosotros, para encantarnos y no como si en algún momento hubieran sido un grito de ayuda.
Nos olvidamos que eran personas que sufrían y que muchas veces lo único que aliviaba esa sensación de impotencia era el arte. Porque querían comunicarse y que alguien los escuchara y solo les salía escribir, cantar, pintar o actuar.
Y creo que tenemos que empezar a hablar de eso. De cómo se nos exige “ser alguien” a costa de nuestra sanidad. De cómo todos ellos y muchos más pasaron por este mundo y no lo dejaron igual, pero cuando se fueron, lo hicieron de una forma muy triste, hartos de la incomprensión de una sociedad que solo esperaba que lo den todo para seguir disfrutando.
Yo también quiero dejar algo bonito antes de irme. Plantar un árbol, pintar un cuadro o escribir un libro. Pero como un homenaje a ellos, he decidido que no voy a perderme para conseguirlo. No voy a abandonar mi tratamiento con la esperanza de que en algún episodio psicótico aparezca en mi cabeza la cura del sida o la letra de la canción más bonita que se haya escrito jamás.
Soy consciente de que sí, nuestros episodios nos dan una sensibilidad diferente, que puede confundirse con un súperpoder, pero si nos dejamos llevar por estos discursos que endiosan al trastorno, en lugar de verlo como lo que realmente es, aunque pueda ser duro y decepcionante, las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Y si ese es el precio para alcanzar la grandeza, no quiero pagarlo.