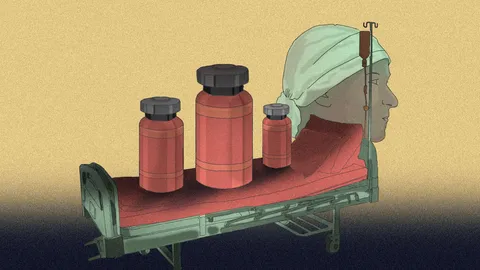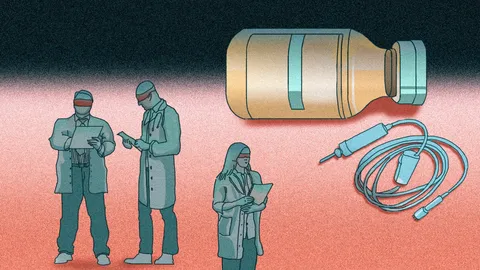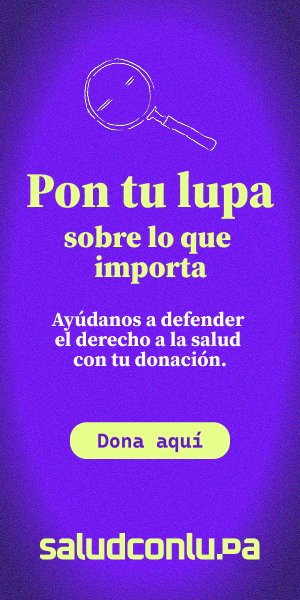El miércoles 15 de julio, junto a alrededor de ciento ochenta pasajeros, aterricé en la ciudad de Cusco luego de cuatro meses de cancelarse todos los vuelos comerciales. Protegidos con mascarillas y escudos faciales, los tripulantes compartimos el mismo espacio durante dos horas y once minutos, con la incertidumbre de no saber si descenderíamos sanos o contagiados del avión. Era el primer día que se retomaban los vuelos nacionales en el país y a lo largo de la jornada hubo treintaiún conexiones aéreas en total: un promedio de cinco mil o seis mil personas desplazándose de una ciudad a otra. Aunque los pasajeros parecían cumplir las medidas de prevención, me quedó claro que allá arriba, a menos de veinticinco centímetros de distancia de mi vecino, no estaba en un espacio seguro en medio de una pandemia. “Los aviones son uno de los lugares más mortales porque son concurridos, cerrados y hay un contacto cercano”, me dijo horas después Patricia García, exministra de Salud y la primera peruana en ser incorporada a la Academia Nacional de Medicina de EE.UU.
Un avión siempre ha sido el lugar propicio para la expansión de un virus. Ya desde 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía que los viajes aéreos eran uno de los principales medios de propagación de epidemias. En 2009, la Unión Europea (UE) reveló que fue el tráfico aéreo el que llevó la enfermedad de la influenza a los países donde aún no se había originado. Hoy, más de seis meses después del primer caso de COVID-19, ya se han registrado nuevos brotes a través de los vuelos comerciales. “Todos los países que controlaron inicialmente al virus, como Singapur, Corea del Sur y Nueva Zelanda, han tenido rebrotes por los viajeros”, explica Larissa Otero, epidemióloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
Mi vuelo (VV700 de Viva Air) fue el octavo que salió de Lima rumbo a diferentes ciudades, como Iquitos, Chiclayo, Trujillo, Piura, Ilo, Cajamarca, Cusco y, aunque no estaba en los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Arequipa, una ciudad en la que aún se mantiene la cuarentena focalizada. Así como los miles de pasajeros que ese día volaron para reencontrarse con sus seres queridos, yo también regresaba a mi ciudad para apoyar a mi familia ante la crisis. Poco antes me había realizado una prueba serológica con la finalidad de llevarla al viaje. Aunque ninguna aerolínea me la había pedido, decidí hacerla por mi cuenta. Sin embargo, eso no garantizaba nada. “El riesgo de los vuelos interprovinciales es alto; un solo caso asintomático puede desencadenar un brote que resulte en muchas infecciones, personas hospitalizadas y fallecidos”, explica Otero.
***
Cuando el domingo 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra decretó la cuarentena, yo tenía un pasaje reservado a Cusco para dos semanas después. Era obvio que ya no podría utilizarlo. Al igual que otros 220 mil peruanos, estaba lejos de casa y necesitaba volver.
Indagué todas las opciones, desde autos particulares hasta vuelos que se hacían llamar humanitarios. Las ofertas informales eran tan variadas como riesgosas. Por redes sociales encontré autos que decían viajar a cualquier ciudad dentro del país. Para ir a Cusco había que pagar entre S/ 400 y S/ 800, directamente al conductor y en alguna esquina de Lima desde donde se partiría. Entre las medidas que decían seguir estaban autorizaciones de transporte emitidas por la Policía y restricciones para llevar solo a dos personas por camioneta o auto (con un solo conductor en un viaje de más de veinte horas). Desde mayo, algunos solicitaban “pruebas COVID negativas” con carácter de obligatoriedad, incluso recomendaban laboratorios. Hoy ni para el MTC ni para el Ministerio de Salud eso es un requisito necesario antes de subir a un avión.
En junio, un conocido que sabía que quería viajar, me contactó con una representante del Gobierno Regional de Cusco. Esa persona, quien decía trabajar ad honorem, me ofreció un “retorno humanitario” a mi ciudad por US$ 400, que incluía el pasaje, la prueba rápida y todos los costos de estadía y alimentación durante catorce días de cuarentena en un hotel de Cusco. Finalmente, decidí no aceptar. Sabía que otras personas necesitaban esos vuelos con más urgencia y, además, el temor de llevar el virus a mi casa estaba presente.
***
A mediados de junio, Carlos Lozada, ex ministro de Transportes y Comunicaciones (hoy titular de Vivienda), dijo en una radio local que los viajes interprovinciales se reanudarían en julio, antes de la quincena. Ya para entonces era posible comprar un pasaje en LATAM para cualquier día, incluso para el 1 de julio, sin siquiera haberse confirmado la autorización ni mucho menos las medidas a tomar en cuenta.
La noticia de que se podría viajar partió de las aerolíneas. Fueron dos las que, a través de sus redes sociales —incluso desde las cuentas de LinkedIn de sus CEO— anunciaron que ya había fecha para el retorno de sus operaciones. Al día siguiente, sin ninguna comunicación ni réplica del Estado, intenté modificar mi pasaje en LATAM, pero informaban que no había vuelos disponibles sino hasta el 19 de julio. Entonces opté por comprar un pasaje en otra aerolínea.
En Chile, México y Brasil nunca se suspendieron los vuelos, solo se limitaron. En Ecuador, el 15 de junio se reabrieron las frecuencias con un vuelo de Quito a Guayaquil. Cuarenta y ocho horas después, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, afirmó que durante los viajes del primer día se habían realizado pruebas a los pasajeros y que quince personas dieron positivo a COVID-19. Esta semana Colombia hará un vuelo de prueba con miras a reactivar su sector aerocomercial en setiembre. En Argentina esperan que eso se dé en el mismo mes. Uruguay, un país con menos de noventa casos activos, es el único del que se puede volar a Europa. Y en Estados Unidos se transportan vía aérea entre 500.000 y 765.000 personas por día. Poco a poco, el mundo vuelve a su tráfico aéreo con la urgencia de retornar a una normalidad ya perdida.
***
En palabras de Patricia García, los Lineamientos Sectoriales para la Prevención del COVID 19 en la Prestación del Servicio Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional que emitió el MTC a menos de noventa horas del primer vuelo “no están apuntando a cuidar al ciudadano”. Ni qué decir de los canales para informar, que fueron muy pocos. Si alguien quería estar bien orientado debía leer las treintaiún páginas de ese documento que incluso recomendaba que las aerolíneas entregaran guantes a los pasajeros antes del embarque. Una sugerencia que nadie cumplió.
Tampoco se pensó en cómo las personas llegarían al aeropuerto a las 3:55 a.m., tres horas antes del primer vuelo a Iquitos del 15 de julio, cuando la restricción vehicular está establecida hasta las 4:00 a.m. Por eso muchas personas durmieron en las inmediaciones. Yo debía llegar inicialmente a las 4:30 (luego cambiaron la hora de mi vuelo) y me costó un día entero encontrar un taxi que pudiera hacerme el traslado desde mi casa hasta el aeropuerto.
Si bien en el interior del terminal era fácil circular durante la madrugada y se cumplieron las medidas de tomar la temperatura, colocar dispensadores de alcohol en diferentes espacios, dar mensajes constantes de prevención (muy cortos en español e inglés, pero en ninguna de nuestras cuarenta y ocho lenguas originarias), cumplir con el uso de mascarillas y protectores faciales por parte del personal, realizar una limpieza constante y colocar señalética de distancia de un metro, había claros puntos donde se registraba aglomeración, como en el ingreso a las salas de embarque y en las mangas que conectan al avión. Pero sin duda lo más peligroso ocurre después: los aviones van a más del 90% de su capacidad.
Un estudio de Arnold Barnett, del Massechussetts Institute of Technology (MIT), indica que si se ocupan los asientos del medio del avión hay el doble de posibilidades de contraer COVID-19. Tanto él como otros especialistas de la salud han recomendado que no se viaje con el aforo al máximo. La sabiduría del consejo es evidente: el Estado lanza campañas para que mantengamos la distancia de un metro y medio o dos metros cuando estamos en la calle, pero durante los vuelos nos empuja a estar a menos de veinticinco centímetros del resto por más de una hora.
Tanto Otero como García coinciden en que es necesario restringir los viajes solo a casos excepcionales y extremos. “No era el momento de abrir el transporte así nomás. Lo que debió hacerse es una suerte de transporte humanitario flexibilizado. Bajo ciertas condiciones, con un aforo reducido”, dice la exministra de Salud. La epidemióloga de la UPCH agrega que debería restringirse el uso del celular y la comunicación oral dentro del avión al mínimo posible.
En algún momento durante el vuelo, recordé uno de los más constantes estandartes para permitir la operación de los vuelos: los aviones tienen filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), los mismos que se usan en los quirófanos, permiten eliminar el 99.9% de virus y bacterias y renuevan el aire cada tres minutos. Pero Patricia García refuta la eficacia de esta medida: “Los filtros HEPA no sirven. Para cuando el aire se recambió, ya alguien contrajo la enfermedad. Las personas inhalan más rápidos que esos filtros. Ya ha habido casos de contagio en los aviones”. Lo cierto es que, aunque hay evidencia de que los filtros HEPA pueden retener partículas de 0.01 micrones (un micrón es la millonésima parte de un metro) y que el coronavirus tiene un diámetro de 0.0125 micrones y que, además, se ha demostrado que los filtros HEPA pueden prevenir la propagación de la tuberculosis, aún no existe pruebas claras de que pueden ser eficaces contra el COVID-19 dentro de los aviones. En especial ahora que se ha demostrado la transmisión de aerosoles.
Al bajar del avión, tuve que hacer cola para ingresar al aeropuerto Velasco Astete de Cusco. De pronto un hombre de seguridad me dijo, sin mucha convicción: “Saca tu declaración jurada o no podrás ingresar”. Extraje el documento de mi mochila, donde había estado desde que salí de mi departamento en Lima porque nadie me lo había solicitado. Llegué a la puerta de ingreso y un joven me tomó la temperatura con premura. Miré a mi alrededor y ningún trabajador llevaba protector facial, solo mascarillas. Los equipajes circulaban por las fajas giratorias y, como de costumbre, la gente se aglomeraba a la espera de sus pertenencias. Esperé unos minutos hasta que el ambiente estuviera despejado para retirar mi maleta. Cuando la recogí, le rocié alcohol con un spray y caminé hacia la salida. Afuera, toda la región de Cusco ya superaba los cuatro mil casos confirmados por COVID-19, con un crecimiento de alrededor 250 nuevos casos por día —incluso, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, sería contagiado en las próximas horas—. ¿Alguno de los ciento ochenta pasajeros que llegaron conmigo engrosaría esa estadística? Mientras me dirigía a casa, pensaba en que tendría que usar mascarilla delante de mi familia y que me esperaba una cuarentena voluntaria por dos semanas. Después de todo, luego de volar junto a decenas de personas, no podía estar totalmente seguro de estar libre del virus.
Nota de Salud con lupa: En caso de que sea urgente y absolutamente necesario que una persona viaje en avión a otra ciudad, lo recomendable es que permanezca en cuarentena por lo menos catorce días en la ciudad de destino.