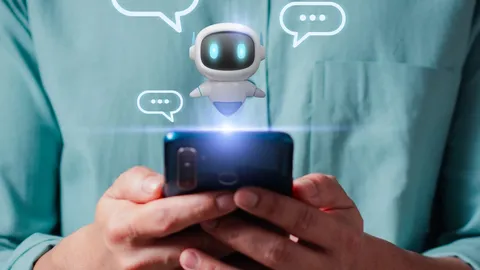Tras más de cuatrocientos días de pandemia, cada vez es más común escuchar a un amigo o un familiar quejarse: “Ya estoy harto de todo esto”. Nuestra relación con el virus ha ido cambiando en el trascurso de los meses y, con ella, también nuestras emociones. Al inicio, lo que primaba era la incertidumbre de no saber qué iba a suceder y el miedo repentino a contraer la enfermedad. Pero ahora el cansancio acumulado de tanto tiempo en aislamiento y el estrés permanente de advertir que los contagios no disminuyen, nos han conducido a nuevos temores y preocupaciones que antes quizá no eran tan concretos: ¿acaso esto no terminará nunca?, ¿me podré enfermar incluso después de vacunarme?, ¿qué sucedería si aparece una nueva cepa y ninguna vacuna termina siendo eficaz?
Aunque el último año hemos atravesado por una serie de emociones, algunas de ellas nuevas para muchos de nosotros, ahora percibo que nos invaden cuatro con especial nitidez: miedo, desesperación, hartazgo y desesperanza. La imprevista extensión de la pandemia nos ha empujado a convivir con emociones difíciles de manejar por un tiempo prolongado. Y esto no sólo afecta nuestro estado de ánimo, sino también nuestra productividad, nuestras rutinas y nuestro vínculos con los demás. Lo que estamos experimentando no se parece a nada que hayamos enfrentado en el pasado. Por eso, aceptar que es normal no sentirnos con el mismo nivel de bienestar que antes puede ayudar a adaptarnos a esta nueva realidad. En momentos de crisis, cuando las emociones se vuelven extremas, no hay nada más urgente que ser generosos y compasivos con nosotros mismos.
Un error habitual en mucha gente, e incluso en el ámbito de la psicología, es etiquetar a estas emociones de negativas. Solemos pensar que sentir miedo es un signo de debilidad, que la angustia es algo malo o que el estrés solo nos perjudica. Se nos ha hecho creer que este tipo de emociones deben evitarse o suprimirse y que, por tanto, no aportan un aprendizaje ni un sentido profundo a nuestra experiencia. Sin embargo, a pesar de que a veces no sea tan sencillo comprenderlo, todo lo que sentimos tiene una función y un significado en nuestra vida, y es necesario darles un espacio de expresión y permitirnos sentir sin censura ni invalidación. Sobre todo en esta época, en la que nos vemos enfrentados permanentemente a este tipo de emociones y, a diferencia de otros tiempos, resulta mucho más difícil encontrar distracciones que nos permitan olvidarlas.
Por ejemplo, quizá en las últimas semanas has sentido más miedo de lo usual. Los casos de covid-19 siguen aumentando y te has enterado de amigos o familiares que se encuentran graves o que quizá perdieron la vida. Los noticieros insisten en la escasez de camas UCI, en historias de personas que venden su casa para financiar el tratamiento de un ser querido, o en la aparición de nuevas variantes que cada vez lucen más aterradoras. Aunque sabemos que el miedo es una emoción natural y muy común en esta época, nos cuesta saber qué hacer cuando nuestro sistema colapsa, se congela, se desconecta, ataca o intenta huir (todas estas son respuestas típicas frente a estímulos que generan temor). Lo primero que habría que entender es que el miedo tiene una función muy precisa y arcaica: nos prepara para sobrevivir a una amenaza. Cuando sentimos temor por algo, tomamos medidas que nos ayudan a enfrentar ese peligro y buscar superarlo. En nuestro cerebro, se activa una región denominada amígdala y, desde ahí, envía señales que hacen que el cuerpo se movilice: el pulso se acelera, los músculos se tensan y las pupilas se dilatan. Es nuestra anatomía preparándose para actuar. “La razón por la que brincas cuando sientes que algo cruje entre los arbustos antes de darte cuenta de que se trata solo del gato del vecino”, escribe la autora Kate Murphy en un artículo de The New York Times.
Ese reflejo, esa reacción automática, es lo que nos ha permitido subsistir como especie. No tiene mucho sentido forzarnos a no sentir temor, ni mucho menos avergonzarnos de él. El miedo es la emoción de la supervivencia. Y aunque a veces experimentarlo pueda resultar muy incómodo, dejarlo transitar dentro de nosotros es la mejor manera de lograr que se regule. Si luchamos contra él, lo único que conseguiremos será fortalecer sus tentáculos y darle vigor para sujetarnos.
La segunda emoción que identifico en estos días es una profunda y sostenida desesperación, producto de la angustia y ansiedad extremas que llevamos sintiendo desde hace tantos meses. Sé que son emociones difíciles de canalizar, porque nos ponen al límite y pueden hacernos perder el control. Pero de nuevo: intentar reprimirlas podría desencadenar una crisis mayor. La desesperación es movilizante y muchas veces se manifiesta con síntomas físicos, como palpitaciones, dolores musculares o dificultad para respirar. A veces puede expresarse en un ataque de pánico. Sentir y exteriorizar nuestra angustia o ansiedad siempre es sano, pero si percibimos que nos desbordan quizá sea necesario pedir ayuda profesional. No para suprimir lo que sentimos, sino para aprender a manejarlo.
El peligro es cuando estas emociones se prolongan. Según Natasha Rajah, profesora de Psiquiatría de la Universidad McGill (Canadá), la duración de la pandemia podría cambiar la forma en que miramos nuestros recuerdos y experiencias cognitivas. “La angustia y el estrés prolongado podrían entorpecer nuestra capacidad para formar nuevos recuerdos significativos”, señala. Al sentirnos constantemente angustiados, explica, es posible que formemos menos detalles alegres en nuestra memoria y más contenido negativo o problemático en lo que hemos experimentado. Esto podría significar que ahora nos resulte más difícil crear recuerdos funcionales, retener información variada en nuestra mente y preservar nuestro mismo nivel de concentración. No es para sorprenderse: estamos viviendo una etapa traumática.
Sumado al miedo y a la desesperación, quizá una de las cosas que más sentimos en estos momentos sea hartazgo. Un hartazgo “puro”, que no esconde necesariamente una depresión clínica, sino más bien un cansancio natural de no poder recuperar la vida de antes, de mantenernos aislados más de un año en nuestras casas y de que no podamos vislumbrar un final claro a la pandemia. Hace unas semanas, la escritora estadounidense Susan Orlean hizo referencia a los efectos de este cansancio. “Estoy muy agotada todo el tiempo. Hago mucho menos de lo que normalmente haría —no viajo, no me entretengo, solo me siento delante de la computadora—, pero logro hacer mucho menos. Es una dinámica completamente nueva. Tengo más tiempo y menos obligaciones, pero termino haciendo poco”. El hartazgo nos lleva a una sensación de desaliento que podría influir en nuestra capacidad de disfrutar de las cosas. Según Margaret Wehrenberg, autora del libro Pandemic Anxiety: Fear, Stress, and Loss in Traumatic Times, “cuando las personas están sometidas a un largo periodo de estrés crónico e imprevisible, pueden desarrollar anhedonia conductual”. Es decir, la pérdida de sentir placer en nuestras actividades. “Así se vuelven letárgicos, y muestran una falta de interés, que influye muchísimo en su productividad”.
Esta desmotivación nos lleva finalmente a la desesperanza, que en este caso significa la pérdida de imaginar un futuro posible. Aunque es comprensible sentir esta emoción frente a todo lo que viene sucediendo, debemos ser muy vigilantes con ella. Si dejamos que crezca hasta el punto de que no podemos distinguir alguna posibilidad de esperanza, podríamos desarrollar una depresión que requiera una asistencia profesional. Como menciona Wehrenberg, luego de un año de incertidumbre, de sentirnos azotados entre el miedo y la ansiedad, de ver cómo se marchitan las predicciones de los expertos, se ha instalado en muchos de nosotros una desesperanza que nos hace vivir en una “especie de niebla, con el mundo coloreado de gris”. Por eso, en este contexto tan desalentador y ante los meses que aún nos toca enfrentar, podría ayudarnos un poco establecer pequeños objetivos en nuestra rutina cotidiana. Aprender a cocinar un plato de comida, empezar a hacer deporte, o concluir una tarea laboral. Alcanzar logros, aunque sean mínimos, genera una sensación de bienestar que sin duda nos hace mucha falta en estos días.
Todas estas emociones son válidas y no debemos censurarlas ni en nosotros ni en los demás. Sentir es natural y necesario, porque incluso cuando expresamos sentimientos difíciles de manejar estamos reflejando el sano funcionamiento de nuestro sistema emocional. Sin embargo, una cosa son las emociones (todas saludables) y otra muy distinta, la conducta derivada de ellas. Por ejemplo, es normal sentir cólera, pero no por eso voy a agredir a alguien. O está bien experimentar hartazgo, pero eso no justifica que grite o que reaccione mal ante una persona. O es entendible que esté triste, pero lo preocupante es que me aísle de los demás. Las emociones cumplen un propósito en nuestra vida y aceptarlas con compasión y empatía es un paso muy importante para aprender a regularlas. Cuando seamos capaces de sentir de todo sin juzgarnos ni avergonzarnos, entonces podremos atravesar los momentos más oscuros y salir de ellos con el cuerpo entero, la vitalidad intacta, y nuestra lucidez robustecida.