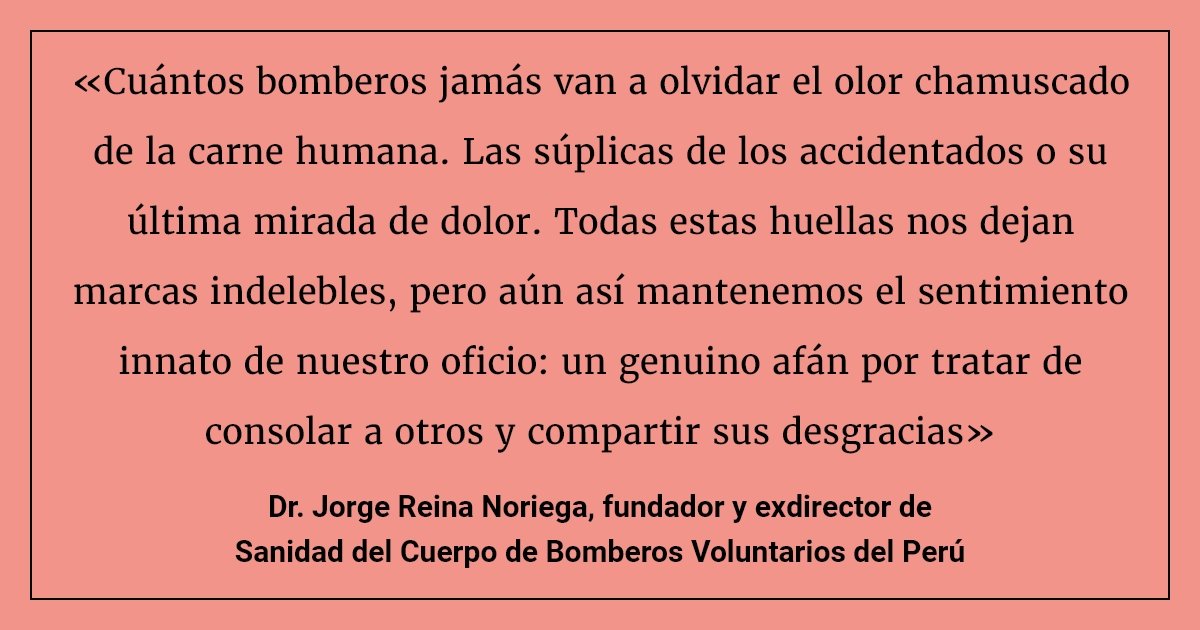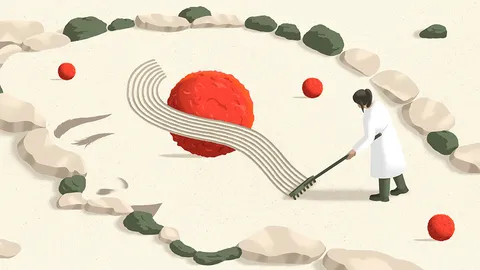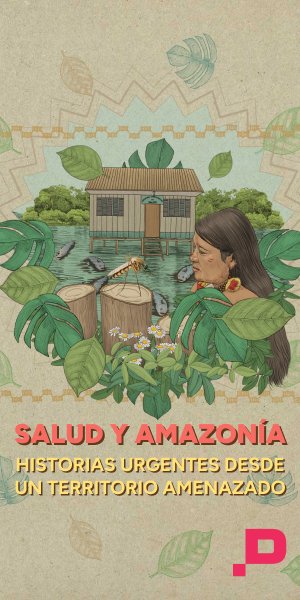Los bomberos en el Perú respondemos a todo tipo de emergencia. Ahora, desde el retiro, tengo cientos de postales en la memoria de los llamados de auxilio a los que acudí durante más de tres décadas. El incendio de Mesa Redonda en el centro de Lima es uno de ellos. Un incendio originado por la explosión de juegos pirotécnicos de vendedores ambulantes que invadieron las aceras, dificultando la salida de los miles de clientes que acuden a esa zona para hacer sus compras por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Mismo incendio donde se contabilizó cerca de trescientos cadáveres y otro tanto de accidentados, con quemaduras graves, que fueron trasladados a los diferentes hospitales. Los médicos de guardia no se daban abasto para ayudar a los pacientes que llegaban a montones en las ambulancias del Cuerpo de Bomberos, de la PNP, de las FFAA, de EsSalud, del Ministerio de Salud, de la Cruz Roja. Cuántos de mis hombres cayeron abatidos, no por el trabajo agotador, sino por la imposibilidad de salvar más vidas. Jóvenes bomberos, mujeres y hombres, que quedaron impregnados con el olor de la grasa chamuscada y que, por mucho tiempo, no podían caminar cerca de ningún restaurante con olor a brasas. Recuerdo a una jovencita bombero que lloraba desesperadamente porque en el sótano de una de las tiendas había encontrado a una madre en los servicios higiénicos, totalmente quemada y arrodillada en la letrina, donde había hundido la cabecita de su bebé, prefiriendo que muera ahogado y no con los dolores de las quemaduras.
Otra memoria. La avenida Petit Thouars, más o menos a la altura de la cuadra 19, a las tres de la madrugada, un carro empotrado en la pared con dos jovencitos muertos. Ella prendida del cuello del piloto y él cubriéndole el rostro, como para protegerla del parabrisas, Nuestra primera apreciación era que se trataba de dos adolescentes enamorados. Nos enteramos después de que eran hermanos y que el muchacho había ido a recoger a su hermana menor de una fiesta de cumpleaños. Difícil tarea de nosotros para comunicar a sus familiares del terrible accidente. Imborrable la angustia y la desesperación de sus padres. Son escenas que nunca se apartan de nuestras mentes y nos marcan eternamente. Hay que vivirlas para saber cómo se nos escarapela el cuerpo en medio de la desgracia.
La madrugada de un sábado en el trébol de Javier Prado, cerca al Hipódromo, un tico destrozado con tres ocupantes. El piloto con todo el cuerpo sobre el capot del carro. Un joven de más o menos dieciocho años con la cabeza destrozada y la masa encefálica desparramada en la pista. Una jovencita de diecisiete años también muerta, al costado del asiento posterior. Regados por el suelo latas de cerveza y cigarros. Los guardianes del orden, registrando los bolsillos de los fallecidos, para encontrar la dirección de sus domicilios. La casa del varón en las proximidades del Hipódromo, con teléfono fijo, fácilmente ubicable. Estoy refiriendo acontecimientos en los que no había telefonía móvil y los bomberos teníamos que llamar vía radio a la Central de Emergencias del CBP para reportarnos y pedir que llamen a los domicilios. Aproximadamente pasaron veinte minutos y el chirrido de las llantas de un automóvil nos volvía a nuestra realidad. Era el padre del muchacho, al parecer un uniformado, que, con frases gruesas e irrepetibles, maldecía a Dios por el hijo que le había dado. Vociferaba y con ademanes bruscos separaba el cuerpo inerte de la joven, gritando toda clase de improperios contra ella. Mi gente y yo mudos de sorpresa. La fiera daba rienda suelta a su cólera y violentamente abandonó el lugar, en el preciso momento, en que la otra cara de la moneda, frente a la pérdida de un ser querido llegaba a la escena. Una madre con dos familiares, que ante el cadáver de su hija, lloraba desconsoladamente y pedía perdón por no haberla dado lo que siempre pedía.
Cientos de experiencias y de vivencias en nuestro diario trajinar por los caminos y vericuetos del Cuerpo de Bomberos del Perú ¿Por qué las cuento? Los soldados y los policías, hombres hechos y entrenados para pelear, para batirse en batallas defendiendo su vida o la patria, cargan para siempre con el espectáculo sombrío de la muerte. Aún cuando se ampare en el cumplimiento del deber, la muerte y los heridos originan angustias y sentimientos en quienes los encaran. No se hacen presente de inmediato, por el efecto del stress, pero se manifiestan con el devenir del tiempo, lo que los especialistas llaman acertadamente el Síndrome de Guerra, y que los acompañará por toda su vida, necesitando atención médica especializada.
No trato de hacer comparaciones ni parangones con los hombres y mujeres que orgullosos visten un uniforme, que pertenecen a las Escuelas e Institutos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que son los que defienden nuestra soberanía nacional y el orden público y por lo que merecidamente reciben un emolumento. Yo solo me quiero referir a los cientos y miles de jóvenes de todo el Perú, que casi sin entrenamiento, sin seguro de vida, sin ningún sueldo, en forma voluntaria, vistiendo el uniforme rojo del Cuerpo de Bomberos, también son víctimas de una serie de sintomatologías que trastornan su comportamiento y su tranquilidad para toda la vida y que lo llevan estoicamente, sin ninguna ayuda de ninguna clase, ni comprensión de su familia y menos de nuestras autoridades.
Cuántos bomberos jamás van a olvidar el olor chamuscado de la carne humana quemada. Los borbotones de la sangre a través de las heridas. Los fragmentos de los huesos de los brazos y las piernas que aparecen como estacas puntiagudas rompiendo la piel. Los ayees y los quejidos de dolor. Las súplicas de los accidentados o su última mirada de dolor. Esas caras ennegrecidas por el hollín y la pólvora en los actos de terrorismo. El traquetear de las balas silbando por encima de nuestras cabezas, la oscuridad de lo desconocido y el miedo que tumba inclusive a los más aguerridos. El grito amplificado ante el horror de la pérdida de un ser querido. Una oración, una maldición, el nombre de una madre, de un hijo, de un esposo. Todas estas huellas que dejan marcas indelebles, que permanecen latentes y nos roban el apetito, nos provocan sudoración de las manos y temblores imperceptibles, cambios de carácter, crisis de llanto y pánico, pérdida de peso, pérdida de entusiasmo ante el futuro. O afloran como anécdotas en los hombres viejos, como remembranzas que acompañan ahora nuestras noches de insomnio en la soledad del amanecer.
A todo este cúmulo de vivencias deseo pomposamente ponerle un título: las tres “S” que significan simplemente Síndrome de Solidaridad Sentimental. En forma muy prosaica y con palabras muy mal hilvanadas trato de resumir esas cicatrices del alma que llevan los hombres de rojo al regresar a sus cuarteles, al dirigirse a sus trabajos, al volver a sus casas. El Síndrome de Solidaridad Sentimental se origina en los recuerdos de experiencias alegres y tristes, que dejan sus huellas y sus marcas. Pero, al margen de esto, siempre está presente ese sentimiento innato en los bomberos peruanos, que constituye lo que nosotros llamamos la mística del bombero: nuestro afán de tratar de consolar y compartir las desgracias de la gente. Sentir como el dolor del otro se incrusta a través de nuestra piel.
Edición: Stefanie Pareja