¿Quién no ha sentido mariposas en el estómago cuando se ha enamorado? ¿O ha perdido el apetito tras una mala noticia? ¿O está de un humor de perros cuando tiene mucha hambre o lleva varios días sin poder ir al lavabo? ¿O se ha cagado de miedo con una película? ¿O ha sentido una enorme sensación de bienestar tras comer su plato preferido cocinado por su abuela?
Cada día experimentamos cómo nuestras tripas y nuestro cerebro están conectados y se hablan, cosa que, por cierto, hacen continuamente. No es de extrañar: el primero está allá arriba, solo, protegido en su torre de marfil, y para gobernar nuestro cuerpo necesita obtener información que recaba a través de los sentidos y también del intestino. Este le chiva desde qué hemos comido a si tenemos o no suficiente energía, o si nos falta algún nutriente o si el sistema inmunitario está librando una batalla contra algún patógeno que se ha colado en el organismo.
El intestino no solo actúa de informante, sino que también es capaz de echarle un cable al cerebro cuando lo necesita. Por ejemplo, si este está estresado y precisa un chute de energía extra para hacer frente a una situación compleja —como cuando debemos tomar una decisión crucial o tenemos que acabar un proyecto importante en un tiempo récord porque está a punto de nacer nuestra hija—, le manda mensajes de SOS al intestino: «¡Eh, necesito ayuda!». Y este, para responder a dicha demanda, actúa alterando el movimiento gastrointestinal, ya sea ralentizando o incluso deteniendo la digestión para así dejar de consumir energía, la cual pone a disposición del cerebro. ¡Y es que es un órgano muy demandante! Si, en general, para funcionar de manera habitual ya suele consumir un 20 por ciento de la energía total del cuerpo —aunque solo supone el 2 por ciento del peso corporal total—, en momentos de máxima actividad, como cuando lidiamos con una situación de estrés, el cerebro llega a triplicar su consumo de glucosa, el combustible que necesita para operar. Y ahí entra el intestino para darle apoyo energético. Eso sí: si esas emergencias son ocasionales, todo va bien; pero, si se convierten en recurrentes, el intestino se queja —y con razón— a través de diarreas, estreñimiento, dolor abdominal…
Para hacer todo esto —para comunicarse y pedirse favores—, ambos órganos cuentan con varios teléfonos rojos. Uno de ellos es el nervio vago, una línea directa que une los 100 billones de neuronas presentes en el sistema nervioso entérico —la subdivisión del sistema nervioso que controla el aparato digestivo— con la base del cerebro en la médula espinal. También el sistema inmunitario y el endocrino llevan mensajes en una y otra dirección; y, en menor medida, el circulatorio y el linfático. En conjunto, se trata de un complejo entramado que permite las comunicaciones entre cerebro y tripas: el denominado eje intestino-cerebro por el que circulan moléculas portadoras de señales.
Y, en dicho entramado, la microbiota intestinal —como seguramente ya sospechen— desempeña un papel preponderante: algunos de los microorganismos que conforman esta comunidad de seres microscópicos que albergamos en el colon son capaces de secuestrar nuestra mente, alterar nuestro estado de ánimo, controlar nuestros gustos e impulsos e, incluso, nuestra salud mental. Y eso lo consiguen produciendo una serie de sustancias químicas, como hormonas, metabolitos e incluso neurotransmisores, que envían a través de todos los canales que acabamos de comentar. También, por medio de estos, el cerebro les hace llegar misivas. Por ende, se trata de líneas de comunicación de doble sentido.
En los últimos años se ha descubierto que nuestros microorganismos son capaces de, por ejemplo, fabricar algunos de los neurotransmisores clave del sistema nervioso, como serotonina, relacionada con el control de las emociones y el estado de ánimo; dopamina, la cual participa en los procesos de aprendizaje y de memoria, y se asocia a la motivación y a la recompensa ante estímulos placenteros; y ácido gamma-aminobutírico o GABA, que participa en la regulación de muchos procesos fisiológicos y psicológicos.
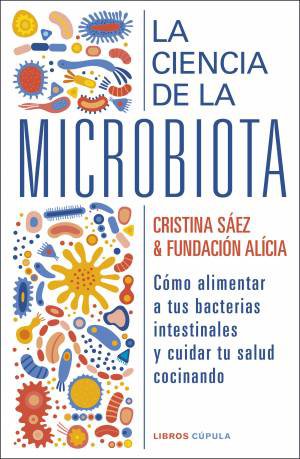
Bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium segregan GABA; Escherichia coli y la levadura Saccharomyces, noradrenalina; mientras que Candida, Streptococcus y Enterococcus son capaces de generar serotonina. Ahora bien, todavía no se comprende bien cómo todas estas moléculas que elabora la microbiota logran atravesar la barrera intestinal —aquella muralla medieval fortificada de la que hablábamos en el capítulo 2— y llegar hasta el cerebro para, allí, influir sobre su función. Los científicos que estudian el eje intestino-cerebro apuntan que, muy probablemente, ni siquiera haga falta que se cuelen en la torre de marfil del sistema nervioso central para influir sobre él, sino que basta con que impacten sobre el nervio vago y que eso se traduzca en impulsos eléctricos capaces de modular, en parte, su función.
Cada vez hay más indicios de que las alteraciones de la microbiota se relacionan con trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión o el autismo, y con enfermedades neurológicas, como el alzhéimer, el párkinson y la esclerosis múltiple. Algunos estudios muestran, además, que los recién nacidos necesitan de las bacterias del tubo digestivo para desarrollar adecuadamente sus conexiones cerebrales. Experimentos con ratones criados en entornos estériles han demostrado que esos animales son más ansiosos y presentan déficits cognitivos en comparación con roedores expuestos a microorganismos desde su nacimiento. De la misma manera que los microbios pueden influenciar el desarrollo del sistema inmunitario, de los intestinos e incluso de los huesos y vasos sanguíneos, estos seres microscópicos que nos ocupan también impactan en el desarrollo del cerebro, el órgano que más nos define y nos hacer ser quienes somos.
Hay también un ejemplo paradigmático en humanos que muestra de forma clara la relación que existe entre nuestro consorcio de bacterias intestinales y nuestra salud mental. En mayo del año 2000, un pueblecito de 5.000 habitantes llamado Walker-ton, situado en Ontario (Canadá), registró el peor episodio de contaminación de aguas en la historia del país. La mitad de sus habitantes cayeron enfermos, siete perecieron y un elevado porcentaje de vecinos sufrieron durante años depresión y ansiedad. Aquella primavera, unas fuertes lluvias caídas en la zona propiciaron que las aguas residuales procedentes de granjas locales —repletas de deposiciones de ganado y de elevados niveles de dos patógenos, Escherichia coli y Campylobacter jejuni—, inundaran el sistema hidráulico público. Eso hizo que miles de personas enfermaran de gastroenteritis aguda y muchas comenzaran a presentar problemas psicológicos. Medio año después de aquella grave infección, uno de cada cinco vecinos acabó desarrollando síndrome del intestino irritable, así como depresión y ansiedad crónicas.
Un complejo entramado permite las comunicaciones entre cerebro y tripas: el denominado eje intestino-cerebro por el que circulan moléculas portadoras de señales
Puede que se estén preguntando cuál es el vínculo entre aquel episodio de gastroenteritis que sufrieron los habitantes de Walkerton y los trastornos mentales. Muy a menudo, los problemas gastrointestinales crónicos —como el síndrome del intestino irritable, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn— suelen ir de la mano de problemas psicológicos y psiquiátricos. Se calcula que cerca del 90 por ciento de los pacientes que sufren alguna de estas alteraciones del aparato digestivo padecen con mayor frecuencia depresión, ansiedad y otras alteraciones del estado de ánimo y emocional persistentes. También ocurre al revés: los problemas mentales acaban provocando perturbaciones en la microbiota intestinal. No se sabe si en primer lugar se produce el trastorno digestivo o el psicológico y qué impacta en qué. De nuevo, otra vez, el dilema del huevo o la gallina, tan frecuente en ciencia cuando se establecen asociaciones. A pesar de que no se acaba de comprender del todo el mecanismo subyacente, sí se tienen indicios de que la inflamación persistente desempeña un rol protagonista, así como se sabe que hay bacterias y metabolitos bacterianos que tienen un efecto proinflamatorio.
Cuando el sistema digestivo sufre una invasión, comienza a enviarle señales al cerebro a través del nervio vago para alertarlo. En paralelo, reclama al sistema inmunitario que le ayude y este interviene generando inflamación. Ahora bien, si se prolonga demasiado, si el sistema inmunitario no se calma a tiempo, puede impactar de manera negativa en el estado de ánimo y emocional. Por ello, una microbiota diversa y equilibrada funciona como primera defensa, capaz de resistir frente a la invasión de patógenos y de modular la repuesta del sistema defensivo. En cambio, cuando está desequilibrada, puede que haya más presencia de bacterias proinflamatorias y que cueste más calmar a las células inmunitarias embravecidas.
El intestino tiene su propia red de neuronas
Que intestino y cerebro se hablan y se influencian uno a otro se sabe desde hace casi cincuenta años, cuando se empezaron a realizar estudios en los que se demostraba que cualquier tipo de fuente de estrés —como hambre, sueño, ruidos muy altos o la separación de las crías y la madre— lograba alterar la microbiota de los ratones. Y al revés: algunos trabajos también concluyeron que la microbiota puede modificar el comportamiento de los animales y hacer que estos tengan mayor o menor resiliencia a la hora de enfrentarse a situaciones estresantes.
Marie François Xavier Bichat, un médico francés del siglo xviii, fue quien por primera vez descubrió que el tubo digestivo cuenta con su propio sistema nervioso —llamado sistema nervioso entérico—, el cual es independiente del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Está dispuesto en una especie de funda de doble capa que rodea al tubo digestivo y que está tapizada de neuronas. Tres siglos más tarde, en 1996, el estadounidense Michael Gershon recuperó la idea de Bichat y acabó concluyendo que tenemos un segundo cerebro en nuestras tripas. Fue él quien acuñó este concepto, del que seguro que han oído hablar en alguna ocasión, el cual sigue siendo muy popular hoy en día, aunque se haya comprobado que no es del todo preciso.
Este investigador de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), quien publicó un libro con ese mismo título que se ha convertido en un superventas, descubrió que nuestro intestino alberga cientos de millones de neuronas, muchas más de las que tienen la médula espinal y el sistema nervioso periférico juntos. Estas neuronas no tienen capacidad cognitiva, por lo que el intestino no puede generar pensamientos conscientes ni razonar ni tomar decisiones. De ahí que denominar al intestino «segundo cerebro» no sea del todo acertado. Ahora bien, gracias a esas neuronas, las tripas pueden realizar muchas tareas de forma independiente. Ningún otro órgano funciona con tanta autonomía. Y, como secretan muchos neurotransmisores capaces de afectar a nuestro estado de ánimo y de humor, hacen que, aunque no piense, el «segundo cerebro» sí sienta.
Gershon fue el primero que comenzó a indagar en la relación entre los microorganismos intestinales y el cerebro, pero hubo que esperar casi quince años para que se publicaran tres estudios fascinantes que arrojaron luz sobre la interacción entre las bacterias del intestino y el sistema nervioso central. El primero, de 2011, se llevó a cabo en el Instituto Karolinska, en Suecia. Allí, el biólogo Sven Petterson, a través de experimentos con ratones, se percató de que aquellos animales criados en entornos libres de gérmenes aprendían menos y prestaban menos atención; eran también más temerarios que los que crecían en ambientes normales, repletos de microorganismos. Cuando, de adultos, Petterson los exponía a bacterias, los animales se volvían como el resto de los roedores, más cautelosos. Este fue el primer indicio de que el comportamiento y el carácter tienen que ver, además de con nuestra genética y educación, con la microbiota.
Muy a menudo, los problemas gastrointestinales crónicos suelen ir de la mano de problemas psicológicos y psiquiátricos
Al otro lado del Atlántico, en la Universidad de McMaster (Canadá), Stephen Collins y Premysl Bercik —uno de los científicos pioneros en neurogastroenterología— estaban trabajando con dos razas de ratones comunes de laboratorio, una de ellas de naturaleza más tímida y la otra más ansiosa, a las que administraban bacterias beneficiosas para ver de qué manera afectaba a la comunidad de microorganismos intestinales de los roedores. Los científicos advirtieron que, cuando les administraban el probiótico, los ratones tranquilos se volvían más nerviosos. Aquello encendió una bombilla en sus cabezas y les llevó a mirar qué ocurría si trasplantaban heces de ratones tímidos a ratones sin gérmenes de la raza valiente. ¿Adivinan qué descubrieron? ¡Exactamente! Que los valientes se volvían tímidos y al revés: si transferían las bacterias de los roedores valientes a los de la raza retraída, los animales empezaban a comportarse de forma más atrevida. El trasplante de heces no solo intercambiaba bacterias, sino también personalidades.
Poco después, de vuelta en la vieja Europa, John Cryan y Ted Dinan, otros dos investigadores clave del eje intestino-cerebro, de la Universidad de Cork (Irlanda), obtuvieron resultados parecidos usando la misma raza de ratones tímidos que Collins y Bercik, a la que lograron cambiar su comportamiento suplementándolos con una bacteria usada con frecuencia en yogures y otros lácteos fermentados: Lactobacillus rhamnosus. Cryan y Dinan observaron que, cuando les daban este microorganismo, los animales estaban menos ansiosos y eran más atrevidos, como si estuvieran tomando dosis bajas de antidepresivos. qué estaba ocurriendo y, para su sorpresa, observaron que la bacteria que les habían administrado había alterado la respuesta a GABA de algunas áreas implicadas en el aprendizaje, la memoria y el control de las emociones. Esto es algo que también sucede en los trastornos mentales humanos: ciertas modificaciones en las respuestas a este neurotransmisor se han asociado a la ansiedad y a la depresión.
De alguna manera, aquellos tres trabajos —el sueco, el canadiense y el irlandés— demostraron que inoculando unos microorganismos concretos se puede modificar la toma de decisiones por parte del cerebro. A estos descubrimientos se sumó que, poco después, Bercik y su equipo consiguieron , además, demostrar por primera vez el papel decisivo que desempeñan las bacterias intestinales en la ansiedad y la depresión. Sometieron a estrés temprano a crías de ratón —unas estériles y otras normales—, lo que, una vez adultas, les causaba comportamientos similares a los producidos por la ansiedad y la depresión humanas. Los científicos canadienses observaron que a los roedores sin gérmenes el estrés de estar alejados de sus madres durante horas no les dejaba secuelas psicológicas. En cambio, la misma situación hacía que los animales con microbiota acabaran desarrollando un comportamiento depresivo, lo que demostraba la capacidad de los microorganismos intestinales para modular las emociones. Da un poco de repelús pensar que ese consorcio de bacterias está de alguna manera controlando nuestro estado de ánimo, nuestro humor o incluso nuestros pensamientos, ¿no creen?
La alimentación también es decisiva para una buena comunicación entre el cerebro y el intestino
Cada vez hay más trabajos que llegan a conclusiones en esta línea, afirmando que la colonia de microbios que albergamos en el colon influye en la forma en la que nos enfrentamos a la vida. Por tanto, cuanto más saludable sea esa comunidad, mayor influencia positiva ejercerá sobre nuestra salud emocional. Y, en este sentido, se han llevado a cabo investigaciones que subrayan la importancia de la función digestiva y de los alimentos que comemos. Ya lo decían los griegos: «Mens sana in corpore sano»; o, si lo llevamos a nuestro terreno: lo que es bueno para nuestra microbiota, lo es también para nuestras neuronas. En este sentido, algunas bacterias están demostrando ser particularmente beneficiosas para nuestro bienestar mental y emocional.
Emeran Mayer y Kirsten Tillisch, de la Universidad de California en Los Ángeles, se propusieron comprobar si podían mejorar el estado de ánimo empleando para ello determinadas bacterias. Reclutaron a 60 mujeres sanas, sin trastornos psicológicos, y las dividieron en tres grupos de manera aleatoria. Al primero le hicieron tomar un yogur enriquecido con bacterias dos veces al día durante cuatro semanas. Al segundo, una leche fermentada con la misma frecuencia. Y al tercero no le dieron nada. Antes y después del experimento, estudiaron qué ocurría en el cerebro de las participantes cuando resolvían un test de reconocimiento de emociones en el que debían emparejar caras que mostraban expresiones, como ira o tristeza, a través de una resonancia magnética. Al final del experimento, las mujeres del primer grupo —las cuales habían tomado el yogur con bacterias— reaccionaban menos a las emociones negativas. Según Mayer, era como si las bacterias intestinales que habían ingerido hubieran impactado en el sistema de recompensas del cerebro, el cual nos empuja a buscar el placer y a evitar el dolor, y las hubiera hecho ser más optimistas.
Algunos investigadores ya se centran en el papel de la alimentación y, sobre todo, de suplementos a base de cócteles de bacterias concretas para impactar en la salud mental
Entonces ¿se pueden usar determinados microorganismos para influenciar nuestro estado de ánimo y comportamiento? ¿Se imaginan que —en lugar de recurrir a fármacos ansiolíticos o antidepresivos, que tantos efectos secundarios indeseados tienen— pudiéramos tomar cócteles de microbios y conseguir un efecto similar? Existen algunas evidencias de que las personas que sufren depresión y ansiedad tienen una microbiota distinta de quienes no padecen estos trastornos. E, incluso en algunos experimentos en los que se han trasplantado bacterias de esos pacientes a ratones libres de gérmenes, se ha visto que los animales acababan reproduciendo algunos rasgos de nuestro comportamiento. Esto podría abrir la puerta a investigar si, cambiando la composición de la microbiota o su actividad metabólica, podemos afectar al comportamiento humano.
Por este motivo, algunos investigadores ya se centran en el papel de la alimentación y, sobre todo, de suplementos a base de cócteles de bacterias concretas para impactar en la salud mental. Son los llamados psicobióticos, que Cryan y Dinan, investigadores del Instituto del Microbioma APC, de la Universidad de Cork, definieron en 2013 como «un organismo vivo que, cuando se ingiere en cantidades adecuadas, produce un beneficio para la salud en pacientes que sufren una enfermedad mental psiquiátrica». Más recientemente, esta definición ha evolucionado para referirse también a otras maneras de influir sobre la microbiota en beneficio de la salud mental.
No se trata de bacterias cualesquiera, sino de cepas capaces de producir sustancias neuroactivas, como GABA o serotonina, que actúan sobre el eje intestino-cerebro y reducen la ansiedad y la tristeza. Algunos tipos de bifidobacterias, por ejemplo, generan butirato, un ácido graso de cadena corta que alimenta y refuerza la pared intestinal, y que se cuela en el cerebro y mejora nuestro estado de ánimo; así como determinados lactobacilos modulan los receptores del sistema de recompensa del cerebro.
Casi la mitad de los pacientes con síndrome del intestino irritable tienen depresión o ansiedad asociadas. Las dos enfermedades suelen aparecer juntas, pero no se tratan como si una causara la otra, sino de manera independiente. Quizás, apunta Dinan, se les podría administrar un tratamiento con probióticos que mejorara los síntomas del colon irritable y que, de rebote, aliviara los síntomas de la depresión o la ansiedad. Recientemente, además, este tándem de científicos ha sugerido que el concepto de psicobióticos debería ampliarse para incluir a los prebióticos, que no es otra cosa que la fibra que actúa como alimento para las bacterias psicobióticas. Y son tan importantes que les dedicaremos el capítulo 9 entero. Por ello lo explicamos ahora muy brevemente: las bacterias consumen fibra y, a cambio, secretan unas pequeñas moléculas de desecho —metabolitos, como ácidos grasos de cadena corta— que pueden llegar al cerebro e influir en su actividad. No todas esas moléculas son iguales ni tienen el mismo efecto, pero ya se ha demostrado que algunas contribuyen a reducir la depresión y la tristeza.
Aunque el estudio de los psicobióticos no ha hecho más que arrancar, es un ámbito de investigación realmente prometedor. Y algunos de los primeros hallazgos que se están produciendo nos aportan pistas interesantes para aplicar en nuestro día a día. Mayer, Dinan, Cryan y otros tantos científicos están centrados en tratar trastornos mentales mediante psicobióticos. Pero, a la luz del papel fundamental que desempeña la microbiota para gozar de una buena salud mental y sabiendo que la alimentación es el factor que más contribuye a la hora de tener una comunidad microbiana rica, diversa y estable, qué mejor que asegurarnos de nutrir bien a nuestras queridas bacterias para que ellas, a su vez, nos ayuden a sentirnos mejor.










