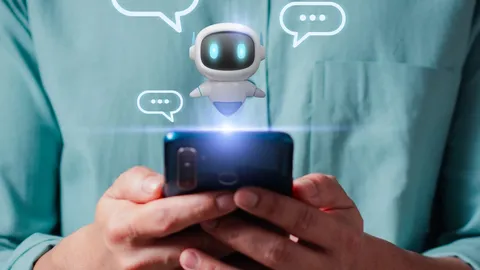La primera vez que escuché la palabra antipsicótico fue en el consultorio del psiquiatra. Me acababa de dar el diagnóstico que cambiaría mi vida: trastorno bipolar. Y lo siguiente que hizo fue informarme que para tratar los síntomas debía tomar medicación. Además del antipsicótico, que tenía un nombre impronunciable, agregó a la lista un antidepresivo.
Me dijo que era importante tomar dos tipos diferentes de pastillas, porque el trastorno era complejo y tenía síntomas totalmente opuestos. Mientras que el antipsicótico evitaría que mis hipomanías se salieran de control, el antidepresivo trabajaría para impedir que la tristeza se convierta en desolación.
En ese momento sentí que no podía procesar tanta información y simplemente fingí que le prestaba atención asintiendo con la cabeza. Le agradecí por la consulta y salí con la receta en la mano decidida a buscar una farmacia. Así fue como comenzó mi historia con los medicamentos psiquiátricos.
Luego de una semana de haber empezado con las pastillas comencé a sentir un cansancio avasallador que me impedía armar oraciones. Me había convertido en una especie de zombie que no podía levantarse de la cama sin tambalearse. La euforia con la que llegué al hospital se había desvanecido, pero esa sensación de que todo sucedía en cámara lenta no era mejor.
Decidí que no seguiría tomando las pastillas y que no volvería al doctor. Si antes había podido lidiar con estos cambios extremos por mi cuenta, ¿por qué no iba a poder hacerlo ahora? No quería dejar de ser yo. Me negaba a mutilar mi identidad. O al menos era lo que pensaba que iba a pasar si seguía con ellas.
Lo siguiente que ocurrió fue que caí en la depresión más profunda que he experimentado. Fue tan incapacitante que no podía servirme un vaso con agua y mucho menos tenía fuerzas para caminar hasta la ducha. Fueron meses oscuros en los que dejé de ser yo para convertirme en una caricatura mal dibujada. Sentía como si una ola de tsunami hubiera llegado a arrasar conmigo, con mis recuerdos y mis sueños.
Lo que ignoraba hasta ese momento era que dejar las pastillas de golpe fue incluso peor que no tomar las pastillas del todo y que tenía que haberle comunicado a mi psiquiatra de ese entonces que la combinación no me estaba haciendo bien para buscar otras opciones.
Por no saber cómo explicar la decisión irresponsable que había tomado, no volví a pisar ese consultorio. Por sugerencia de mi psicóloga fui a otro hospital en donde me dieron una nueva receta, con nuevos nombres muy difíciles de pronunciar. Así le di la bienvenida a diferentes efectos secundarios como temblores ocasionales en las manos y migraña, pero también a una estabilidad hasta ese momento impensable para mí.
Lo atribuí a que por fin había conseguido un trabajo que me gustaba y un tipo de terapia que me estaba dando herramientas para sobrellevar mi desregulación emocional, pero definitivamente las pastillas también estaban haciendo su trabajo. No podía negarlo.
Contrario a lo que pensaba, la medicación no me convirtió en una mujer distinta. Más bien me reencontré con una persona que no era hipomaniaca, ni tampoco depresiva, sino que simplemente existía y tenía emociones, como cualquier otra.
Pero mentiría si digo que esa fue la última vez que me cambiaron de dosis o de pastillas, porque la vida no es estática y siempre pasan cosas que nos alteran y con esas cosas pueden aparecer nuevos episodios. Situaciones como la pérdida de un trabajo o que una pandemia haya llegado para transformarlo todo pueden desbalancear a cualquiera, pero especialmente a alguien con trastorno bipolar.
Después de varios años ya no creo que las pastillas sean ese ente diabólico que va a matarme, más bien diría que me salvaron la vida y también la de muchas personas que conozco, pero todavía tengo varias críticas sobre la forma en la que se administran.
En muchos casos se imponen como una solución única y mágica, sin tomar en cuenta si la persona tiene condiciones preexistentes o si está o no de acuerdo con el tratamiento. En otros, no se le informa correctamente sobre los efectos secundarios, sobre el tiempo que tarda en hacer efecto o sobre los peligros de dejarlo por decisión propia y sin una guía.
Decidir tomar pastillas para una condición crónica no es fácil, pero se hace más complicado si tenemos que estar adivinando qué pasará con nosotros en lugar de tener el acompañamiento correcto en el momento correcto. Y cuando es el caso, el tratamiento realmente puede hacer una gran diferencia.
A estas alturas de mi vida y habiendo conocido pastillas de todos los tamaños y colores, puedo decir que me reconcilié con la idea de tener que tomarlas por un largo tiempo. Quizás habrá personas que han encontrado otros métodos para estar bien y las respeto y admiro por eso. ¡Todos deberíamos poder elegir!
Yo he decidido seguir medicándome y no creo que deba sentir vergüenza de decirlo. Todo lo que ayuda a nuestro proceso es válido y esto es lo que me ayuda a mí y, estoy segura, a varios millones alrededor del mundo. Eso sí, antes de empezar, hace falta informarse bien y armarse de mucha paciencia. La van a necesitar.