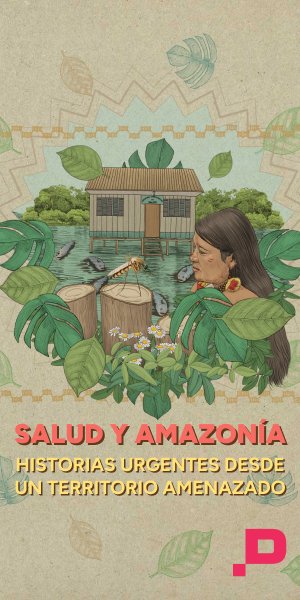Mucha gente sintió que tenía algo que decir sobre lo que pasó la noche del 22 de agosto, en la que trece personas murieron asfixiadas en una discoteca en Los Olivos. En un principio la noticia fue confusa y ambigua. Lo único que se sabía era que una veintena de policías había irrumpido en el local de Thomas Restobar —en donde ciento veinte personas se divertían en pleno estado de emergencia—, y que entonces un grupo de asistentes intentó escapar por la única vía de acceso. Al llegar ahí, la puerta estaba cerrada y la gente quedó aplastada en medio de las escaleras. La primera reacción fue de condena: muchos opinaron que las víctimas se lo merecían porque habían violado el toque de queda. De los trece fallecidos, doce eran mujeres y muchas de ellas, madres de familia. El ajusticiamiento en las redes sociales pasó del “¿y dónde están los padres de esas chicas?” a “eso le pasó por dejar a sus hijos para irse a bailar”. La crudeza de los comentarios solo fue en aumento. “A ese tipo de mujeres deberían ligarles las trompas”, “no merecían llamarse madres”, “triste final para las que son mujeres antes que madres”.
Es lo que el sociólogo Guillermo Nugent ha denominado como la moral del dedo acusador. Quien estira su índice, con tuits condenatorios, solo busca distanciarse de los inculpados, trazando dos orillas muy marcadas: los responsables versus los irresponsables. Y para Nugent más que irresponsabilidad se trata de angustia. A diferencia de la angustia de Kierkegaard, la del hombre del 2020 no surge de la nada. Hay mucho, demasiado, por qué angustiarse. “A algunos los lleva a extremar sus medidas de protección mientras que a otros a negar el peligro. En sitios precarios, además, se instala la idea de que no hay escapatoria. Quedándome o no en casa igual voy a contagiarme. Y como no hay escapatoria, mejor me voy a la fiesta”, explica Nugent.
No es la única lectura, desde luego. “Todos necesitamos algún nivel de encuentro. Quienes van a una fiesta en estos tiempos podrían hacerlo también como un intento de protección emocional. Para sentirse socialmente enteros. Pero estamos en una época donde la restricción de la vida social es inevitable”, agrega. Para Nugent, desde marzo estamos viviendo de nuestras reservas emocionales. Reservas que no son inagotables, y que al cabo de ocho meses ya se les consumieron a muchos.
La Organización Panamericana para la Salud (OPS), enfatizó hace un tiempo que en América Latina son los jóvenes los principales propagadores del Covid-19. Una “incidencia desproporcionada” que suma casi dos millones de casos entre aquellos que se ubican entre los 20 y los 40 años. Hasta finales de agosto, la Policía había intervenido 321 fiestas solo en Lima, y había recibido denuncias hasta por 1,825 reuniones. La vida social, tal como la conocíamos, aún no es una posibilidad. Menos en el país con más contagiados en la región después de Brasil.
***
Desde aquel 22 de agosto hasta el resto de su vida, Gregoria Velásquez será la madre de sus dos nietos. Fue la promesa que le hizo a su hija Mayhurit, una de las trece víctimas de la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos. Ese sábado Gregoria salió muy temprano a vender caldo de gallina y sopa de mote por su distrito, Puente Piedra. Uno de los pocos ingresos de la familia debido a que todos en la casa son trabajadores independientes. Mayhurit era cosmetóloga. Dibujaba cejas, colocaba pestañas, decoraba uñas. Ese día Gregoria había comprado unas pestañas postizas y quería que Mayhurit se las colocara en la tarde. “Ya, mamá. No te preocupes. No voy a salir”, le aseguró la mayor de sus tres hijos. Pero cuando Gregoria regresó a su casa a las cuatro de la tarde, Mayhurit ya no estaba. Una amiga la había llamado y, aunque uno de sus hijos le pidió que se quedara con ellos, la muchacha salió.
La última vez que Gregoria supo de su hija fue a las siete de la noche, cuando le comentó una foto que le había enviado. Fue breve. No le dijo dónde se encontraba. Gregoria volvió a escribirle a eso de las 8:30 p.m., pero no respondió más. Al día siguiente se enteraría de que estaba muerta. Ella y Paola Rosso, la amiga que la invitó a la fiesta. Se enteraría también que la tragedia había sucedido en la misma discoteca que Mayhurit mencionó semanas atrás mientras hablaba por celular.
El domingo familiar se oscureció de pronto. Ahora Gregoria debía ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Luego pedir ayuda en televisión nacional porque no tenía cómo enterrarla. Soportar lo que tenía que decir la gente. Pedir más ayuda. Y después hacerse la idea de no verla más. “Mi hija se equivocó. De todo corazón yo hubiese pagado su multa trabajando como sea, pero no es justo que haya muerto. ¿Porque somos de pueblo joven nos tratan así?”.
Mayhurit tenía 26 años.
A diferencia de ella que no fue velada, el resto de víctimas fue despedido por multitudes. En medio de esta crisis, más de diez personas lo son. En algunos casos pasearon el ataúd y lo bañaron de cerveza. En otros se organizaron reuniones. Pero lo que concitó la atención de la prensa fue ver a tres chicas ‘perreando’ sobre un pabellón de nichos. No llevaban mascarillas, aunque hubiera dado lo mismo. “Inconscientes” fue lo más amable que les dijeron en las redes sociales. El rechazo fue tan grande que incluso especialistas de salud mental reaccionaron desde el enojo. “Me pareció macabro. Me provocó indignación. Ni siquiera tuvieron respeto por sus amigos muertos. Vivimos en un país muy primitivo”, sentenció la psicoanalista Matilde Caplansky.
Aunque este fastidio es mayoritario, hay quienes tienen otra visión, como el sociólogo Guillermo Rochabrún. “Es un acto de afirmación y rebeldía. Están reivindicando lo que las une generacionalmente en medio de una situación de múltiples abandonos y distancias de todo tipo. Con la sociedad, el Estado y, posiblemente, con la familia. Pero es a fin de cuentas una celebración de la vida”. Más allá de posiciones contrapuestas, lo cierto es que nadie reacciona igual ante el dolor. Atravesar por una pérdida trágica y abrupta puede provocar diversas reacciones de duelo, y ninguna de ellas es condenable. Aunque desde el análisis se pueda leer la actitud de las muchachas como un acto de rebeldía, lo más probable es que ninguna de ellas haya tenido esa intención al bailar sobre las tumbas. El asunto parece ser más sencillo y natural: lo hacían para celebrar a su amiga. Para rendirle un homenaje de la forma que tal vez más las identifica: la celebración.
A Guillermo Nugent le pareció más bien despiadada la exposición que se le dio a la escena. Exhibida, como ya lo dijo antes, bajo el contexto del dedito acusador. “El formato del discurso con el que se presentó fue ‘estas degeneradas no son como nosotros. Por lo tanto, nosotros, los hiper cumplidos, nos horrorizamos’”.
Ese horror puede tener un componente clasista, dice Nugent. De ahí que las fiestas a las que se les coloca la etiqueta de clandestinas suelan ocurrir en barrios marcados por algún nivel de precariedad. A finales de agosto, el general PNP Jorge Luis Cayas, jefe de la Región Policial Lima, presentó, con un mapa de calor, cuáles eran los distritos de Lima donde se ha incumplido más el aislamiento social y los toques de queda. Ninguno pertenecía a lo que se denomina Lima Centro. “Fiestas hay en todos los sectores sociales. Lo que pasa es que a la Policía le cuesta más trabajo ir a San Isidro o a La Molina a parar una fiesta. Las influencias todavía pesan en este país. Pero de que las hay en todos lados, las hay”, asegura el sociólogo Javier Díaz-Albertini.
El 21 de mayo, en Huancavelica, en la sierra peruana, un alcalde distrital se escondió en un ataúd para no ser atrapado por la Policía mientras bebía con unos amigos. Al día siguiente, en Cajamarca, el alcalde provincial de San Marcos fue detenido por haber organizado una reunión en su casa por su cumpleaños donde no faltó la torta ni el licor. A la hora de su detención debía presidir una reunión del Comité Covid-19. El 16 de junio, en Lambayeque, la Policía intervino a dieciséis personas en un hostal, entre ellas, junto a una mujer, se encontraba el alcalde, la máxima autoridad de la provincia. El 25 de julio, un grupo de médicos, enfermeros y obstetras del Centro de Salud de Mórrope, uno de los doce distritos de Lambayeque, fueron grabados bailando hasta el suelo, en horario laboral, en el mismo establecimiento. El 4 de septiembre, un congresista fue captado bailando al compás de una orquesta junto a otras personas. No era un congresista más: integraba la Comisión de Ética Parlamentaria, el grupo de trabajo que vela por el cumplimiento de las normas. Walter Rivera se excusó como se excusan los que no saben admitir sus errores: “Si he cometido algún error, pido las disculpas del caso”.
En un país donde los presidentes de los últimos cuarenta años han acabado presos o prófugos, no acatar las normas parece ser parte de la fibra de nuestra sociedad. Alcaldes, médicos, enfermeros, congresistas, cualquier hijo de vecino. “Si nuestras instituciones son débiles la tentación es no cumplir. Por desgracia vivimos en una cultura de la transgresión, donde las cosas funcionan en un área gris y quienes les sacan la vuelta a las normas son recompensados socialmente”, afirma Díaz-Albertini. Solo entre marzo y abril, los dos primeros meses de emergencia, cincuenta mil peruanos fueron detenidos por violar la cuarentena.
Para el sociólogo, ese rasgo se agrava porque vivimos en tiempos hiperindividualistas donde nos hemos acostumbrado a las gratificaciones inmediatas. Esperar nos cuesta más, y para muchos ya hemos esperado bastante. “La pandemia te lleva a postergarlo todo. Tus planes, tus proyectos, tus actividades. Una manera de no postergar es asistir a las fiestas”, dice. Buscar el placer pasajero para huir del dolor y de estos tiempos inciertos.
“Para la gran mayoría de peruanos los riesgos están a la vuelta de la esquina. De modo que el Covid-19 no los coloca entre la vida y la muerte. Mucha gente está entre la vida y la muerte todo el tiempo”, explica el sociólogo Guillermo Rochabrún
“No tenemos tolerancia a la frustración. Antes el sufrimiento era parte de la vida. Es más, en sociedades tradicionales era una prueba de Dios. Si lo sobrellevabas te ganabas un espacio en el cielo”, agrega Díaz-Albertini. Esa poca capacidad para “aguantar el sufrimiento”, dice, se ve reflejada en una poca capacidad de sacrificio colectivo. “En la historia muchas veces se le ha pedido sacrificios mayores a la población cuando se está en guerra o frente a un gran desastre nacional. Ese pensar en los demás ya no funciona. Tenemos una noción de nacionalidad muy endeble”.
Según un estudio de la consultora peruana Macroconsult, a causa de la pandemia la tasa de pobreza en el país subiría de 20% a 27%. En las zonas urbanas las proyecciones van de 15% a 22% en este 2020 mientras que en las zonas rurales, donde todo ya es muy grave, pasarían de 41% a 45%. Habrá más personas en situación de pobreza y los vulnerables serán más vulnerables. ¿Cómo pedirle sacrificio a quienes tienen tan poco que sacrificar?
“Para la gran mayoría de personas en este país los riesgos están a la vuelta de la esquina y a cada momento. De modo que una enfermedad cuyos síntomas no aparecen o aparecen tarde y, además, no afecta a todos por igual no los coloca entre la vida y la muerte. Mucha gente está entre la vida y la muerte de muchas maneras todo el tiempo —explica Guillermo Rochabrún—. Alguna vez escuché a Gustavo Gutiérrez [filósofo y teólogo peruano] decir que en los sectores populares hay una familiaridad con la muerte. Así, correr riesgos a propósito o no cuidarse lo suficiente se convierte en un asunto de todos los días”.
El historiador José Carlos Agüero comparte ese análisis: “Un sector de la población, precarizado, no cuenta con el privilegio de tenerle miedo a la muerte”, le dijo a El País. Esa cotidianidad con las carencias y, seguramente, también con la exclusión hacen del nuevo coronavirus acaso un adversario más entre tantos otros. Pero quizá la precariedad también establece una convivencia más natural con el duelo y los ritos funerarios. En donde la angustia es algo cotidiano y constante, los espacios tradicionales de dolor se viven de una forma más normalizada, porque lo precario está siempre más cercano al sufrimiento. Por eso podemos encontrar en estos sectores dos maneras comunes de encarar una muerte: echándose a gritar sin pudor o ejecutando una despedida celebratoria y festiva. Aunque a primera vista no lo parezca, ambas son muestras de desolación.
Las intervenciones policiales podrían hacernos pensar que las reuniones clandestinas se concentran en algunos distritos. No es casualidad que sean aquellas comunas populosas, emergentes y ubicadas en las periferias del Centro histórico de Lima y el viejo casco urbano de la ciudad. Los llamados “conos”, una denominación ya caída en desuso, que parece haberse arraigado en el juicio de un sector de la población. Pero lo real es que el afán de perseguir el gozo para afrontar la pandemia es una necesidad que no ha distinguido estratos sociales.
A finales de marzo, cuando ya se había dictaminado el distanciamiento social y el toque de queda, Nolberto Solano, un exfutbolista exitoso que hizo su carrera en Inglaterra, fue sorprendido en una fiesta en El Sol de La Molina, un barrio residencial. En julio, a mitad de la pandemia, nueve personas fueron detenidas por organizar una reunión en Miraflores, uno de los distritos más acomodados de la capital. En su defensa, una de las chicas dijo que todos eran inquilinos. Otra, bastante ebria, reclamó mientras se iba esposada: “¿Por qué pierden el tiempo en detener a gente que la está pasando bien?”. En agosto, veintiocho personas fueron encontradas bebiendo en una exclusiva zona de Cieneguilla, un distrito conocido por sus casas de campo. La mayoría de los infractores poseían autos de alta gama. En septiembre, doce muchachos armaron una fiesta en la Calle Carbajal en Miraflores. Intentaron esconderse, pero las botellas los delataron. En octubre, en Surquillo, nueve jovencitos fueron descubiertos con alcohol y drogas en la calle Palo Blanco. Hubo que tumbar la puerta. El dueño de la casa amenazó con golpear a los agentes de Serenazgo. Hace una semana, en San Miguel, cincuenta personas usaron de fachada un car wash para organizar una fiesta. Diecisiete eran menores de edad.
Ahora se puede entender mejor por qué Miraflores sufrió un crecimiento exponencial de contagios de coronavirus en la segunda mitad de septiembre. Según Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia de EsSalud, hubo un incremento del 113% entre la cuarta y la tercera semana. Se pasó de 128 casos a 272. Cuando se les preguntó a algunos vecinos miraflorinos por qué pensaban que se había originado el pico de infectados, estos culparon a los ‘visitantes’, desmarcándose de cualquier responsabilidad.
Aunque el Covid-19 nos amenaza a todos, no nos ataca por igual. No es lo mismo resistir la incertidumbre de la epidemia más feroz de este siglo en un cuarto compartido que en un cuarto propio. No es lo mismo recibir las noticias mientras te deleitas cocinando una nueva receta en el horno a que ni siquiera cuentes con una refrigeradora para almacenar tus alimentos.
Estamos en modo sobrevivencia, dice la psicoanalista Matilde Caplansky, quien no ha dejado de brindar terapia durante el estado de emergencia. El grueso de sus pacientes le consulta por la soledad y la angustia de haber perdido a un ser querido a causa del coronavirus. Algunos, además, perdieron el trabajo, otros tienen enfermedades mortales, y otros, simplemente, no saben qué hacer con sus vidas. “Nuestra salud mental está más afectada de lo que sospechamos, creemos y deseamos. La principal característica de esta pandemia es el trauma, porque de la noche a la mañana estábamos en nuestros cuartos y en la puerta estaba la muerte tocándonos el timbre. Y el trauma es lo más difícil de curar en un ser humano”, expone Caplansky.
Siete meses después de meternos en nuestras casas por orden del Gobierno y, por lo tanto, de reconocer que el nuevo coronavirus vivía entre nosotros, nos hemos ganado el listón de ser el país con la tasa de mortalidad por Covid-19 más alta del mundo (88 muertes por cada 100 mil habitantes). Las últimas cifras, que indican una disminución, esperanzan, pero no necesariamente consuelan. A pesar de haber recibido un impacto en todas las fibras de nuestra sociedad como pocos países en el mundo, de contar con una alta tasa de desempleo (según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo la tercera parte de los peruanos, alrededor de 10 millones, posee algún tipo de trabajo), las fiestas y las reuniones no parecen llegar a su fin. Tienen un espacio en medio de una tragedia y, aunque a veces sea difícil de comprender, cualquier forma de alegría o de celebración, por más pequeña que sea, siempre va a buscar una manera de filtrarse en la realidad más adversa. Todo ambiente festivo es un respiro, merecido o cuestionable, pero respiro al fin en medio del estrés. Sin importar que se trate de un goce fugaz o vacío, son espacios que las personas buscan naturalmente para evitar el colapso. Para no dejarse arrastrar por lo terrible. Porque vivir permanentemente alojados en la desdicha es siempre intolerable.